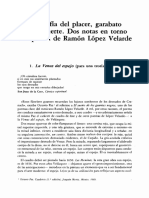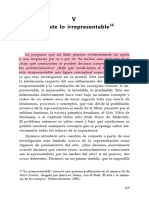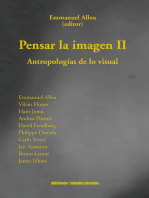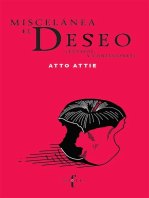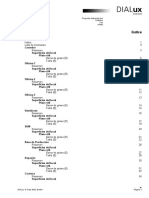Professional Documents
Culture Documents
Prudencio Irazábal
Uploaded by
Miguel Ángel Hernández Navarro0 ratings0% found this document useful (0 votes)
83 views4 pagesCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
83 views4 pagesPrudencio Irazábal
Uploaded by
Miguel Ángel Hernández NavarroCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
Prudencio Irazábal: una poética del deslumbramiento
Miguel Á. Hernández-Navarro
Como se ha advertido en más de una ocasión, la obra de Prudencio Irazábal pone
en marcha un proceso de ocultación. Ya señalaba y hacía evidente Gerhard Richter en
sus documentaciones del proceso pictórico, que daban cuenta de la negación y
anulación constante de planos y figuras, que pintar es descubrir cubriendo. En el caso de
Irazábal esta cubrición, que es parte fundamental de la obra, se produce a través de la
veladura. Una superposición de superficies de color que, sin embargo, no anulan del
todo las superficies previas, sino todo lo contrario, que las activan y mantienen latentes,
produciendo algo así como una porosidad entre los diferentes estratos de color. Esta
permeabilidad hace emerger en la retina unos colores transparentes y profundos que,
más que cerrar el espacio, lo hacen reverberar y lo expanden más allá de los límites
físicos del cuadro.
El sentido de la veladura es aquí más que nunca el de un velo que cubre
sutilmente pero dejando ver, casi como una iconostasis, una parte, una huella, de lo
anterior. Y esa veladura –que casi habría que escribir como “velaleve”– introduce una
distancia, una suerte de espacialización del color que abre y expande la percepción. Esta
es una de las claves de la sensación de profundidad en las obras. Una sensación no
creada a través de la perspectiva, sino del cromatismo. La mirada se pierde entre las
diversas capas de color y parece abrirse un espacio que está más allá de los límites de la
obra. Límites que, sin embargo, están siempre enfatizados y que permiten observar el
propio proceso de superposición, haciendo notar la “artificialidad” de la propuesta –es
decir, el carácter de “artefacto”, de pintura, con su historia y sus convenciones
lingüísticas– y poniendo una barrera a los peligros del ilusionismo. Una ilusión que,
además, nunca está en el espacio interior sino en la superficie, manteniendo una tensión
dialéctica y discursiva entre la distancia de las capas de color, su presencia de
profundidad, y el modo en que ésta se diluye y se moviliza hacia el exterior, hacia una
superficie que momentáneamente, durante la experiencia perceptiva, se presenta como
des-limitada.
Junto a la ocultación, otra cuestión central en la pintura de Irazábal es la del
desenfoque, que pone en marcha una movilización de la mirada, cuya fijeza habitual en
un punto se desestructura y comienza a deslizarse de un lugar hacia otro sin tener un
sitio en el que pararse o frenarse. Sin lugar a dudas, esta noción del desenfoque proviene
de la fotografía, un medio con el que Irazábal ha trabajado y cuya presencia –incluso
fuera de campo– es siempre esencial para comprender su obra
El desenfoque fue central en los inicios de la fotografía. Como señala Walter
Benjamin, estos inicios estuvieron llenos de brumas y de sombras. Según el pensador
alemán, hay una especie de verdad que rodea a estas primeras fotografías y que
desaparece con la evolución de la técnica, con la instantánea y la definición de la
imagen. Hoy vivimos en la era de la alta definición. Las imágenes avanzadas son
imágenes absolutamente claras y distintas, con una resolución cada vez mayor. Así son
las imágenes de la televisión, del cine o de la publicidad. Imágenes perfectas, que casi
consiguen engañar al ojo. Y es paradójico que, en este tiempo del HDI (High Definition
Image), todavía las imágenes que tomamos por verdaderas, las que captan el momento
de la verdad, son imágenes de baja definición. Las noticias están plagadas de ellas:
imágenes de móvil, de cámaras de seguridad, de videoaficionados… imágenes precarias
que muestran una relación con la verdad muy semejante a la que Benjamin observaba
en la fotografía primera –cuyo régimen de imagen era el mismo de la pintura romántica,
que sustituía el dibujo, emblema de la razón, por el color, más cercano a la intuición
sensible, y que utilizaba la bruma, la niebla o la oscuridad como una forma de presentar
aquellas cosas que eran incomprensibles a través de la razón–. En cierto modo, el
desenfoque de las pinturas de Prudencio Irazábal no está demasiado lejos de esa
relación con la verdad sensible que se sitúa en un régimen distinto al de las imágenes de
alta resolución. Frente a ellas, perfectamente definidas, pero absolutamente
inmateriales, estas pinturas proporcionan una experiencia de materialidad corporal a
través del desenfoque.
En la movilización de la mirada entra en juego todo el cuerpo. El espectador que
se enfrenta a estas obras, literalmente pierde pie delante de ellas. Se desorienta. El no
saber dónde aposentar el ojo, que se desplaza de un lugar a otro sin encontrar un terreno
de anclaje, es decir, un “punto de vista”, un lugar a partir del cual construir la
percepción estable, produce también un movimiento del cuerpo. Más que una
contemplación estática y atemporal, las obras de Irazábal provocan una desorientación
perceptiva que incluye un proceso de tensión constante entre la realidad de lo visto y la
construcción perceptiva, es decir, entre la imagen y lo real, entre lo que hay en el cuadro
y lo que creemos ver. Una inadecuación y un desajuste que moviliza y activa la
subjetividad del espectador, punzado y tocado por la necesidad de dar sentido a lo que
se presenta ante sus ojos y hacerlo sin ningún punto de seguridad.
Hay una incomodidad en la mirada. No es posible ver claramente. La mirada
está frustrada en todo momento. Y esa frustración activa el cuerpo, que se moviliza. A
esa desorientación contribuye por igual la porosidad de los colores y la desdefinición
casi entrópica del punto de vista. Pero, junto a estas cuestiones, nos encontramos con
otro elemento que también es central en la confusión de la mirada: el destello, el brillo,
el punto de luz. Irazábal trabaja aquí con el fenómeno del parhelion, ese efecto de luz
que se produce en la naturaleza por la refracción de la luz y que literalmente muestra un
“segundo sol”, una luz alrededor de la verdadera fuente de luz, un brillo que es la
reverberación y el eco visual de la potencia lumínica del sol. Ese fenómeno natural
también nos sorprende y nos desorienta. El parhelion en cierto modo es una quemadura.
De alguna manera, los papeles que presenta Irazábal en esta exposición dan cuenta de
eso, de esa luz cegadora que casi consigue quemar el papel como si fuera la retina.
El reflejo, el destello o el brillo son cuestiones recurrentes sobre las que Irazábal
ha trabajado con anterioridad. Ese destello se produce de varias maneras. En primer
lugar, por la sugerencia del espacio lumínico a través del cromatismo de la obra. Pero
también de modo mucho más literal a través del propio brillo de las obras. El acabado
brillante hace que el efecto de deslumbramiento se produzca realmente en el espectador.
De este modo, Irazábal trabaja a dos niveles, el de la “representación” (o creación del
efecto), pero también el de la producción. Todo en la obra se da la mano para producir
en el espectador el deslumbramiento.
Se trata, por tanto, de una poética en torno al deslumbramiento, al toque de luz y
al destello. Y todo lo que esto conlleva. El destello, que mancha la imagen, que la
convierte precisamente en imagen y cuestiona su transparencia. El destello, que
introduce una temporalidad en la imagen. Un punto de luz transitorio que lo moviliza
todo, pero que también nos hace conscientes de nuestra posición ante la obra. En este
sentido, el destello funciona casi como anamorfosis que revela lo real. Y aquí, uno no
puede evitar pensar en la historia que cuenta Jacques Lacan en su Seminario XI sobre la
mirada, al hablar de cómo una lata de sardinas en el mar lo deslumbra y cómo él se ve
mirado por el mundo, casi punzado por la luz. Una historia que utiliza Lacan para
hablarnos del modo en que la mirada está del lado del objeto y del mundo, y somos
nosotros los que somos mirados, los que recibimos el peso de lo visible. A través del
punto de luz, sugiere el psicoanalista francés, nos cae encima el peso de lo real.
Es curioso cómo, en las superficies de color de Irazábal, uno busca un lugar de
amarre para intentar ver lo que allí se presenta. Y tan sólo encuentra un punto que,
paradójicamente, no se puede mirar. Un punto de luz que es más bien un punto ciego,
un destello, un brillo. Sólo a través de ese punto de ausencia en el que no nos podemos
fijar porque nos quemaría la retina, todo adquiere sentido. O, mejor, todo adquiere su
sinsentido, todo se muestra como imposible de comprender, revelando su
inconmensurabilidad y mostrando la futilidad de la razón para dar cuenta de la realidad.
En la obra de Prudencio Irazábal confluyen algunas de las líneas más
productivas de la pintura contemporánea. En primer lugar, una tendencia hacia lo
sublime que proviene del trabajo espiritual a través del cromatismo y que es visible en
algunos desarrollos del Color Field –Barnett Newman o Mark Rothko–. En segundo
lugar, una presencia de lo metapictórico y de la reflexión sobre el propio medio y la
fenomenología del hacer, que se desarrolla sobre todo en la abstracción postpictórica –
con la obra de Morris Louis o Jules Olitsky– y en la práctica pictórica minimalista –
Brice Marden o Robert Mangold–.Y, por último, junto a esa preocupación por lo
“visible invisible” y por la herramienta pictórica, es posible observar una reflexión
sobre los mecanismos de la percepción que se encuentran ya en la práctica del Op Art o
en un una línea de preocupación por la luz y la espacialidad que está en la obra de
James Turrell, Olafur Eliason o Ann Veronica Janssens. Entre estos tres lugares se
mueve la pintura de Irazábal. Una pintura que es siempre consciente de la historia del
arte y su lugar en la misma. En este sentido, la obra de este pintor hay que entenderla
como un proceso de investigación sobre la pintura como medio heredado que es al
mismo tiempo una meditación sobre la luz y la percepción y, en última instancia, sobre
la relación del sujeto con el mundo a través de lo sensible. Es decir, una meditación
sobre el encuentro de la obra con el espectador.
Precisamente por esto último, el trabajo de la crítica de arte frente a la obra de
Irazábal es absolutamente frustrado. Por mucho que se escriba y se den razones, el texto
siempre es insuficiente, el discurso no nos vale de nada. Al final, la experiencia
perceptiva, el encuentro ante la obra, es lo único que nos vale. La crítica nunca podrá
traducir a palabras la intensidad de ese encuentro, jamás valdrán las palabras por la
obra. Y es que nunca, por mucho que uno lo intente, podrá atrapar o decir ese
“innombrable” que en la obra se muestra, esa constatación brutal de pérdida del centro
que hace trizas las palabras.
You might also like
- Zatonyi M - Aportes - Una Isla Llena de RuidosDocument12 pagesZatonyi M - Aportes - Una Isla Llena de RuidosCamila IdiarteNo ratings yet
- Silveira - Cuando Las Sombras HablanDocument10 pagesSilveira - Cuando Las Sombras HablanValentina Paz AparicioNo ratings yet
- Almudena Lobera - ''Lugar Entre''Document28 pagesAlmudena Lobera - ''Lugar Entre''Jorge_Anguita_1171No ratings yet
- Tecnica Esfumado - SfumatoDocument4 pagesTecnica Esfumado - SfumatoDamaris CovaledaNo ratings yet
- "Outside Comes First" de Carlos IrijalbaDocument37 pages"Outside Comes First" de Carlos IrijalbaFundación BilbaoArte FundazioaNo ratings yet
- 17 Los EmbajadoresDocument10 pages17 Los EmbajadoresmancolNo ratings yet
- 17 Jay El Regimen Escopico de La ModernidadDocument7 pages17 Jay El Regimen Escopico de La ModernidadGabriela PapurelloNo ratings yet
- IturriaDocument204 pagesIturriaEstela Rosano TabarezNo ratings yet
- Los Ojos de Las Vacas. David Barro.Document8 pagesLos Ojos de Las Vacas. David Barro.adnihilNo ratings yet
- Ante El Tiempo Didi-HubermanDocument12 pagesAnte El Tiempo Didi-HubermanGraciela Pierangeli100% (1)
- Las Tres Eras de La Imagen. José Luis Brea Iii. E-Image E-SpectrosDocument16 pagesLas Tres Eras de La Imagen. José Luis Brea Iii. E-Image E-SpectrosCARMELA TIÓ SESÉNo ratings yet
- Ver para Creer PellejeroDocument12 pagesVer para Creer PellejeroPedroNo ratings yet
- Apostillas para Una Obra InvisibleDocument62 pagesApostillas para Una Obra InvisibleAdolfo MuñozNo ratings yet
- VelardeDocument16 pagesVelardeGabriel Alfonso Perez ReyesNo ratings yet
- Versión Con Tapa y Contratapa BaconDocument73 pagesVersión Con Tapa y Contratapa BaconnicofagioliNo ratings yet
- FotorrealismoDocument19 pagesFotorrealismoMariel Montserrat Santillán MendozaNo ratings yet
- La Imagen en La Creacion Literaria MontiDocument5 pagesLa Imagen en La Creacion Literaria MontiIleana DeniseNo ratings yet
- Diaz, Esther - Nietzsche Entre Las Palabras y Las CosasDocument6 pagesDiaz, Esther - Nietzsche Entre Las Palabras y Las CosasFernando Martín LozanoNo ratings yet
- CLAROSCURODocument20 pagesCLAROSCURORita CarbonellNo ratings yet
- Ver para creer: arte, mirada e imágenesDocument19 pagesVer para creer: arte, mirada e imágenesVeroni-k AguirreNo ratings yet
- Balzarini-Los Estilos de La Mirada y El Atractivo de Una Obra de ArteDocument7 pagesBalzarini-Los Estilos de La Mirada y El Atractivo de Una Obra de ArteMarcoBalzariniNo ratings yet
- Suely RolnikDocument16 pagesSuely Rolnikleandro__scribd100% (4)
- Análisis de Las Meninas de Velázquez según FoucaultDocument3 pagesAnálisis de Las Meninas de Velázquez según FoucaultMaria Lucia PerezNo ratings yet
- Rob Verf 4Document2 pagesRob Verf 4Ana AldaburuNo ratings yet
- El Existencialismo y Merlau Ponty PDFDocument5 pagesEl Existencialismo y Merlau Ponty PDFklaussweinNo ratings yet
- Foucault analiza 'Las Meninas' de VelázquezDocument4 pagesFoucault analiza 'Las Meninas' de VelázquezMaite Guelerman0% (1)
- Ante El Tiempo Didi-Huberman PDFDocument12 pagesAnte El Tiempo Didi-Huberman PDFEliete CândidaNo ratings yet
- ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN-percepciónDocument10 pagesACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN-percepciónManuel Garcia CruzNo ratings yet
- La Nada para Ver - Miguel Angel Hernandez NavarroDocument7 pagesLa Nada para Ver - Miguel Angel Hernandez NavarrobedoyabouroncleNo ratings yet
- WP La Imagen EspecularDocument76 pagesWP La Imagen EspecularLuisMatelliniNo ratings yet
- Estetica de LaboratotioDocument9 pagesEstetica de LaboratotioEspacio Lab100% (1)
- ¿El Arte Cura Suely RolnikDocument8 pages¿El Arte Cura Suely Rolnikpgarcía_158No ratings yet
- Sobre "La Anamorfosis" Del Seminario 11 de LacanDocument4 pagesSobre "La Anamorfosis" Del Seminario 11 de LacanDiego RodriguezNo ratings yet
- Ensayos imaginarios sobre cineDocument5 pagesEnsayos imaginarios sobre cineAna GBNo ratings yet
- EL LUGAR DE LA PINTURADocument4 pagesEL LUGAR DE LA PINTURAcalaquitosNo ratings yet
- 2021 Surce Viña y Fagioli Eds Apuntes de Sensación BaconDocument73 pages2021 Surce Viña y Fagioli Eds Apuntes de Sensación BaconSol HeffesseNo ratings yet
- Otras Arquitectura PsicoanalisisDocument5 pagesOtras Arquitectura PsicoanalisisjuanNo ratings yet
- Autorretrato Texto Argumentativo OriginalDocument9 pagesAutorretrato Texto Argumentativo Originalmirian alegria valenciaNo ratings yet
- EL SUJETO Y LA MASCARA - Rocco MangieriDocument2 pagesEL SUJETO Y LA MASCARA - Rocco MangiericarloscopioNo ratings yet
- Estetica de La Decada de Los 90Document4 pagesEstetica de La Decada de Los 90Fabian MarcNo ratings yet
- Las imágenes en la creación literariaDocument3 pagesLas imágenes en la creación literariaEleonora GarcìaNo ratings yet
- Ticio Escobar La Irrepetible Aparicion PDFDocument29 pagesTicio Escobar La Irrepetible Aparicion PDFsebastian100% (1)
- La Esquicia Del Ojo y La MiradaDocument4 pagesLa Esquicia Del Ojo y La MiradaPony MagneticNo ratings yet
- Pensar La ImagenDocument48 pagesPensar La ImagenCARMELA TIÓ SESÉNo ratings yet
- Ejes Conceptuales Del Texto de Berger DefinitivoDocument4 pagesEjes Conceptuales Del Texto de Berger DefinitivoJoaquin PlazaNo ratings yet
- Antonio Covarsí Fotografo PDFDocument6 pagesAntonio Covarsí Fotografo PDFjaviercanoramosNo ratings yet
- Arte, cine y pintura: una aproximación a través de la obra de Brueghel y MajewskiDocument17 pagesArte, cine y pintura: una aproximación a través de la obra de Brueghel y Majewskijetche2000No ratings yet
- Copia de TecnicasparcialcaccaDocument20 pagesCopia de TecnicasparcialcaccaJuampiii RodriguezNo ratings yet
- Ranciere, J. El Destino de Las Imagenes. Si Existe Lo IrrepresentableDocument20 pagesRanciere, J. El Destino de Las Imagenes. Si Existe Lo IrrepresentableluciimedinaNo ratings yet
- Miguel Lares Perspectivas Obre La Fobia PDFDocument9 pagesMiguel Lares Perspectivas Obre La Fobia PDFOmar Daniel FernándezNo ratings yet
- Mirar-Fotografiar la ciudadDocument5 pagesMirar-Fotografiar la ciudadLuciana PrestesNo ratings yet
- "Fábula", de Miguel Hernández Camacho.Document17 pages"Fábula", de Miguel Hernández Camacho.Ars Operandi TXTs100% (1)
- La Imagen VolumetricaDocument10 pagesLa Imagen VolumetricaAna BaltarNo ratings yet
- Giorgio de Chirico y La Pintura MetafísicaDocument65 pagesGiorgio de Chirico y La Pintura MetafísicaChica SapiensSapiensNo ratings yet
- Ver para Creer El Arte de Mirar y La Filosofia deDocument12 pagesVer para Creer El Arte de Mirar y La Filosofia deBrayan LuciferbaphometNo ratings yet
- Por qué nos creemos los cuentos: Cómo se construye evidencia en la ficciónFrom EverandPor qué nos creemos los cuentos: Cómo se construye evidencia en la ficciónRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- TPV 17 PDFDocument1 pageTPV 17 PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- En Torno Al Dolor en El Body ArtDocument8 pagesEn Torno Al Dolor en El Body ArtMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- TPV 26Document1 pageTPV 26Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- TPV 14 PDFDocument1 pageTPV 14 PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Presente Continuo 24 - 30 EneroDocument1 pagePresente Continuo 24 - 30 EneroMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Tiempo Por Venir IIDocument1 pageTiempo Por Venir IIMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- TPV 13 PDFDocument1 pageTPV 13 PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- TPV 16 PDFDocument1 pageTPV 16 PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- TPV 14 PDFDocument1 pageTPV 14 PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Tiempo Por Venir IVDocument1 pageTiempo Por Venir IVMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Programa Ene2019Document32 pagesPrograma Ene2019Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Presente Continuo 18Document1 pagePresente Continuo 18Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- TPV 4 PDFDocument1 pageTPV 4 PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Cartel Don QuijoteDocument1 pageCartel Don QuijoteMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Dosier Arte y Literatura, Cuadernos Hispanoamericanos PDFDocument168 pagesDosier Arte y Literatura, Cuadernos Hispanoamericanos PDFMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Tiempo MaterialDocument116 pagesTiempo MaterialMiguel Ángel Hernández Navarro100% (1)
- Presente Continuo 16Document1 pagePresente Continuo 16Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Entrevista Casino MagazineDocument1 pageEntrevista Casino MagazineMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Presente Continuo 18Document1 pagePresente Continuo 18Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Presente Continuo 14Document1 pagePresente Continuo 14Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Heterocronía y Posmedialidad en Xu Bing. ImafronteDocument19 pagesHeterocronía y Posmedialidad en Xu Bing. ImafronteMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Presente Continuo19Document1 pagePresente Continuo19Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Presente Continuo (22-28 Noviembre)Document1 pagePresente Continuo (22-28 Noviembre)Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Miguel Ángel Hernández: Presente Continuo 13Document1 pageMiguel Ángel Hernández: Presente Continuo 13Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- El Pensamiento LacanDocument9 pagesEl Pensamiento LacanMiguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- Desincronizados Tiempos Migratorios e Imágenes Del DesplazamientoDocument16 pagesDesincronizados Tiempos Migratorios e Imágenes Del DesplazamientoMarcos LPNo ratings yet
- El Arte Contemporaneo Entre Lo Real y Lo SiniestroDocument19 pagesEl Arte Contemporaneo Entre Lo Real y Lo SiniestroMiguel Ángel Hernández Navarro100% (2)
- El Rostro Infinito 1Document2 pagesEl Rostro Infinito 1Miguel Ángel Hernández NavarroNo ratings yet
- El Arte Contemporaneo Entre Lo Real y Lo SiniestroDocument19 pagesEl Arte Contemporaneo Entre Lo Real y Lo SiniestroMiguel Ángel Hernández Navarro100% (2)
- Catálogo Chaski OnlineDocument244 pagesCatálogo Chaski OnlineAlexa ValmortNo ratings yet
- Practicas OpticosDocument10 pagesPracticas OpticosAlan MoranNo ratings yet
- El Beso Siniestro PDFDocument17 pagesEl Beso Siniestro PDFIbis Javier Zavala RodriguezNo ratings yet
- Curso de éxito mentalDocument136 pagesCurso de éxito mentalDavidmartemena67% (3)
- Informe DialuxDocument40 pagesInforme DialuxVictor MarchettaNo ratings yet
- Ondas ElectromagnéticasDocument5 pagesOndas ElectromagnéticasPipe AnguloNo ratings yet
- Cómo leer medidores de energía eléctrica analógicos y digitales de CFEDocument9 pagesCómo leer medidores de energía eléctrica analógicos y digitales de CFEMiguel AmaroNo ratings yet
- Desarrollo de La Física CuánticaDocument3 pagesDesarrollo de La Física CuánticaJozze NiamaNo ratings yet
- Determinación de la amplitud de acomodaciónDocument4 pagesDeterminación de la amplitud de acomodaciónemiliano1012No ratings yet
- Examen Básico OftalmológicoDocument12 pagesExamen Básico OftalmológicoVictoria JijonNo ratings yet
- Química PSU: Ensayo sobre conceptos básicosDocument45 pagesQuímica PSU: Ensayo sobre conceptos básicosFELIPE ADOLFO NAVARRETE NAVARRETENo ratings yet
- Hecho Con Amor PDFDocument26 pagesHecho Con Amor PDFVanessaNo ratings yet
- Ensayo Visual Parte 1Document49 pagesEnsayo Visual Parte 1Henry MatosNo ratings yet
- Qué Es La Fragmentación Del Alma y Como DesfragmentarlaDocument7 pagesQué Es La Fragmentación Del Alma y Como DesfragmentarlaAmritanandaSwami100% (10)
- Las Dimensiones Espirituales de L - PDFDocument85 pagesLas Dimensiones Espirituales de L - PDFceciliaalfonso_cna4935No ratings yet
- Colores para Tabla en LatexDocument11 pagesColores para Tabla en LatexJesus SanchezNo ratings yet
- La teoría ondulatoria de la luz de HuygensDocument3 pagesLa teoría ondulatoria de la luz de HuygensGustavo HerreraNo ratings yet
- TesisDocument27 pagesTesisFernando Alexander Torres FerrufinoNo ratings yet
- UntitledDocument55 pagesUntitledKevin PerezNo ratings yet
- Guía de onda TEORIA GUIA ONDASDocument6 pagesGuía de onda TEORIA GUIA ONDASAnonymous Shv3RwsWnrNo ratings yet
- 08-Historia de La Estereoscopa y Sus AplicacionesDocument6 pages08-Historia de La Estereoscopa y Sus AplicacionesPaul AlvarezNo ratings yet
- Introducción a la optoelectrónica: dispositivos emisores, detectores y fotoconductoresDocument19 pagesIntroducción a la optoelectrónica: dispositivos emisores, detectores y fotoconductoresGustavo Enrique Molina VelaquesNo ratings yet
- Ciencia, Tecnología y Ambiente 2 Cuaderno de Reforzamiento Pedagógico - JEC-pages-40-48Document9 pagesCiencia, Tecnología y Ambiente 2 Cuaderno de Reforzamiento Pedagógico - JEC-pages-40-48Rosario Paredes Bellido50% (2)
- Registros Akashicos para Uno y TercerosDocument12 pagesRegistros Akashicos para Uno y TercerosMoni GalNo ratings yet
- Catalogo MayoDocument86 pagesCatalogo MayoWill EduardoNo ratings yet
- Maestria Registro CompletoDocument30 pagesMaestria Registro CompletoFrancesca Luisana Michelini100% (3)
- Colores en La Web PDFDocument4 pagesColores en La Web PDFandresNo ratings yet
- Componentes clave de un espectrofotómetroDocument3 pagesComponentes clave de un espectrofotómetrojosephkaiNo ratings yet
- Examen FisicaDocument6 pagesExamen FisicaLuis de MingoNo ratings yet
- 49 Pdf25finalDocument52 pages49 Pdf25finalmimimetalurgicoNo ratings yet