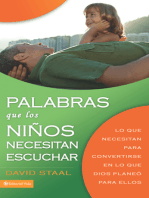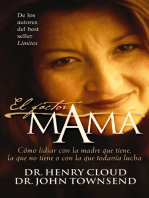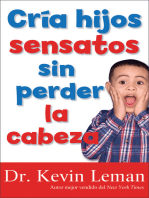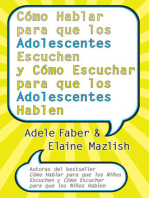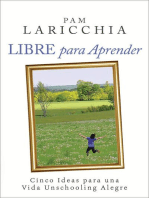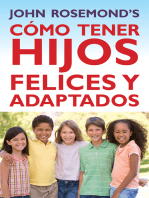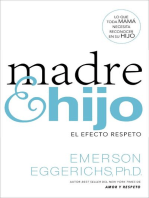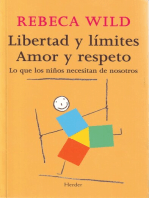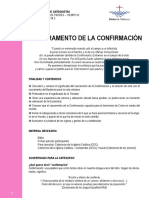Professional Documents
Culture Documents
17-02-24-Encuentro Con Franco Nembrini PDF
Uploaded by
Fernando Penalba PonsOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
17-02-24-Encuentro Con Franco Nembrini PDF
Uploaded by
Fernando Penalba PonsCopyright:
Available Formats
Arturo:
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro
organizado junto con la Asociación para la Renovación
Cultural y Pedagógica (ARCyP). Es la primera vez que
hacemos algo juntos, la Asociación de Padres del Colegio
Newman y ARCyP pero no creo que sea la última por
nuestro mutuo interés por la educación y haremos un
trabajo conjunto. Tenemos por invitado a Franco
Nembrini. No es la primera vez que está en este salón,
en este colegio. Agradecemos que esté aquí de nuevo
con nosotros. Una de las cosas que más impactó en este
colegio fue su presentación del libro: “El arte de
educar” que muchos tenemos en la mesilla no porque
aún no lo hayamos leído sino porque estamos releyendo
algunos capítulos.
Como todos sabéis, el año pasado fue declarado, por el
Santo Padre, el Año de la Misericordia. Para la Iglesia y
para el mundo fue un gran regalo que nos hizo el Papa
Francisco y, entre otras cosas, decía lo que poníamos en
el cartel en una de sus catequesis: “Lo esperaba, a ese
hijo que había hecho de todo; el Padre lo esperaba. ¡Qué
bella es la ternura del Padre!” A mí personalmente, y a
muchos, el regalo que nos ha hecho el Santo Padre con
el Año de la Misericordia ha sido reconocer en el propio
Francisco esta figura del Padre que nos espera y en el
que, realmente, uno ve esta ternura suya con la Iglesia y
con el mundo. Queremos profundizar en este tema. El
título del Encuentro es: “La belleza de educar se llama
Misericordia” y para este encuentro, MariCarmen va a
hacer unas preguntas a Franco Nembrini y luego habrá
posibilidad de hacer preguntas desde el público.
M.Carmen:
Buenas tardes. Bienvenidos todos y doy especialmente la
bienvenida a nuestro gran amigo Franco.
Cuando nacen nuestros hijos o cuando se nos
encomienda un chico o un alumno en clase nos invaden,
fundamentalmente, dos experiencias. La primera, la
alegría del don recibido e inmerecido. La segunda, una
inadecuación enorme, una incapacidad respecto a la
tarea que, en el tiempo, se ve ratificada por nuestro
límite, por nuestra pobreza, nuestra torpeza y nuestro
mal. Porque una experiencia común, que nos pesa a
todos, es el mal que hacemos cuando educamos a hijos y
alumnos. Y aún más, cuanto más les queremos, este
hecho más nos hiere, y nos parece que es una tasa
inevitable –porque no nos podemos quitar de encima el
límite– y nos preguntamos ¿por qué no hago el bien que
quiero y hago el mal que no quiero? ¿Es inevitable?
¿Tiene algún sentido? De hecho lo vivimos muchas veces
como un factor que tiene un gran peso específico en la
relación educativa pero, ¿lo tiene realmente? ¿Debería
tenerlo realmente? Y es que nos conviene no
confundirnos con esto, porque vivimos en una cultura en
la que la relación educativa parece que depende más de
la ética que de la ontología. Es decir, parece que los
hijos lo son sólo cuando se portan bien: “un buen hijo no
hace esto, un buen hijo no hace lo otro”.
Por eso esta tarde lo que queremos es tratar la cuestión
justamente, desde la ontología; es decir, desde la
naturaleza de la relación filial. Queremos recuperar el
origen, como decía el canto, para que nos devuelva a lo
verdadero.
Para Chesterton, el pecado en la tradición cristiana es un
punto de partida para una visión alegre de la vida del
hombre y dice que es por un motivo que es evidente a
cualquier madre. “Cuando vemos entrar a un niño del
patio, sobre todo un día de lluvia, la madre cuando le
abre la puerta y le ve llegar totalmente sucio, la madre
lo lava porque sabe que tiene delante de sí no sólo el
fango. Cuando lo lava, la madre ve que debajo del fango
está aquella criatura adorable que es su hijo. El hijo no
es feo, su naturaleza está sólo cubierta por un poco de
suciedad y puede ser lavado, puede bañarse.
Si hay un relato que describe con claridad la relación
educativa es la conocida parábola del hijo pródigo a la
que el Papa Francisco ha llamado, en el texto que os
hemos recomendado leer, “Parábola del Padre
Misericordioso”; porque a él le interesa que pongamos la
mirada en este Padre, en cómo vive la misericordia;
porque esto es lo verdaderamente asombroso. No hay
nada novedoso en dos hijos desobedientes, pero sí lo hay
en este padre y en cómo abraza a estos hijos, a cada uno
con su límite; así es como nos gustaría abrazar todos y
cada uno de nosotros a nuestros hijos y a nuestros
alumnos. Es por eso que, con este abrazo, nos gustaría
decirles lo que nos ha dicho la canción: “volverás porque
tu corazón no se ha ido, tu pecado ya no importa, ¿lo
sabes?" ¡Cuántas veces nos gustaría decir esto a nuestros
hijos y a nuestros alumnos! De esta relación educativa y
de la importancia de la misericordia, es de lo que vamos
a hablar hoy con nuestro invitado.
Hemos dicho antes, que queremos profundizar en la
naturaleza de la relación padre–hijo. Y queríamos partir
de lo que nos parece la cuestión fundamental. ¿Qué le
confiere al hijo su condición de hijo y al padre su
dignidad de padre? Hemos dicho que no es el barro le
acompaña en determinadas ocasiones; por tanto, ¿qué le
hace ser hijo? ¿Cómo podemos nosotros, padres y
educadores, favorecer y desarrollar, ayudarles a tener
clara esta condición por la importancia del valor
educativo que tiene?
Franco Nembrini
Buenas tardes, me excuso, como siempre, de no hablar
español todavía, aunque creo que he renunciado, no
tengo ya la edad para aprenderlo.
Es muy difícil responder a una pregunta semejante en
diez minutos pero intentaré decir al menos lo esencial
que sería responder a la pregunta ¿qué es realmente la
educación? Pues existe un equívoco sobre esta palabra
que desearía disipar inmediatamente. Tenemos todos la
idea que la educación sea el intento del adulto de hacer
algo con el hijo o el alumno. Tenemos la idea de que la
educación es: “yo, adulto, sé lo que tú debes llegar a ser
y pongo en marcha una serie de acciones para que tú
llegues a ser lo que yo he decidido que tienes que ser".
Esta posición, que podría parecer natural, obvia, es la
fuente de todos los equívocos y de todos los errores;
porque, en cambio, la educación, como primer
movimiento, como primer sentimiento, es una
afirmación positiva, no negativa. Lo digo de otro modo. A
veces los padres, las madres en particular, pues el
problema grave es con las madres; de hecho he
empezado una cruzada contra las madres – tened
paciencia, madres – aunque no es sólo culpa de las
madres, ya que es la ausencia del padre, la debilidad del
padre, lo que hace que las madres exageren, desborden
su labor, y tiendan a convertirse en lo que un niño
escribió hace años. Lo cuento a menudo. Tenía yo
diecisiete años cuando el cura de la parroquia me llamó
para que le ayudara en el campamento estival ligado al
oratorio. Tenía que ayudar a hacer los deberes a los de
cuarto de primaria. Estaba haciendo algunos ejercicios
de gramática italiana, análisis lógico, análisis gramatical
y en un cierto momento debían hacer el análisis de la
frase: “mi mamá me ama” no mi mama lava, plancha,
cocina, etc. El niño debía poner: mi mamá; mi, adjetivo
posesivo y, en vez de esto, puso "mi: adjetivo obsesivo".
Yo era joven y pensé que era un error de gramática y
ahora que soy viejo entiendo mejor de qué se trataba.
Nuestros hijos encuentran obsesiva nuestra presencia de
educadores y esto manifiesta una razón profunda que
debemos entender. Porque cuando me encuentro con los
padres, y en especial con las madres, les pregunto:
"¿estamos seguros de querer bien a nuestros hijos?"
Evidentemente, yo sé (no me permitiría jamás ponerlo
en duda) que vosotros queréis bien a vuestros hijos; pero
si una vez al mes el padre y la madre, cuando los hijos
ya se han acostado, se preguntaran "¿estamos
verdaderamente seguros de saber querer bien a nuestros
hijos?" Esto sería muy útil como verificación, como
preocupación. Porque damos por descontado que el
mensaje que queremos enviar a nuestros hijos "¡yo, te
quiero bien!", les llega con este significado. Mientras que
a ellos les llega con otro significado más molesto: No "¡Yo
te quiero!" sino "¡Yo podría quererte si tu cambiases!"
No sé cuáles son las otras cuatro preguntas porque no las
he visto; pero, si entendemos esto, mercería la pena el
encuentro, aunque no diera tiempo a las demás
preguntas, porque esto es decisivo. Es muy importante
entendernos sobre este argumento.
Amar significa esto. Y, en este sentido, tiene mucho que
ver con la misericordia, con el año de la misericordia
que el Papa Francisco nos ha regalado; yo así lo he
aprendido. En esto está el amor, nos dice S. Juan:"... en
que Dios nos ha amado primero, mientras éramos aún
pecadores". Y esto tiene que ver con la Misericordia.
Decirle a un hijo “te quiero” significa hacerle llegar este
mensaje: “Yo, daría la vida por ti”. No, 'si cambias'; no,
'si empiezas a estudiar -¡maldito vago!- que la maestra
dice que tienes capacidad pero que no te pones, no te
implicas, no estudias'. “Yo, daría la vida por ti, ahora”.
La fe cristiana no está en la afirmación “yo, daría la vida
por ti” porque esto lo pueden decir, lo dicen todos los
padres. Quizás diga una herejía pero esto me parece
natural, no requiere la fe. El amor, por definición, es
esto: “Daría la vida por ti, ahora, tal como eres. Para
amarte no necesito que cambies, que mejores, que
estudies, que te portes bien, que no fumes porros, que
dejes de contestarme. Yo daría la vida por ti, ahora” Y
aquí está el amor. En cambio a nuestros hijos les llega
otro mensaje: “Nosotros, podríamos llegar a quererte si
tú cambiases...”. Y esto, por lo menos en italiano, no se
llama afecto, se llama chantaje. Y un niño, un hijo, que
se siente chantajeado toda la vida, no puede aprender la
obediencia. Deberíamos tener el coraje de ser a lo largo
de toda la vida de nuestros hijos como fuimos al
principio. Al principio ¿cómo comenzó esto? No sé si
ahora han cambiado las cosas pero creo que es así:
Cuando la mujer se queda embarazada y espera que su
hijo venga al mundo, nadie le ha garantizado cómo va
ser el hijo: si va a ser niño o niña, si va a ser inteligente
o un poco retrasado, enfermo o sano, bueno o malvado;
lo traemos al mundo con un acto de amor purísimo,
bellísimo. Nadie nos ha garantizado nada y lo traemos al
mundo porque es bello que él exista. Todo el problema
educativo está en que esta mirada gratuita, capaz de un
amor verdadero, dura apenas una semana desde que el
hijo nace. Porque luego empieza a llorar por la noche, a
producir cantidades industriales de “mierda” (que no se
sabe de dónde la saca), a no dormir...; y allí empiezan
los problemas.
En las relaciones entre los hombres, la suciedad, el
pecado, la debilidad no son una objeción a la educación,
son el inicio de la educación. Es porque somos todos
pecadores, incluidos nuestros hijos, por lo que es
interesante la educación. Es como el educador que al
comienzo del año – yo lo he oído personalmente en mi
escuela – dice: "¡qué clase tan horrible me ha dado el
director este año, no saben matemáticas!" Y yo que lo oí
siendo el director de la escuela, le dije: “Señorita, por
favor, pase un momento a mi despacho” y continué:
“señorita, ¿me parece haberle oído lamentarse de que
los chicos no saben matemáticas? Es usted la profesora
de matemáticas. Y, según usted, ¿por qué cree que la
hemos contratado? Precisamente porque los chicos no
saben matemáticas y usted debe enseñárselas; ¡si
supieran matemáticas, usted no tendría trabajo! Por lo
tanto ha de estar muy agradecida a la ignorancia de los
alumnos. ¿Por qué le escandaliza aquello que debería ser
su tarea?” Cuando un padre me dice: “Mi hijo me vuelve
loco, se rebela, no obedece”; yo le digo: “Bien, pues
comencemos a educar. El desafío es éste. Si fuese un
hijo que de modo innato obedeciese ya, si hiciese todo
lo que le dices, ¡qué tristeza! ¡qué infinito coñazo!”
Imaginaos diez hijos todos iguales: todos obedecen,
todos hacen lo que tú les dices, ¡es la muerte civil!
La educación comienza como afirmación del valor del
otro antes de que éste cambie. Este es el comienzo, el
corazón, el secreto de toda la educación. Incluso –y me
parece que los psicólogos lo confirman– la posibilidad de
aprender las distintas materias, la posibilidad de que el
hijo cambie -sea mejor, más bueno-, se da cuando el
adulto afirma, ante todo, esta posibilidad de cambio. Si
por la mañana, cuando nos levantamos y nos cruzamos
con nuestro hijo que tiene que irse al colegio o -más
difícil todavía- cuando vuelve del colegio, el primer
pensamiento cuando entra en casa, la primera mirada,
fuese una alegría, un contento: ¡yo soy tu padre, yo soy
tu madre, y estoy contento de que existas! Os juro
(estoy seguro de esto) que si el hijo, día tras día, está
cierto de esto, por este motivo intentará ser mejor,
estudiar más, no decir mentiras. Pero si un hijo desde
que nace, el sentimiento que, día tras día, hemos
construido en él es: "¡Qué pena! No vas bien; yo
esperaba un hijo que me hiciese feliz y en vez de esto ha
llegado este gilipollas, que es la causa de mi tristeza."
Este hijo está muerto. Estos son el delito que estamos
cometiendo en la educación. Los adultos somos tan
débiles en la propuesta, en el ideal por el que dar la
vida, que nuestros hijos terminan siendo el ideal de
nuestra vida. Y así los hijos se convierten, sin darnos
cuenta, en los depositarios de la responsabilidad de
nuestra felicidad. Y esto los mata, los destruye.
Acabo esta primera pregunta sintetizando así: La
educación comienza, tiene éxito, es verdadera cuando,
como primer movimiento, como primer sentimiento, vive
la afirmación del valor del otro así como es; y esto
hemos aprendido que se llama misericordia, perdón.
Perdón es un término impreciso, porque perdón significa
que el otro comete un error y nosotros cerramos un ojo y
lo perdonamos. La misericordia es el perdón que precede
la culpa, es un amor que viene antes. En segundo lugar,
si es así, no hay error, no hay pecado, no hay fragilidad
que pueda detener al educador. Más aún, cuanto más
motivo hay -más cosa que perdonar-, más se educa.
Cuanto más frágil es el otro, más lo abrazas. Y él resurge
de su propia debilidad sólo a partir de nuestro abrazo.
Tengo la impresión de que hoy hemos dado la vuelta a
los términos del problema.
Pongo dos ejemplos.
Cuando yo era pequeño, de los cero a los diez años no
tenía la sensación de tener a mis padres siempre
encima, protegiéndome, diciendo “qué bueno es mi
niño”: como estos niños “adorados” que parecen el Niño
Jesús venido a la tierra, a los que se les trata como
pensando: “Pero ¿no lo veis? Es mi niño. ¡Qué raro que el
Papa no haya hecho referencia a él en el Ángelus
dominical!”. Y, con todas esas tonterías, para un niño
que es venerado y adorado, si llueve por ejemplo, es un
delirio, porque “mi niño” no puede mojarse. Y las
madres se matan entre ellas, no para llevar a sus hijos al
portón de entrada del colegio, sino por las escaleras
hasta la puerta de la clase. Porque “su niño” no puede
cansarse, no puede mojarse, no puede... Por eso, en las
reuniones de padres intentamos explicarles que la lluvia
la ha enviado Dios desde el comienzo del mundo y no
precisamente para matar niños.
Pero luego, entre los diez y los veinte, cuando es el
momento de perdonarles verdaderamente -esos mismos
hijos, a los que han tratado como a genios, como a la
pequeña divinidad de la casa- de repente se convierten
en pequeños monstruos de los que nos distanciamos.
Es decir, cuando son pequeños que un azote no mata a
nadie, –y yo soy muy afectuoso con los niños-, pero a los
niños hay que quererles bien, hay que cuidarles. La vida
es algo serio. El niño no puede ser la razón, el reloj de
toda la vida de la familia, sino al contrario. Si la vida
tiene su ritmo, si la familia tiene una vida grande, libre,
llena de alegría, de actividad, de relaciones, el niño la
mira y se convierte en alguien grande. Cuando comienza
a los diez años a hacer sus elecciones es cuando
desesperadamente quiere ser perdonado, y es entonces
cuando lo echamos fuera de casa. Tantos de ellos no son
hijos pródigos, no se van de casa, sino que han sido
echados de casa. Ahí es cuando deberíamos perdonarles,
cuando nos hacen sufrir verdaderamente; y es entonces,
en cambio, cuando nos enfadamos, los llamamos malos,
monstruos, ingratos. Y comienza la típica película
(siempre igual en todo el mundo): “esta casa no es un
hotel”, “yo no soy tu criada”...
Y yo digo, al menos a las madres cristianas: "Si no es
para servirles ¿para qué los habéis traído al mundo? Si no
es para servirnos los unos a los otros ¿para qué estamos
juntos? Si no es para servir a los hijos ¿para qué hacemos
una familia?"
Mirad que no estoy justificando a los hijos que insultan a
la madre, la tratan mal -¡entendedme bien!-; lo que digo
es que una madre que grita: “¡No soy tu criada!” es
como si le gritase "¡no soy tu madre!" o "¡no te reconozco
como hijo!" Porque yo estoy en el mundo para servirte; o
me he casado contigo para servirte . Y los amigos lo son
para servirse los unos a los otros. Si no ¿de qué estamos
hablando?
Entonces, la misericordia, como primer sentimiento, y
un gran amor a la libertad son las dos palabras que
resumen el secreto de la educación. Cuando el hijo está
mal, esto no es motivo de escándalo sino que es
verdaderamente ocasión de perdón, es decir, de
educación. Acogí una vez a un chico muy enfermo,
durante bastante tiempo, con un problema de cabeza, y
recuerdo que escribió una carta a mi mujer, tras dos o
tres meses de estancia, que comenzaba así:
“Queridísima Grazia, te agradezco enormemente
haberme acogido, etc.” y decía: “¡qué bonita es una
casa donde se está tan bien que incluso se puede estar
mal!”. Este es el problema: que cuando se está mal es
cuando hay que acogerle. Y todos los hijos hay una cierta
edad en la que están mal con nosotros; deben, en un
cierto sentido, estar mal con nosotros. No es ingratitud,
no es maldad, es que tienen que hacerse grandes, deben
tomar distancia de nosotros. ¡Con qué ternura
deberemos acogerles en este momento!; en cambio
nosotros les decimos: “¡esta casa no es un hotel!”.
M.Carmen:
Como, obviamente, has contestado otras preguntas que
te iba a formular, me voy a olvidar de las preguntas que
tenía preparadas. En este momento, a lo que me
interesa que nos respondas es: dado que nosotros no
tenemos esta mirada de misericordia que tú has
descrito, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos
educarnos para tenerla? ¿cómo podemos ayudarnos entre
los amigos a tener esta mirada que abraza así y que nos
corresponde mucho más que la que mide?
Franco Nembrini
Esta mirada sólo puede darse si se recibe: si se hace
experiencia de ser mirado así. Yo puedo tomar
conciencia de que el otro tiene misericordia de mí,
puedo experimentar la misericordia sobre mí si soy
consciente de mi debilidad, de mi pecado. Me parece
que la primera condición para ser educador es ser
consciente de estar siendo perdonado en cada
instante.
Ninguno de nosotros se ha merecido un padre o una
madre; que se levante el que se ha casado diciendo: “me
merezco el amor de esta mujer”. Es más, en un cierto
modo, enamorarse es lo contrario: es el estupor ante
una mujer que te dice: “Te quiero”; y a la que tú
respondes: “Pero, ¿cómo es posible? ¡Es imposible!” y
ella dice: “¡Te quiero y doy la vida por ti ahora!”
Después esto cambia un poco. “Yo doy la vida por ti,
ahora y no me importa el mal que haces, los defectos
que tienes; yo me entrego a ti para la eternidad” Pero
¿cómo se puede no temblar ante esto?
Es exactamente igual para la educación. El secreto está
en mantener durante toda la vida la gratuidad del inicio.
El secreto de la felicidad conyugal es mantener este
estupor de que el otro me perdona durante toda la vida.
Y así, si la educación se deshace porque se pierde esta
misericordia, también en la relación entre el hombre y la
mujer es idéntico: en el tiempo, afloran los límites, los
pecados, los defectos y se deja de perdonar. Y el amor es
siempre perdón.
Si yo me levanto por la mañana y entiendo que -a pesar
de todos mis defectos y errores- mi mujer me perdona,
yo voy a la escuela y es posible que a los treinta alumnos
que tengo delante los perciba como míos y les perdone
más fácilmente.
La experiencia ayuda, porque se percibe que el perdón
sucede; que sucede el milagro de la educación. Porque
la educación es un trabajo de sembrador y no de
recolector. Podría teneros hasta mañana contándoos
episodios bellísimos.
Un día entro en la escuela a las ocho de la mañana y veo
a una chavala -no era alumna mía- apoyada en la
ventana llorando. Al pasar a su lado, por la costumbre de
tratar bien a los chicos, al ver a esta chica que llora, le
digo: “ánimo, ¡hoy puede ser un bello día!” y me voy.
¿Creéis que yo tenía alguna intención de hacer algo por
ella? Yo tenía la cabeza llena de todos mis problemas,
era un gesto sin motivo, sin razón alguna, hecho casi
automáticamente. Un año después, esta chica me busca
al salir de clase y me dice: “profesor, llevaba un tiempo
queriendo decirle que usted me ha salvado la
vida”. "¡Qué exagerada!" le digo. Y ella, muy seria, me
dice: “aquella mañana estaba pensando, realmente, en
quitarme la vida; y pasó usted, me puso una mano sobre
la espalda y me dijo “ánimo, va a ser un buen día” y esto
me ha salvado la vida”. La educación está hecha así.
Incluso estos hechos pequeñísimos. Lo demás son
discursos, palabras. ¡Dejad ya de hacerles prédicas a
vuestros hijos que no sirven para nada! La educación
está hecha de gestos sencillos, sin pretensiones, de los
que no se espera un resultado. Es intentar vivir con esa
mirada de la que hablábamos antes.
Hace un año, llaman a la puerta de mi casa, abro y hay
un señor delante: ¿dígame?- le digo. "¡Eh, profe!, ¿no me
reconoce?" "¡No!" "Pero cómo, ¿no se acuerda? Soy un
alumno suyo de hace años". Le hago pasar y tomamos un
café. "¿Qué haces aquí?" Y me dice: “Yo fui su alumno
hace 15 años, luego estudié Economía (en la Facultad la
más prestigiosa de Italia), he llegado a ser un importante
administrador de estructuras hospitalarias; me he
movido por toda Italia y he vuelto aquí a dirigir un
importante hospital. He venido aquí a trabajar y he
conocido a una chica que trabaja en el hospital, nos
hemos enamorado, hemos decidido casarnos y quiero
pedirle si quiere ser mi testigo de boda”. Y le digo:
"Pero, hijo mío, en todos estos años ¿no has encontrado
otro menos tonto que yo que te sirva de testigo?" Y él,
muy serio, responde: “Si, he conocido mucha gente,
tengo muchos amigos; pero como usted me trató aquel
año, no he vuelto a encontrar a nadie.” (Y éste era un
tipo terrible que me había declarado la guerra; yo
entraba en clase y, tras cinco minutos de estar hablando,
él levantaba la mano y siempre me decía: "¡Yo no estoy
de acuerdo!" Yo le preguntaba: "¿Pero ¿por qué?" (Éste
chico estudiaba “a posta” para llevarme la contraria,
para poder contradecirme y yo debía prepararme
especialmente todas las lecciones para contestarle). Este
“bastardo” me tenía enfilado. No volví a verle ni a saber
nada de él hasta entonces; y fui testigo en su boda. Y
después lo llevé a La Traccia y le pedí si quería
colaborar. Accedió a entrar en el Consejo de
Administración de la Escuela: uno que se acuerda,
después de veinticinco años, de haber sido mirado así, es
uno que esa mirada la ha aprendido; y entonces le pides:
"¡Vente y ayúdanos a construir la escuela porque la
escuela es para esta mirada, es para hacer esto!"
Último ejemplo. En cuarto de Primaria, hicimos una
excursión a Venecia. Vamos a la Basílica de S. Marcos,
donde detrás del altar está lo que se denomina el
“Retablo de oro”; el más grande joyero existente en el
mundo. Tres metros por cuatro todo de oro; la joya más
grande del mundo: lleno de gemas, de brillantes; en fin,
una maravilla. Llevamos a estos de cuarto de Primaria
detrás del altar y el cura, que les estaba guiando,
descorre la cortina y aparece esta cosa maravillosa que
te deja sin aliento. En esta clase, como en todas las
clases, había bastantes graciosillos pero siempre hay uno
que lo es más. También con Jesus que iban doce, todos
un poco traidores, pero unos un poco más que otros (es
una proporción que siempre se ha respetado en la
historia). Entre ellos estaba un chico, que era un poco
difícil, con una historia familiar complicada: nadie lo
soportaba; incluso, casi malo, violento. El cura descorre
la cortina y todos los niños quedan como para hacerles
una foto; y éste, el más "malote" de la clase, hace la
pregunta, en nombre de todos: Pero, ¿cuánto vale esto?
El cura -al que luego le di las gracias y le pedí que
estuviese allí para hacer ese trabajo siempre- de modo
espontáneo, natural le respondió: “Mira, este joyero tan
precioso no tiene precio, tiene un valor inmenso, que no
se puede valorar, no sé decirte cuánto vale; pero sí sé
una cosa: ¡Tú vales más!” Os juro que este niño, durante
quince días no hizo tanto el malote. Incluso sus padres
nos llamaron por teléfono para preguntarnos si le
habíamos “chutado” algo en vena, porque no era él, no
lo reconocían. Aquel niño, por primera vez, había oído,
"¡tú vales más que todo este oro!" Lo interesante es que
antes de saber el cura si estudiaba o no estudiaba, si
trataba bien a su madre o no, si comía o no comía, etc,
antes de todo esto, un adulto se dirigió a él diciéndole:
"¡tú vales más que todo esto!"
Este es el inicio de la educación. Porque si tú miras a un
niño así y luego le pides que suba una montaña con un
gran peso a la espalda, lo hace. Pero sucede también lo
contrario, si tú le miras y le dices: “yo querría quererte
bien pero me es imposible por lo desastre que eres…”
Os hago una observación y acabo. Os pido que no la
percibáis demasiado exagerada.
Hace poco he tenido un encuentro con un psiquiatra
famoso y le pregunté por una impresión que tengo y que
quería saber si es justa o me estoy equivocando. Todas
las generaciones hasta la mía y la inmediatamente
posterior han contestado, a una cierta edad, al mundo
de los adultos: "¡Qué asco la familia! ¡Qué asco el
colegio, la política, la Iglesia!" Y mi generación ha dicho:
"¡Nosotros cambiaremos este mundo tan asqueroso!" Y
así, nos hemos expresado con una gran violencia en
nuestro intento de cambiar el mundo. Pero esta es la
primera generación que yo veo que ya no funciona así.
Es como si dijesen: “¡Qué asco la Iglesia, la familia, la
política, la escuela! y ¡qué asco también yo!" Y así la
violencia que nosotros llevábamos hacia el exterior, esta
generación la usa contra ellos mismos. Estos chicos están
tan mal que se hacen daño a ellos mismos. Las crisis de
pánico que están viviendo los chicos, especialmente los
varones, cuando comienza la adolescencia, empiezan a
ser habituales. Las chicas que se cortan con las cuchillas
de afeitar y que no quieren jamás ir al mar o a la piscina
para que nadie vea las cicatrices que tienen. Son
fenómenos que me impresionan mucho pero que están
empezando a ser habituales; por no hablar de la
anorexia, bulimia, etc. Son fenómenos que muestran una
dificultad en la relación con uno mismo y con la vida. Yo
le dije al psiquiatra que tengo la sensación de que esta
generación se castiga por una culpa misteriosa, una
culpa profunda que no consiguen siquiera expresar. Y
temo que esta culpa tenga un nombre, que sea la culpa
de haber nacido. Perciben la culpa de haber venido al
mundo. Y es una culpa de la que uno se cura con mucha
dificultad.
Si leéis los discursos del Papa Francisco sobre la
educación veréis que dice que esta generación es una
generación huérfana y yo me pregunto ¿por qué habla de
huérfanos si tienen padres? Huérfana era la generación
de mi padre tras la guerra en la que la mitad de las
familias habían perdido al padre por la guerra, el
hambre, la enfermedad o la miseria. Y, sin embargo,
nadie les llamó generación de huérfanos y, en cambio, el
Papa habla de orfandad respecto a nuestros hijos y
explica el porqué: son huérfanos de esperanza,
huérfanos de belleza, huérfanos de bien, de alegría y de
gozo. Hemos de reconocer una gran responsabilidad. La
emergencia educativa que estamos viviendo es ésta: no
tenemos, nosotros los adultos, esperanza suficiente que
dar a nuestros hijos; y, sin embargo, esto es lo único que
nuestros hijos nos piden desesperadamente. Nos piden
que seamos padres felices, con una razón que se
muestre más grande que sus errores, sus traiciones, sus
fallos, sus pecados. Padres que estén tan ciertos de la
belleza de la vida que puedan permitirse ver al hijo que
se va, al hijo pródigo, y entiendan que su única tarea es
garantizar al hijo la posibilidad del retorno.
La educación no es cerrar la casa para que el hijo no
pueda irse a la calle: ¡debe irse a la calle!. Esta es la
tentación de las madres: "¡Tú no te vas de aquí! ¡Fuera,
el mundo es feo y malo! Yo soy tu madre y debo
defenderte del mal y, por tanto, ¡tú te quedas! Si
pudiese volver a meterte en mi barriga, lo haría y así te
protegería: estarías protegido las veinticuatro horas del
día". El papel del padre es el de cortar el cordón
umbilical. En el nacimiento es fácil; el del cerebro es el
más difícil. El padre debe decir: “No querida, el hijo
debe entrar en la realidad, debe irse” Sólo que tenemos
padres tan frágiles, tan débiles, que no son capaces de
esto. Entonces, ¿qué hacen? La madre intenta cerrar la
casa y el padre vende la casa y dice: “Hijo mío, yo
también he sido joven y te entiendo; estas cosas
también la he hecho yo a tu edad. No soy tu padre, soy
tu amigo” Y al hijo le toca las narices diciendo esto.
¡Tantos años buscando desesperadamente un padre y
ahora es un amigo, como sus amigos! Cuando estás harto
de tus amigos, viene tu padre a decirte: “¡Yo soy un
amigo como tus amigos! Hagamos así: vendo la casa y me
voy contigo” (Quizás piensa: "así lo vigilo"). Y cuando el
hijo hace su recorrido, ese recorrido que tiene que
hacer, –insisto: ¡Lo tiene que hacer! ¡Estad agradecidos a
Dios cuando el hijo hace este recorrido!–
Para algunos este recorrido es un día; para otros, unos
meses; para otros, años. Y es muy doloroso, pero deben
hacerlo. La tragedia es cuando el hijo, en un cierto
momento, dice: ¡qué estúpido he sido, en la casa de mi
padre hasta los siervos tienen qué comer y yo aquí
muero de hambre; me levantaré, volveré y diré a mi
padre: “He pecado contra el cielo y contra ti...!” y todo
contento, convencido, se levanta, se pone en orden, se
quita toda la mierda de donde habita, coge el bastón
dispuesto a salir y con el rabillo del ojo ve a su padre
que está allí, con los cerdos, y... ¡se acabó! No tiene una
casa a la que volver, no hay quien le perdone: se mata,
está acabado; ¡porque todos, sin perdón, estamos
muertos! Un hijo que no tiene un padre, una madre a los
que volver, ¡está muerto! El papel del adulto es éste: ser
la casa que puede ser abandonada y a la que siempre se
puede volver; setenta veces siete. No. ¡Esta vez te
perdono pero la próxima …! Si Dios te tratase así, si
cuando vas a confesarte –y siempre nos confesamos de
los mismos pecados–, el sacerdote te dijese: “Don
Antonio, ¿otra vez aquí? Y siempre lo mismo; estoy
harto: ¡esta vez no te perdono, te vas al infierno!” ¿Qué
haríais? Dado que tenemos necesidad de ser perdonados,
¡cambiaríamos de cura! Para que nos perdone otras mil
veces. Cuando nuestros hijos oyen: “¡yo no te puedo
perdonar!” cambian de padre, de madre y los buscan en
la discoteca. Todo está aquí. Porque perciben que a la
quincuagésima vez no estamos dispuestos a perdonarles
¿Entendéis?
M.Carmen:
Se nos ha acabado el tiempo de la mesa, podemos tener
tiempo para una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta?
Carlos
¿Qué diferencia hay entre servir, dar la vida, y la
servicialidad que ejercitamos al querer acompañarles a
todo y hacerles todo: al futbol, al colegio, etc. Puede
parecer servir pero ¿hay algo que no hacemos bien al
educar a los hijos queriendo hacerles todo? ¿Realmente
les ayudamos?
Franco Nembrini
Cuando se habla de educación y se plantean preguntas
tan concretas, cada uno debe buscar su propia
respuesta. Porque, en educación, no hay ninguna regla,
ningún automatismo. Yo con mis cuatro hijos varones he
entendido que lo que es acertado para uno, es
equivocado para el otro; que lo que es acertado para el
de diez años, es erróneo para el de quince; que lo que es
bueno el lunes, no lo es el martes. Es un intento.
La educación está hecha de intentos normalmente
equivocados. Por tanto, primera regla: No tengáis miedo
a equivocaros porque, en cualquier caso, vais a
equivocaros. Vuestros hijos, vuestras equivocaciones, os
las perdonan siempre. Saben perfectamente que somos
pobrecillos como ellos. No hay nada más patético y triste
que un adulto que finge ser perfecto. También cuando
hablamos de coherencia, de credibilidad, estemos
atentos.
En un congreso, en Roma, hace unos años, en un
ambiente muy “católico”, lleno de curas y monjas, todo
el mundo a vueltas con esta historia de la credibilidad.
Cuando ya no aguantaba más hice mi intervención,
breve, y les dije: “Mirad, espero que mis hijos cuando yo
muera, digan de mí: «¡Papá era poco creíble, pero ha
tenido una vida increíble!». Que mis hijos respiren a
través de mí un entusiasmo por las cosas, que me vean
entusiasta de la realidad, por todo. Porque, además, que
me equivoco ya lo saben”.
¿Por qué hablo de esto para responder a la pregunta?
Porque es así realmente: al hijo puedes servirle de modo
adecuado o equivocado en cualquier momento. El
problema es que todos debemos saber que un gravísimo
error que se comete hoy, es confundir el querer bien a
los hijos con evitarles la fatiga y el dolor. Sin fatiga y sin
dolor, el hombre no crece, es imposible. No estoy
diciendo que les hagamos cansarse a posta o que les
produzcamos dolor a posta; ya se encargará la vida de
ser cansada y dolorosa. Lo que no podéis es ocultar ante
los ojos de vuestros hijos la fatiga y el dolor. Cito
siempre este hecho: Una niña de primaria que durante
un mes le pregunta a la profesora: “Maestra, ¿Cuándo
vuelve el abuelo del viaje?”. Sus padres no se habían
atrevido a decirle que el abuelo había muerto y nos toca
a nosotros como escuela explicarle a la niña que el
abuelo ha muerto. Si yo fuese esa niña, cuando creciera,
a esos padres me los cargaría; no debían mentirme sobre
algo tan decisivo en la vida. No podían mentirme. No se
puede ocultar a los niños que la vida es dolor e incluso
muerte. El problema es que nosotros tenemos miedo a la
muerte y al dolor. Si queremos educarles debemos
encontrar una respuesta nosotros sobre el dolor y sobre
la muerte. No me interesa si sois cristianos o no, pero un
adulto empeñado con la vida se le ve empeñado con la
vida, es serio aunque no haya encontrado la respuesta.
Pero unos adultos que mienten así, no son adultos serios.
¿Sabéis la historia del oso siberiano?
He emparejado mi escuela con una escuela de Siberia.
Nos hemos hecho amigos por el obispo de allí y nos ha
regalado un oso de dos metros setenta. No un oso vivo
sino la piel del oso; como las que se ven en los dibujos
animados, la piel que se pone en el suelo de alfombra.
Vuelvo de Siberia con el oso. Corre la voz entre los niños
de que he vuelto con un oso, no se habla de otra cosa y
me digo: “Venga, vamos a enseñárselo” Hacemos que los
niños anticipen su horario de salida un cuarto de hora,
los colocamos a los pies de la escalinata de la escuela y
yo, acompañado por los profesores, en una mesa grande
como ésta, extiendo el oso para que los chicos lo vean.
Imaginad allí a los chicos de diez clases de Educación
Primaria, con la boca abierta. Cojo el micrófono para
decir alguna tontería, voy a empezar a hablar y llega la
Directora, pone la mano sobre el micrófono y me dice:
“Franco, ten cuidado, no debes decir que lo han
matado” “¿Qué estás diciendo?, ¿qué me pides?” Y ella
me dice: “no debes decirlo” insiste “porque ¿ves aquel
grupo de madres? - era ya casi la hora de recoger a los
niños – "me han dicho que si traumatizamos a sus niños
con la noticia de este acto de violencia bárbara, nos
denuncian a las asociaciones animalistas”. Y yo,
inspirado, se me ocurrió decir que como allí hace tanto
frío, el oso ha muerto de pulmonía. Los niños
tranquilizados y las madres contentas. Pero como no soy
tonto y quería entender, al día siguiente cogí a las diez
maestras y les dije: <<Entrad en clase, no saludéis, no
digáis nada, entrad en vuestras clases y preguntad a los
niños: “Niños, ¿cómo ha muerto el oso?>> Trescientos
niños, unánimemente, inteligentes y no inteligentes,
todos han dicho: "¡Lo han matado!" Con lo que se
demuestra que el problema grave lo tienen las madres y
no los niños. Los niños habían entendido perfectamente.
Este episodio es famoso, está en You Tube, me han
llamado de China, de América para contarla. Desde el
sur de Italia me han escrito diciéndome: <<"¡Gracias,
gracias! Porque ahora a los niños les decimos: “Si os
portáis bien, vemos la historia del oso”>>.
Me ha venido a la cabeza pero sabéis que el problema es
grave. Somos los taxistas de nuestros hijos, les llevamos
al colegio todos los días; figúrate cuando tienes cuatro
hijos y el colegio está a diez kilómetros de casa, creo
que mi mujer ha hecho miles y miles de kilómetros
llevando y trayendo a los niños al colegio. Tiene que
haber un equilibrio: el niño ha de entender que tú le
estás sirviendo por un motivo grande, por la verdad;
estás sirviendo a una verdad más grande. Basta
comunicar a tu hijo esto, sirviendo también a un
compañero de clase enfermo o cuando tú abres la casa a
las necesidades del mundo. A mí me ha sucedido con
Sierra Leona, con el niño enfermo al que me referí
antes; hemos acogido a unos profesores de Sierra Leona
negros como el carbón durante dos o tres años, hemos
trabajado mucho para construir una escuela en Sierra
Leona y nuestros hijos, muy católicos ellos, ha habido un
momento en que nos han dicho: “sólo faltaban los
negros”. ¿Cómo haces tú para hacerles entender que con
lo que haces estás sirviendo a la vida, a la verdad? No
puedes darles una plática sobre el hecho de que los
negros tiene hambre; les da exactamente igual. Tienen
que ver lo que tú has visto. Durante ocho años hemos ido
los seis a la obra del Padre Bertók a Sierra Leona con los
niños soldado. Es cierto que –y lo digo sin vergüenza–
hemos gastado mil ochocientos euros por cabeza que
costaba el billete de Milán a Freetown. Y nunca he
tenido tanto dinero aunque fuera pidiéndoles a mis
amigos gorra en la mano; porque entendía que mis hijos
comprendían que si Grazia y yo servíamos a algo grande,
grande como el mundo, comprenderían que cuando les
servíamos a ellos, era lo mismo; y que cuando no les
servíamos era porque teníamos algo más importante que
hacer y no nos lo echaban en cara. Han entendido pronto
que “Quien no sirve, no sirve”: o se sirve o se es inútil.
Cada día puedes llevarles en coche, en bicicleta; y todo
puede ir bien.
M.Carmen:
Agradecemos a Franco Nembrini que nos haya
recuperado, con sus ojos de cielo, precisamente en un
tema tan absolutamente decisivo. Termino con una frase
de Shakespeare que creo que pone un punto bello punto
final a nuestro encuentro: “La misericordia cae como
lluvia suave desde el cielo a la tierra, es dos veces
bendita, bendice al que la da y al que la recibe”.
Franco, justamente, nos ha testimoniado esto, que es la
misericordia lo que nos permite volver a recuperar todas
las relaciones. Por tanto, tengamos la amabilidad, la
caridad, de sostenernos los unos a los otros en este
camino.
You might also like
- La crianza de los hijos: De sobrevivir a prosperarFrom EverandLa crianza de los hijos: De sobrevivir a prosperarRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6)
- La Educación de Los Hijosl - 10enero2019Document21 pagesLa Educación de Los Hijosl - 10enero2019Jose Carlos Rios IbarraNo ratings yet
- Crianza sin remordimientos: Crie hijos buenos y sepa que lo está haciendo bienFrom EverandCrianza sin remordimientos: Crie hijos buenos y sepa que lo está haciendo bienRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- GRADUACIÓN 2022 - Profesor MartínDocument9 pagesGRADUACIÓN 2022 - Profesor Martíndiegoluigi4No ratings yet
- Palabras que los niños necesitan escuchar: Lo que necesitan para convertirse en lo que Dios planeó para ellosFrom EverandPalabras que los niños necesitan escuchar: Lo que necesitan para convertirse en lo que Dios planeó para ellosRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (7)
- Crianza Con TernuraDocument4 pagesCrianza Con TernuraIvan PonceNo ratings yet
- Cuando tu adolescente se convierte en un extrañoFrom EverandCuando tu adolescente se convierte en un extrañoRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- El factor mamá: Cómo lidiar con la madre que tiene, la que no tiene o con la que todavía luchaFrom EverandEl factor mamá: Cómo lidiar con la madre que tiene, la que no tiene o con la que todavía luchaRating: 4 out of 5 stars4/5 (18)
- Cómo Hablar para que los Adolescentes Escuchen y Cómo EscucharFrom EverandCómo Hablar para que los Adolescentes Escuchen y Cómo EscucharRating: 4 out of 5 stars4/5 (37)
- LA EDUCACIÓN ES EDUCARSE (Gadamer)Document10 pagesLA EDUCACIÓN ES EDUCARSE (Gadamer)Manu-el de HumanidadesNo ratings yet
- Cómo Ser Padres Sin Olvidarse de Ser EspososDocument157 pagesCómo Ser Padres Sin Olvidarse de Ser EspososRicardo Cifuentes SolorzanoNo ratings yet
- EDUCANDO Desde La Banca - 2023Document88 pagesEDUCANDO Desde La Banca - 2023anndy.smn100% (1)
- La Educación Es Educarse. GadamerDocument13 pagesLa Educación Es Educarse. GadamerJulian Moreno Bst100% (1)
- La Adoración y La NiñezDocument58 pagesLa Adoración y La NiñezBerenice De La Cruz GarcíaNo ratings yet
- El Ejemplo Empieza Por CasaDocument4 pagesEl Ejemplo Empieza Por CasaDora Nidya Cano LondoñoNo ratings yet
- Libre para Aprender: Cinco Ideas para una Vida Unschooling AlegreFrom EverandLibre para Aprender: Cinco Ideas para una Vida Unschooling AlegreRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- EDUCANDO Desde La Banca - 2014 PDFDocument36 pagesEDUCANDO Desde La Banca - 2014 PDFAbdi OlivaNo ratings yet
- Familias Regresen Del ExilioDocument4 pagesFamilias Regresen Del ExilioAnaNo ratings yet
- Sermón Enfasis MIA 2023Document5 pagesSermón Enfasis MIA 2023Mary AvendañoNo ratings yet
- Educar mejor: Once conversaciones para acompañar a familias y maestrosFrom EverandEducar mejor: Once conversaciones para acompañar a familias y maestrosNo ratings yet
- Deja Volar A Tu Adolescente PDFDocument123 pagesDeja Volar A Tu Adolescente PDFCésarRuizNo ratings yet
- Cómo trabajar con jóvenes apáticos: Sobreviviendo a los insoportablesFrom EverandCómo trabajar con jóvenes apáticos: Sobreviviendo a los insoportablesRating: 3 out of 5 stars3/5 (9)
- Sembrar La Palabra en El Corazón de Nuestros HijosDocument3 pagesSembrar La Palabra en El Corazón de Nuestros HijosFrancisco GuajardoNo ratings yet
- Educación Cristiana de Los Hijos - P. Lucas PradosDocument53 pagesEducación Cristiana de Los Hijos - P. Lucas PradosVladimir Flamenco100% (1)
- Sobre Franco NembriniDocument4 pagesSobre Franco NembriniEmirenaAuyerósNo ratings yet
- 7secretos-PreA New PDFDocument185 pages7secretos-PreA New PDFChristian Quispe HuamánNo ratings yet
- Libertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotrosFrom EverandLibertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotrosRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- GuíaBurros Para entender a los adolescentes: La adolescencia y sus clavesFrom EverandGuíaBurros Para entender a los adolescentes: La adolescencia y sus clavesNo ratings yet
- 5 Cosas Que Los Niños Deben Conocer Acerca Del PecadoDocument7 pages5 Cosas Que Los Niños Deben Conocer Acerca Del PecadoJavier Cuellar CalderonNo ratings yet
- 5 Cosas Que Los Niños Deben Conocer Acerca Del PecadoDocument5 pages5 Cosas Que Los Niños Deben Conocer Acerca Del PecadoYolanda Brito CastilloNo ratings yet
- Cómo ser padre o madre con facilidad: De padres equilibrados a hijos felicesFrom EverandCómo ser padre o madre con facilidad: De padres equilibrados a hijos felicesNo ratings yet
- Consejos para Trabajar Con JovenesDocument4 pagesConsejos para Trabajar Con JovenesKaren del Carmen Hernandez MezquitaNo ratings yet
- Amar con los brazos abiertos: Lactancia materna en la vida realFrom EverandAmar con los brazos abiertos: Lactancia materna en la vida realRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- Fundacion Ramon Gallegos - Educacion Holista Amor Universal PDFDocument17 pagesFundacion Ramon Gallegos - Educacion Holista Amor Universal PDFNaty BhNo ratings yet
- Margaritas Y Violetas: Preparando Un Alma Para La EternidadFrom EverandMargaritas Y Violetas: Preparando Un Alma Para La EternidadNo ratings yet
- GUIA 4 La Familia Escuela Del Más Rico HumanismoDocument4 pagesGUIA 4 La Familia Escuela Del Más Rico HumanismoNelly Tatiana Anaya100% (2)
- 5 Cosas Que Los Niños Deben Conocer Acerca Del PecadoDocument23 pages5 Cosas Que Los Niños Deben Conocer Acerca Del PecadoForte BrownNo ratings yet
- Disciplina con amor: Cómo poner límites sin ahogarse en la culpaFrom EverandDisciplina con amor: Cómo poner límites sin ahogarse en la culpaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Enséñales a amar: Ideas prácticas acerca de cómo ayudar a tu niño a crecer espiritualmenteFrom EverandEnséñales a amar: Ideas prácticas acerca de cómo ayudar a tu niño a crecer espiritualmenteRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Cómo Dar CatequesisDocument14 pagesCómo Dar CatequesisErick Mar'kNo ratings yet
- La Familia Promotora de VocacionesDocument11 pagesLa Familia Promotora de VocacionesJorge Luis IzaguirreNo ratings yet
- Conéctate con tu hijo: Cómo enfrentar los conflictos familiares y criar adolescentes sanos emocionalmenteFrom EverandConéctate con tu hijo: Cómo enfrentar los conflictos familiares y criar adolescentes sanos emocionalmenteNo ratings yet
- Programacion Matematicas 3ºEPDocument32 pagesProgramacion Matematicas 3ºEPFernando Penalba PonsNo ratings yet
- 02 Sacramento ConfirmacionDocument29 pages02 Sacramento ConfirmacionFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Confirmacion, Curso 2ºDocument56 pagesConfirmacion, Curso 2ºFernando Penalba PonsNo ratings yet
- 03-Acompanamiento Padres IV CastDocument7 pages03-Acompanamiento Padres IV CastFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Oraciones Basicas CatolicasDocument8 pagesOraciones Basicas CatolicasFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Trastorno Depresivo Mayor y Trabajo LaboralDocument23 pagesTrastorno Depresivo Mayor y Trabajo LaboralFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Emiliano Jimenez Hernandez Job Crisol de La FeDocument157 pagesEmiliano Jimenez Hernandez Job Crisol de La FeFernando Penalba Pons71% (7)
- Un Exorcismo Silencioso yDocument2 pagesUn Exorcismo Silencioso yFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Dios Nos HablaDocument9 pagesDios Nos HablaFernando Penalba PonsNo ratings yet
- El Sacramento DE LA RECONCILIACIÓNDocument9 pagesEl Sacramento DE LA RECONCILIACIÓNFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Liturgia de Las HorasDocument11 pagesLiturgia de Las HorasFernando Penalba PonsNo ratings yet
- Pruebas Icfes 2019Document2 pagesPruebas Icfes 2019Vivis O. CalpaNo ratings yet
- Informe Final-Refuerzo Escolar 2Document4 pagesInforme Final-Refuerzo Escolar 2lisbethcondori151No ratings yet
- STEFONI. Representaciones Culturales y Estereotipos de La Migración Peruana en ChileDocument30 pagesSTEFONI. Representaciones Culturales y Estereotipos de La Migración Peruana en ChilemaikuNo ratings yet
- CABA Manual Práctico de Diseño Universal - Basado en La Ley 962Document80 pagesCABA Manual Práctico de Diseño Universal - Basado en La Ley 962Gustavo VázquezNo ratings yet
- Classroom - Profesores - Quick ReferenceDocument51 pagesClassroom - Profesores - Quick ReferenceRamón OcamposNo ratings yet
- Fase3 - Diagnostico Participativo - Grupo173Document41 pagesFase3 - Diagnostico Participativo - Grupo173Rous CamayoNo ratings yet
- English WorksheetsDocument6 pagesEnglish WorksheetsErica RemacheNo ratings yet
- Universidad Nacional Experimental Politécnica de La Fuerza ArmadaDocument6 pagesUniversidad Nacional Experimental Politécnica de La Fuerza ArmadaRicardo PalmaNo ratings yet
- Silabo Realidad Nacional y Regional PDFDocument8 pagesSilabo Realidad Nacional y Regional PDFJhony MonzonNo ratings yet
- Caso 2 Preocupados Por La ViolenciaDocument2 pagesCaso 2 Preocupados Por La Violenciajdfm130% (1)
- Plan de Evaluación 1Document2 pagesPlan de Evaluación 1Pame ArlethNo ratings yet
- Qué Situación Educativa Queremos TransformarDocument2 pagesQué Situación Educativa Queremos TransformarLaura Suárez PichardoNo ratings yet
- Nociones Generales de Las Ciencias Jurídicas y Sociales 2020Document121 pagesNociones Generales de Las Ciencias Jurídicas y Sociales 2020Nestor Vinicio OrtizNo ratings yet
- ReciprocidadDocument29 pagesReciprocidadesojsorlacNo ratings yet
- Memoria DescriptivaDocument27 pagesMemoria DescriptivaHerlin Luis Challco HuallpaNo ratings yet
- Sesión de Aprendizaje de Arte y CulturaDocument5 pagesSesión de Aprendizaje de Arte y Culturagregorio basilioNo ratings yet
- 1° Cuadernillo 2 Al 5 de FebreroDocument14 pages1° Cuadernillo 2 Al 5 de FebreroAna RabagoNo ratings yet
- Niveles de Investigación......Document4 pagesNiveles de Investigación......Nilton Almanza SanchezNo ratings yet
- Conceptos Basicos para El Estudio de La HistoriaDocument2 pagesConceptos Basicos para El Estudio de La Historiamariarmrez100% (1)
- Números RacionalesDocument3 pagesNúmeros RacionalesEstrella Abigail Rodriguez PerezNo ratings yet
- Dinamismo de La CienciaDocument2 pagesDinamismo de La CienciaMisael OlmosNo ratings yet
- Ejercicios Propuestos Prueba de Hipotesis EiDocument5 pagesEjercicios Propuestos Prueba de Hipotesis EiEsteffany Rocio Cruz Castillo0% (1)
- Informe Por PeriodoDocument8 pagesInforme Por PeriodoÁlvaro Terán AriasNo ratings yet
- Lemos-Lloreda-Angelica Entregable 2..Document24 pagesLemos-Lloreda-Angelica Entregable 2..angelica lemos lloredaNo ratings yet
- Cómo Aprenden Los NiñosDocument11 pagesCómo Aprenden Los NiñosGabriela Barragan Zenil100% (1)
- Técnicas de EstudioDocument10 pagesTécnicas de EstudioXiamara Yazmín PaezNo ratings yet
- Filosofia 3er ParcialDocument31 pagesFilosofia 3er Parcialadbeelr926No ratings yet
- Ensayo Psicologia EvolutivaDocument4 pagesEnsayo Psicologia Evolutivaluz molinaNo ratings yet
- El Origen de La Violencia Guerrillera en Colombia 1964-1981Document14 pagesEl Origen de La Violencia Guerrillera en Colombia 1964-1981TeroAnime アニメファンNo ratings yet
- Babelia 998 080111Document24 pagesBabelia 998 080111maxaub82No ratings yet