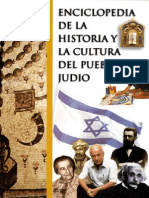Professional Documents
Culture Documents
Hauerwas, S., Cristianismo y Democracia
Uploaded by
XiquetCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Hauerwas, S., Cristianismo y Democracia
Uploaded by
XiquetCopyright:
Available Formats
¿PUEDE SER CRISTIANA LA
DEMOCRACIA? REFLEXIONES SOBRE
CÓMO (NO) SER TEÓLOGO POLÍTICO
POR STANLEY HAUERWAS
Siempre he supuesto que cualquier teología refleja una política, ya sea
que esa política se reconoce o no. La pregunta crucial es: ¿qué clase
de política se presupone teológicamente?
En la tradición en la que fui educado, se suponía que la política
democrática era normativa para los cristianos. Dado que yo no
comparto esa suposición, algunos creen que no tengo política. Lo cierto
es que me es indiferente si me cuentan o no entre quienes hacen lo que
suele denominarse «teología política».
Siempre me he resistido a modificar la teología con descriptores que
sugieren que la teología es propiedad de ciertos grupos o perspectivas.
Para mí, nada es más importante que la tarea fundamental de la
teología de estar al servicio de la iglesia; le pertenece a la iglesia. Estoy
muy consciente de que el tiempo y el lugar marcan una diferencia en la
forma de hacer teología. Pero muy a menudo temo que cuando la
teología se pone al servicio de tal o cual modificador, posee medios
inadecuados para resistir convertirse en una mera ideología.
Es cierto, sin embargo, que no existe un «método» que pueda proteger
a los teólogos de involucrarse en formas de pensamiento ideológicas,
aun cuando pretenden estar haciendo teología. La teología está en
constante tentación de «tomar partido», lo cual significa que la teología
puede volverse ideológica mucho antes de que alguien lo advierta. No
tengo objeción con llamar a la teología «cristiana», pero esa descripción
no asegura que la teología con ese nombre esté libre de perversión
ideológica. El adjetivo «cristiana» no es una garantía de que la teología
esté a salvo de que se la ponga al servicio de lealtades y prácticas
políticas que traicionan el evangelio.
Me resisto al uso de la frase «teología política» por muchas de las mismas
razones por las que trato de evitar la frase «ética social». Preguntémonos
qué clase de ética no sería social. De modo similar, doy por sentado
que cada teología —incluso la teología hecha de un modo
especulativo— ha sido producida por, y a la vez reproduce, una
política. Si se hace teología de manera fiel al evangelio, tal teología no
será solo política sino que lo será de un modo específico. De ahí la
observación de John Howard Yoder en The Politics of Jesus, que las
apelaciones a Jesús como «político» demasiado a menudo son solo
eslóganes que no logran indicar la clase de política que encarnó Jesús.
¿Qué es «teología política»?
Si soy un teólogo político o no, depende de cómo se entienda la
«teología política». Es importante recordar que la nomenclatura
«teología política» solo ha sido reintroducida recientemente en las
discusiones en la teología y la teoría política. En efecto, como nos
recuerda acertadamente Elizabeth Phillips, la teología política no
provino originalmente de la teología cristiana, sino más bien se originó
en Atenas, donde la política se entendía como el arte de buscar el bien
común de la polis. Phillips observa que posteriormente esa tarea fue
asumida por los pensadores cristianos como Agustín, quien comparó y
contrastó el cristianismo con aquello que se había hecho en nombre de
la teología política.
Sin embargo, la frase «teología política» solo recientemente ha sido
reintroducida en la teoría política y legal a través de la obra de Carl
Schmitt. Schmitt sostenía que todos los conceptos significativos que
constituyen los discursos legitimadores de la formación del estado
moderno son de hecho conceptos teológicos secularizados. Phillips
observa que esta afirmación les ha dado nueva vida a los diversos
enfoques a «lo político» —especialmente las discusiones y continuos
debates en torno a la fuerte aseveración de Schmitt acerca del
carácter totalizante de la política moderna. En consecuencia, la
teología política se ha convertido en un intento de identificar la manera
en que las ideas concernientes a la salvación y la devoción a Dios
migraron desde la teología cristiana al estado nación.
Paul Kahn argumenta que la manera en que Schmitt entiende la
soberanía ha estructurado una indagación en lo político que es una
especie de reflejo de la teoría política del liberalismo. Para Schmitt, no
es la ley sino la excepción, no el juez sino la soberanía, no la razón sino la
decisión lo que determina el carácter de lo político. Kahn argumenta
que la inversión de Schmitt de las presuposiciones liberales acerca de la
política es tan extrema, que uno «podría pensar en la teología política
como la negación dialéctica de la teoría política liberal». Dada mi
identificación como crítico de la teoría política liberal, algunos podrían
pensar —con cierta justificación— que se me describe correctamente
como teólogo político.
Sin embargo, yo dudo que merezca tal descripción. Confieso que es
tentador atribuirse esa identidad como una forma de contrarrestar la
frecuente crítica de que soy un «sectario, fideísta, tribalista» que intenta
lograr que los cristianos abandonen la tarea de conseguir justicia
mediante la participación en la política. Es cierto, además, que a mi
parecer gran parte del trabajo que se está haciendo en teología
política concuerda bastante con mi manera de pensar respecto a los
desafíos políticos que enfrentan los cristianos en contextos como Estados
Unidos. Pero el camino que he tomado para la manera en que entiendo
la postura política que deberían tomar los cristianos del mundo en el
que nos hallamos es bastante distinto al de aquellos que ahora se
identifican con la «teología política».
Con el fin de explicar ese «camino», así como la manera en que pienso
ahora acerca de la política de la existencia cristiana, necesito
proporcionar un relato de la manera en que los cristianos
estadounidenses se convencieron de que tenían una obligación moral
de ser actores políticos en lo que ellos consideraron como política
democrática. La expresión «la política de la existencia cristiana» que
utilizo para describir mi postura indica mi distancia del relato que tengo
que contar sobre cómo los cristianos llegaron a preguntarse qué
responsabilidades políticas tenían como cristianos. Esa pregunta a
menudo produciría investigaciones sobre la relación del cristianismo con
la política. Desde mi perspectiva, esa forma de plantear el asunto —a
saber, «¿cuál es la relación entre cristianismo y política?»— implica
haber fallado en dar cuenta de la realidad política de la iglesia.
Mi punto no es distinto al argumento de John Howard Yoder respecto a
la deficiencia del «método» de H. Richard Niebuhr en Cristo y la cultura.
Yoder argumentó que la propia forma en que Niebuhr planteó el
problema de la relación de Cristo con la cultura no logró ser
adecuadamente cristológico, a tal punto que el Cristo que es Señor está
separado de Jesús de Nazaret. Yoder argumentó que el relato de
Niebuhr acerca de Cristo como la ejemplificación del monoteísmo
radical no logró dar una adecuada expresión a la plena y genuina
existencia humana del hombre Jesús de Nazaret. Ese error cristológico,
desde la perspectiva de Yoder, configuró el carácter problemático de
la tipología de Niebuhr, porque el reconocimiento de la plena
humanidad de Jesús es necesario para reconocer que Jesús mismo es
una «realidad cultural». A consecuencia de esto, el Cristo de Cristo y la
cultura se entendió como extraño a la cultura, y de esa forma creó la
problemática que configuró el libro de Niebuhr.
Pero antes de ir más allá, lo que debo intentar hacer ahora es relatar la
historia del «y» que creó la pregunta de la relación del cristianismo y la
política.
Cómo los cristianos estadounidenses se volvieron «políticos»: de
Rauschenbusch a Niebuhr
La historia que tengo que contar no es distinta a la historia que había
planeado contar escribiendo un libro sobre el desarrollo de la ética
cristiana en Estados Unidos. En un capítulo de A Better Hope, titulado
«Christian Ethics in America (and the Journal of Religious Ethics): A Report
on a Book I Will Not Write», explico por qué no escribí ese libro. No escribí
ese libro porque no quería escribir sobre una tradición que yo creía que
había llegado a su fin.
Que la tradición había llegado a su fin tenía plena relación con lo que
yo consideraba como la trama del libro. La trama es que la materia de
la ética cristiana en Estados Unidos era, primordialmente, Estados
Unidos. Que ese era y sigue siendo el caso significa que, en la medida
en que los cristianos consiguieron la política que ellos habían
identificado como cristiana —es decir, política democrática—,
aparentemente ya no tenían nada políticamente interesante que decir
como cristianos.
Dicho de otro modo, yo sugerí que el libro que no escribí plantearía la
dramática pregunta de cómo una tradición que comenzó con un libro
de Walter Rauschenbusch titulado Christianizing the Social Order
finalizaría con un libro de James Gustafson titulado Can Ethics Be
Christian? La historia que intentaba relatar pretendía explorar cómo
resultó esa consecuencia concentrándose en personas tales como
Reinhold Niebuhr, H. Richard Niebuhr, Paul Ramsey, James Gustafson y
John Howard Yoder. Por supuesto, Yoder no pertenecía a la misma
tradición que quienes están desde Rauschenbusch a Gustafson, pero
ese era precisamente el punto; a saber, que solo un extraño pudiera
ofrecer la perspectiva renovada que la tradición teológica central
necesitaba con tanta urgencia.
No es totalmente cierto que no escribí el libro que había planeado. Sí
escribí varios ensayos sobre Rauschenbusch, Reinhold y H. Richard
Niebuhr, Paul Ramsey, y James Gustafson que desarrollaron algunos
temas que el libro propuesto debía abordar. Lo que no hice —y la
omisión fue intencional— fue reunir estos ensayos en un libro. No me
arrepiento de esa decisión, pero que no haya escrito el libro significa
que puedo aprovechar esta oportunidad para explicitar cómo es que el
desarrollo del pensamiento cristiano acerca de la política trajo como
consecuencia la pérdida de la política de la iglesia.
Una afirmación extraña, sin duda. Después de todo, el evangelio social
era en gran medida un movimiento de clérigos que intentaban
convencer a sus hermanos cristianos de que tenían un llamado a
involucrarse en la obra de reconstrucción social. Desde luego, la
realidad central para el evangelio social no era la iglesia sino el reino de
Dios. Con todo, como afirmó Rauschenbusch en A Theology for the
Social Gospel, la iglesia es el factor social en la salvación porque ella
«aplica las fuerzas sociales sobre el mal».
Ella le ofrece a Cristo no solo muchos cuerpos y mentes humanas para
que sirvan como ministros de su salvación, sino su propia personalidad
compuesta, con una memoria colectiva adornada con grandes himnos
y sentimientos morales bíblicos, y con una voluntad colectiva
concentrada en la justicia.
Rauschenbusch apelaba a Schleiermacher para enfatizar que la iglesia
es el organismo social que hace posible que participemos de la
consciencia de Cristo. Según Rauschenbusch, el individuo es salvo por
su membrecía en la iglesia porque la iglesia es necesaria para hacer de
la consciencia de Cristo la consciencia de cada miembro de la iglesia.
No es el carácter institucional de la iglesia, su continuidad, ministerio o
doctrina lo que salva, sino que más bien la iglesia provee salvación al
hacer presente el reino de Dios.
Según Rauschenbusch, el reino de Dios es el corazón de la fuerza
revolucionaria del cristianismo. Fue la pérdida de los ideales del reino lo
que puso a la iglesia en camino a abandonar sus compromisos sociales
y políticos. A consecuencia de esto, los movimientos por la democracia
y la justicia social quedaron sin respaldo religioso. En el proceso, muchos
cristianos perdieron toda percepción de que la justicia social podía
tener algo que ver con la salvación. En ausencia del reino, los cristianos
fueron incapaces de enfatizar los tres compromisos que el reino entraña:
• trabajar por un orden social que garantice a todas las personalidades
su desarrollo más libre y elevado;
• asegurar el progresivo reinado del amor en los asuntos humanos e
manera que el uso de la fuerza y la coerción legal sea superado; y
• la libre rendición de los derechos de propiedad, lo que significa la
negativa a apoyar industrias monopólicas.
Todo esto se puede condensar en la afirmación de Rauschenbusch de
que el evangelio social es la respuesta religiosa al advenimiento histórico
de la democracia. Para Rauschenbusch, el evangelio social intentó
poner una vez más el espíritu democrático que la iglesia heredó de
Jesús y los profetas bajo el control de la institución de la iglesia. Otra
palabra para salvación, asevera Rauschenbusch, es «democracia»,
porque el máximo acto redentor de Jesús fue tomar a Dios de la mano y
llamarlo «Padre nuestro». Al hacer esto, Jesús democratizó el concepto
de Dios, y en el proceso, no solo salvó a la humanidad, sino que «salvó a
Dios».
La tarea del cristiano es trabajar para extender este ideal democrático.
Rauschenbusch piensa que este ideal se ha logrado en gran medida en
la esfera política, pero ahora el mismo ideal democrático se debe
aplicar al ámbito económico. Eso significa que los cristianos deben
trabajar para ver que la hermandad del ser humano se exprese en la
posesión común de los recursos económicos de la sociedad. También
deben procurar conseguir el bien espiritual de la humanidad
asegurándose de que ese bien sea puesto muy por encima de los
intereses de las utilidades privadas de todos los grupos materialistas.
Rauschenbusch además estaba convencido de que estos no eran
ideales irrealizables, sino logros posibles que los cristianos podían llevar a
cabo si el evangelio era reconocido como un evangelio social.
Es tentador desechar a Rauschenbusch por ser irremediablemente
ingenuo, pero eso sería un error. Su retórica invita el juicio de que es
demasiado «optimista», pero no se debe olvidar que después de
Rauschenbusch, la mayoría de las personas de las denominaciones
protestantes principales en Estados Unidos supusieron que los cristianos
tenían una responsabilidad de ser políticamente activos con el fin de
extender las prácticas democráticas.
Reinhold Niebuhr criticará a Rauschenbusch por no lograr dar cuenta
de la necesidad de conflicto y coerción para el establecimiento de la
justicia, pero Niebuhr nunca cuestionó la noción fundamental de
Rauschenbusch de que los cristianos tienen que hacer uso de la política
para alcanzar la justicia. Niebuhr pudo haber sido crítico del evangelio
social, pero sencillamente supuso que los cristianos deben ser
políticamente responsables. El disciplinado realismo de Niebuhr sin duda
fue una respuesta crítica a la demasiado optimista suposición de
Rauschenbusch de que la justicia era alcanzable, pero en muchos
sentidos la crítica de Niebuhr al evangelio social fue posible gracias al
logro de ese movimiento.
Desde luego, lo que determinaba la perspectiva fundamental de
Niebuhr sobre la necesidad de la política era el pecado. Dado que
somos pecadores, la justicia solo se puede lograr mediante grados de
coerción, así como de resistencia a la coerción. De ahí su frecuente
afirmación de que «la vida política del hombre debe navegar
constantemente entre la Escila de la anarquía y la Caribdis de la
tiranía». Esa alternativa —anarquía o tiranía— era el tipo de dualismo
que Niebuhr solía declarar confiadamente que eran las únicas opciones
si no nos esforzábamos por sostener la vida y la institución democráticas.
De ahí su afirmación de que la democracia es la peor forma de todos
los gobiernos, excepto todas las demás formas de gobierno, porque la
democracia proporciona una alternativa al totalitarismo o la anarquía.
Para Niebuhr, los cristianos tienen intereses en las sociedades
democráticas porque, dado el realismo que requiere la comprensión
cristiana del pecado, los cristianos saben «que una sociedad saludable
debe procurar alcanzar el mayor equilibrio del poder posible, los
mayores centros de poder posibles, la mayor supervisión social posible a
la administración del poder, y la mayor supervisión moral interior posible
a la ambición humana, así como el uso más efectivo de formas de
poder en las que se combinen el consentimiento y la coerción». Las
democracias en su máxima expresión pueden, por lo tanto, lograr la
unidad de propósito dentro de las condiciones de libertad y mantener
la libertad dentro del marco del orden.
Es especialmente importante señalar que para Niebuhr la democracia
es un sistema de gobierno que no exige que los gobernados sean
virtuosos. Más bien, es una forma de organización social que limita a los
hombres interesados en sus propios beneficios que persigan sus intereses
de una forma que no destruye la comunidad. Por supuesto, un
pesimismo demasiado consecuente respecto a nuestra capacidad de
trascender nuestros intereses pude conducir a teorías políticas
absolutistas. Por lo tanto, Niebuhr no está sugiriendo que las
democracias puedan sobrevivir sin algún sentido de justicia. Más bien
nos está recordando que, como lo expresa en lo que tal vez sea su
epigrama más famoso, «la capacidad del ser humano para la justicia
hace posible la democracia; pero la inclinación del ser humano a la
injusticia hace necesaria la democracia».
La tarea del cristianismo social, para Niebuhr, no es promover soluciones
específicas para los males económicos o sociales, sino producir
personas de modestia respecto a lo que se puede lograr dada nuestra
condición pecaminosa. Es igualmente importante que la misma
modestia se aplique a la iglesia, la cual no está menos expuesta al
poder del pecado. en efecto, desde el punto de vista de Niebuhr, los
pecados de la iglesia incluso pueden ser más destructivos dada la
tentación de identificar la política religiosa con la política de Dios. Para
Niebuhr, la tarea de la iglesia es:
Testificar contra toda forma de orgullo y arrogancia, ya sea en la cultura
secular o en la cristiana, y ser especialmente rigurosos con nuestros
propios pecados, para no convertir a Cristo en el juez de los demás pero
no de nosotros mismos».
Los contrastes entre Rauschenbusch y Niebuhr son claros, aunque
comparten más de lo que es inmediatamente aparente. En particular,
la democracia desempeña un rol muy similar en sus respectivas
posturas. La cuestión de la relación entre cristianismo y política se
resuelve en lo fundamental para Rauschenbusch y Niebuhr si la política
que el cristiano va a presumir como normativa es una política
democrática. Rauschenbusch y Niebuhr son vagos respecto a qué hace
que la democracia sea democrática. Pero el lenguaje de la
democracia se convirtió en su modo de asegurarles a los cristianos
estadounidenses que ellos deben «ser políticos».
La diferencia que marca John Howard Yoder
Yo sencillamente supuse —como sospecho que hizo cualquiera que
efectivamente trabajó en ética cristiana en la segunda mitad del siglo
XX— que la distinta comprensión y justificación de la democracia de
Rauschenbusch y Niebuhr era algo dado. No obstante, aun antes de
leer a John Howard Yoder, yo había comenzado a explorar cuestiones
de teoría democrática que me harían preocuparme por la presunción
de que la democracia es normativa para los cristianos.
Por ejemplo, en el primer artículo que escribí sobre cristianismo y política,
«Politics, Vision, and the Common Good», comencé a preocuparme por
cuestiones inherentes a la práctica y la teoría democrática. El
movimiento de derechos civiles, la protesta contra la guerra en
Vietnam, y las cuestiones de inequidad económica me hicieron
cuestionar las justificaciones pluralistas de los procesos democráticos.
Apoyado en la obra de Robert Paul Wolff, Ted Lowi y Sheldon Wolin,
comencé a explorar qué alternativas podía haber al «realismo» de
Niebuhr.
El artículo sobre política y el bien común iba aparejado con otro
capítulo en Vision and Virtue titulado «Theology and the New American
Culture». Probablemente la mejor forma de describir este capítulo sea
llamarlo periodismo teológico. Reinhold Niebuhr fue el maestro de este
género en tanto que nos ayudó hábilmente a ver que lo que parecían
asuntos bastante teóricos tenían manifestaciones concretas. En
«Theology and the New American Culture», yo estaba tratando de
sugerir que la desesperación cultural que era tan evidente entre muchos
en la década de 1960 no estaba casualmente relacionada con algunas
de las suposiciones fundamentales de la teoría y la práctica
democrática liberal. Apoyado en The Pursuit of Loneliness, de Philip
Slater, yo intenté mostrar que había una relación entre nuestro
aislamiento unos de otros y nuestra incapacidad de descubrir bienes en
común a través del proceso político.
De alguna manera —y puede que haya surgido al leer las encíclicas
sociales—, comencé a pensar que había una profunda tensión entre la
teoría política liberal y los relatos de la política que apelaba al bien
común. El realismo político de Niebuhr expresado en términos de
liberalismo de grupos de interés puede, cuando mucho, darnos un
relato de intereses comunes. Para Niebuhr, así como para relatos más
seculares de teoría democrática liberal, no existen bienes en común
que puedan ser descubiertos, ni tampoco servir a la política
democrática. El estado democrático, como ha argumentado Ernst-
Wolfgang Bockenforde, es un orden de libertad y de paz más bien que
de verdad y virtud necesarios para el reconocimiento de bienes
comunes. En consecuencia, los defensores de las democracias liberales
intentan establecer instituciones que posibiliten la consecución de una
justicia relativa sin que las personas mismas sean justas.
Como he dicho, yo estaba comenzando a explorar interrogantes
críticas internas a cuestiones de la teoría democrática. Me parece que
esa forma de plantear las cosas es importante, porque indica que yo no
estaba cuestionando el supuesto de que algún relato de la democracia
es importante para los cristianos si hemos de ser políticamente
responsables. Mi libro A Community of Character: Toward a Constructive
Christian Social Ethic, publicado en 1981, incluía un capítulo titulado «The
Church and Liberal Democracy». En ese ensayo, comencé a tratar de
distinguir la práctica democrática de la teoría política liberal. Apoyado
en la obra de C.B. Macpherson, intenté mostrar cómo el liberalismo, en
sus modos económicos, subvertía el compromiso democrático de
sostener una vida común necesaria para posibilitar vidas virtuosas. En
consecuencia, argumenté que en la medida que la iglesia es o puede
ser una escuela para la virtud, los cristianos pueden ser cruciales para el
sostenimiento de la vida democrática social y política.
Para el tiempo que escribí A Community of Character, había leído y
comenzado a absorber la obra de John Howard Yoder. Lo que aprendí
de Yoder significaba que yo estaba destinado a ser catalogado como
sectario, fideísta, tribalista, porque supuestamente estaba tentando a los
cristianos a retirarse de la participación política. Nada podía estar más
lejos de la verdad. De hecho, el intento de distinguir la práctica
democrática de la teoría política liberal reflejaba mi convicción de que
los cristianos no podían ni debían retirarse del servicio a su prójimo a
través del involucramiento en política.
Algunas personas sugirieron que el libro que escribí con Romand Coles,
Christianity, Democracy, and the Radical Ordinary: Conversations
Between a Radical Democrat and a Christian, representaban una
aproximación más positiva a la política que mi obra anterior. Eso puede
ser cierto respecto al tono del libro, pero yo entendí la conversación
entre Coles y yo como la continuación de mi intento por hallar un modo
de hablar de formas de vida democrática que no estuvieran
configuradas por presuposiciones liberales.
No obstante, eso no significa que Yoder no marcara una diferencia en
la manera en que yo pensaba acerca del involucramiento político
cristiano. Antes de leer a Yoder, yo sentía que mi énfasis en las virtudes
significaba que la iglesia era una política crucial para la formación de
vidas virtuosas. La iglesia se convirtió en la polis que Aristóteles sabía que
tenía que existir, pero, en su caso, no era así. En consecuencia, la
eclesiología de Yoder suplió la política que yo necesitaba para hacer
inteligible el énfasis en las virtudes. Eso significaba, como argumenta
Daniel Bell, que yo tenía que resistir cualquier política que retrate a la
iglesia como apolítica de una manera que le deje la formación del
cuerpo al estado. Yo rechazaba cualquier reducción de la política al
arte de gobernar a fin de poner de relieve el carácter político de la
iglesia como espacio político por derecho propio.
Desde tal perspectiva, el vacío moral en el corazón del liberalismo podía
ser percibido como una ventaja para los cristianos si la iglesia era capaz
de producir vidas que no son vacías. El liberalismo como práctica para
organizar acuerdos cooperativos entre extraños morales podría ser
bueno para los cristianos, aunque me parece malo para los liberales. De
hecho, yo pensaba que mis críticas al liberalismo eran benévolas,
porque mi análisis era un intento de sugerirles a los liberales que hay
alternativas a una forma de vida liberal. Por supuesto, una de las
dificultades con esa forma de concebir la misión política de la iglesia es
que demasiado a menudo los cristianos hayan ordenado su cristianismo
para hacerlo compatible con la tolerancia liberal. La otra dificultad es
que la supuesta indiferencia de los estados liberales respecto a la
formación de «ciudadanos» era cualquier cosa excepto «neutral». De
hecho, el estado liberal es bastante bueno en la formación de personas
con virtudes para sostener la guerra.
No pretendo sugerir que la influencia de Yoder en mí marcó poca
diferencia. De hecho, marcó una influencia decisiva. Así, su
aseveración:
Preguntar «¿cuál es la mejor forma de gobierno?» es de suyo una
pregunta constantiniana. Es representativa de una postura social ya
«establecida». Supone que la persona paradigmática, el agente ético
modelo, está en una posición de tal poder que le corresponde evaluar
mundos alternativos y preferir aquel en el cual él mismo (porque el
agente ético modelo asume que es parte de «el pueblo») comparte el
gobierno.
El desafío de Yoder, de manera bastante interesante, me hizo
preguntarme —dado mi interés por explorar cuestiones de teoría
democrática— si, de hecho, en lugar de ser «sectario» no seguía yo
siendo un constantiniano. Desde luego, si Alex Sider está en lo correcto
—y por cierto creo que lo está—, es muy difícil evitar ser constantiniano,
porque incluso Yoder fue incapaz de evitar ese destino. Según Sider, el
constantinismo no es tanto un «problema» como un discurso totalizante.
Eso significa que los recursos con los que se cuenta para trazar una
salida del constantinismo probablemente estarán de suyo implicados en
el constantinismo.
En suma, el constantinismo condiciona la posibilidad de su propia
investigación solo en la medida que determina qué debe considerarse
como historia. Es por eso que Sider argumenta que más fundamental
que la distinción entre usos trascendentales y empíricos de la
descripción «constantinismo» es la distinción entre discurso historicista y
escatológico. Para Yoder, eso significa que «el verdadero significado de
la historia está en la iglesia. Y esta historia es, al menos en parte, una de
negación y apostasía». Pero la narración misma del constantinismo
como apostasía reproduce una visión constantiniana de la historia.
El relato de Sider de la inevitabilidad del constantinismo deja claro que,
a pesar de lo que he aprendido de Yoder, en muchos sentidos he
seguido siendo constantiniano. No obstante, nunca he pretendido que
todo lo relacionado con el constantinismo deba ser rechazado. Yoder
ciertamente no pensó que se justificara o se requiriese tal rechazo,
porque a menudo vio mucho bien en ciertos desarrollos asociados con
los ordenamientos de la cristiandad.
Además, es importante señalar que la observación de Yoder respecto a
la pregunta sobre cuál es la mejor forma de gobierno es una pregunta
planteada en el contexto de su capítulo «The Christian Case for
Democracy». Con su poder analítico característico, en ese ensayo
Yoder explora los límites y posibilidades de la apelación al gobierno del
pueblo, observando que de ninguna manera está claro por qué el
gobierno del pueblo es un bien, y cómo sabríamos que es bueno si el
pueblo gobernara. A Yoder le preocupa que la glorificación de la
democracia como el gobierno del «pueblo», así como la presunción de
que la democracia representa una forma de gobierno que no sufre las
disfunciones de otras formas de gobierno, ocasionan un apoyo acrítico
a las guerras que se pelean en nombre de la democracia.
Así que su estrategia en este capítulo sobre la democracia casi se
puede describir como niebuhriana, en la medida que intenta aplacar la
retórica en torno a la celebración acrítica de la democracia por parte
de los cristianos. No obstante, él argumenta que si los cristianos
aceptáramos nuestro estatus de minoría en sociedades como la de
Norteamérica, seríamos libres para pedir cuentas a los gobernadores
pidiéndoles que gobiernen de manera consecuente con la retórica que
usan para legitimar su poder. Lo que no nos atrevemos a olvidar, sin
embargo, es que la suposición de que «nosotros» el pueblo nos
gobernamos a nosotros mismos en realidad no es cierta. Estamos
gobernados por elites. Las democracias no son menos oligárquicas que
otras formas de gobierno; pero es cierto, según Yoder, que las
oligarquías democráticas tienden a ser las menos opresivas.
Para Yoder, la tarea no consiste en justificar la «democracia». Él más
bien simplemente acepta el hecho de que se nos dice que vivimos en
una democracia. No está convencido de que sepamos lo que eso
implica. Pero apoyado en el argumento de Alexander Lindsay en The
Modern Democratic State de que los orígenes de la democracia
estaban en las congregaciones puritanas y cuáqueras, donde la
dignidad del adversario no solo hacía el diálogo necesario sino posible,
Yoder argumenta que la iglesia puede servir a los órdenes democráticos
de un modo similar siendo una comunidad que sigue respetando al
adversario tanto dentro como fuera de la iglesia. Desde la perspectiva
de Yoder, la iglesia sirve mejor a los órdenes sociales que afirman ser
democráticos tomando en serio el llamado interno de la iglesia en lugar
de «convertirse en tributaria de cualquier consenso secular que en el
momento parezca fuerte».
Esa es la estrategia que he tratado de adoptar en mi trabajo. Es una
estrategia que vuelve dudosa cualquier identificación como un
«teólogo político». Hay mucho que aprender del trabajo en teología
política, pero la forma en que pienso acerca del involucramiento
cristiano en política es menos grandiosa que la mayor parte de lo que se
identifica como trabajo de teología política. Por ejemplo, pienso que
llamar la atención hacia la obra de Jean Vanier tiene un propósito
político. Porque sin duda debe ser cierto que la existencia y el apoyo de
la obra de Vanier para asegurar hogares para personas mentalmente
discapacitadas indica el tipo de compromiso moral necesario para
sostener una política capaz de reconocer la dignidad de cada ser
humano. Pero estoy seguro de que respaldar la obra de Vanier como
políticamente significativa a muchos les parece una forma de evitar los
desafíos políticos primordiales ante sociedades como la de Estados
Unidos. Eso puede ser cierto, pero esa es la forma en que he aprendido
a pensar teológicamente acerca de la política.
En The First Thousand Years: A Global History of Christianity, Robert Wilken
observa que el cristianismo es una religión formadora de cultura. En
consecuencia, el crecimiento de comunidades cristianas condujo a la
transformación de las culturas del mundo antiguo, lo cual significó la
creación de varias civilizaciones nuevas. En el centro del proceso
estaba el lenguaje, porque, como sugiere Wilken, «la cultura tiene que
ver con el patrón de significados y sensibilidades heredados insertos en
rituales, instituciones, leyes, prácticas, imágenes, y las historias de la
gente». La descripción de Wilken de la revolución conceptual
representada por el cristianismo dirige acertadamente la atención a la
relevancia del lenguaje como el corazón de la política. Es por ello que
me resisto a cualquier intento de sugerir que la iglesia una cosa y la
política otra distinta.
Luke Bretherton expresa esto adecuadamente cuando sugiere que
hacer iglesia y hacer política se tratan ambos de la formación de un
habla y acción compartidas que crea un mundo común. Por lo tanto,
según Bretherton, la política y la eclesiología designan dos lugares
mutuamente constitutivos donde se puede forjar un sensus communis.
Considero que una de las características de la cultura que actualmente
se describe como democrática es la pérdida del discurso elegante. No
es la mera pérdida de la elegancia, sino que el lenguaje usado en
política tiene la intención de oscurecer más bien que iluminar. Si, como
sugiere Bretherton, la eclesiología es política con otro nombre, la iglesia
puede servir al mundo en el que nos encontramos atendiendo a nuestro
discurso. Los sermones bien elaborados pueden resultar ser la
contribución más importante que los cristianos pueden hacer por una
política que tiene cierta ambición de ser veraz. Concebir de esta forma
el testimonio cristiano puede parecer insignificante y requerir una
paciencia que no tenemos, pero es por ello que Jean Vanier es tan
importante. Él es la cultura que produce el cristianismo.
La iglesia como acto de «desidia»
Estoy consciente de que estas últimas sugerencias pueden parecer
demasiado abstractas, así que quiero intentar sugerir el tipo de política
concreta que creo que ellas implican —al menos el tipo de política para
cristianos en sociedades capitalistas avanzadas— llamando la atención
hacia el reciente libro de James Scott, Elogio del anarquismo. Estoy muy
consciente de que identificarme con el relato de Scott del anarquismo
solo confirmará para muchos que soy «sectario, fideísta, tribalista», pero
hace tiempo que desistí de cualquier intento de rebatir esa acusación.
Que yo esté dirigiendo la atención al libro de Scott no pretende sugerir
que él proporcione la única forma de pensar acerca del carácter
político de la iglesia. En efecto, simpatizo bastante con el relato más
robusto de Luke Bretherton de cómo podría ser una política cristiana.
Uno de los atractivos del relato de Scott de la anarquía es su reticencia
respecto a cualquier relato de la anarquía que intente ser abarcador.
En consecuencia, él describe su «método» como una «ojeada
anarquista» que pretende ayudarnos a ver aquello que de otro modo
podríamos pasar por alto. Scott no niega que la descripción de
Proudhon del anarquismo como «mutualidad o cooperación sin
jerarquía o gobierno estatal» ciertamente captura parte de lo que
puede pasar por anarquía, pero esa descripción tal vez no sugiera
adecuadamente la tolerancia anarquista a la confusión y la
improvisación que acompaña al aprendizaje social. Scott no tiene
motivos para tratar de establecer una definición del anarquismo, y se
conforma con usar anarquismo para describir una defensa de la
política, el conflicto y el debate, junto con la perpetua incertidumbre y
aprendizaje que ellos entrañan. Eso significa que, a diferencia de
muchos anarquistas, Scott no cree que el estado siempre sea el
enemigo de la libertad.
El proyecto de Scott se podría denominar un ejercicio de pequeña
política. Por ejemplo, él cuenta acerca de su estadía en Alemania
cuando intentaba aprender alemán obligándose a interactuar con los
demás peatones en el pequeño pueblo de Neubrandeburg. Él cuenta
la historia de cruzar la calle para llegar a la estación de tren en
obediencia a las luces que indicaban cuando era legal cruzar la calle.
Él informa que cincuenta o sesenta personas solían esperar en la
esquina el cambio de la luz aun cuando podían ver que no venía
ningún vehículo. Señala que después de cinco horas de observación no
vio a más de dos personas cruzar la calle contra la luz. Aquellos dos que
cruzaron contra la luz debían estar dispuestos a recibir gestos de
desaprobación de aquellos que esperaban. Scott informa que tuvo que
armarse de valor para cruzar la calle contra la desaprobación de la
gente. Lo hizo justificando su actuación ilegal recordando que sus
abuelos podrían haber usado más su espíritu de transgresión de la ley en
nombre de la justicia. Pero debido a que habían perdido la práctica de
transgredir pequeñas leyes, ya no sabían cuándo realmente importa
transgredir la ley. Scott llama esa práctica de transgresión de la ley
«calistenia anarquista», implicando que los alemanes podrían usar esa
práctica.
Scott observa que bajo regímenes autoritarios, los sujetos a los que se les
niegan los medios públicos de protesta no tienen más recurso que
recurrir a «actuar con desidia, el sabotaje, la caza furtiva, el robo, y
finalmente, la revuelta». Las formas modernas de democracia
supuestamente vuelven obsoletas semejantes formas de mostrar
disconformidad. Pero Scott argumenta que las supuestas promesas de la
democracia que hacen innecesario el «acto de desidia» rara vez se
materializan en la práctica. Él alega que lo que se debe observar es que
la mayoría de las reformas políticas que han marcado alguna diferencia
para el cambio democrático han sido el resultado de la disrupción del
orden público. En consecuencia, Scott argumenta que el anarquismo al
menos es un recordatorio de que el cultivo de la insubordinación y la
transgresión de la ley son cruciales para los desarrollos políticos que
llamamos democracia.
No obstante, Scott observa que los proponentes de la teoría
democrática liberal escasamente abordan el rol de la crisis y el fracaso
institucional que conducen a la reforma política. El hecho de que las
democracias liberales de Occidente en general sean operadas por el
primer veinte por ciento de los que poseen riqueza sin duda es una de
las razones de la omisión de la crisis para dar cuenta de los desarrollos
democráticos. En efecto, Scott observa que el mayor fracaso de las
democracias es la falta de protección que le confieren a los intereses
económicos y de seguridad de sus ciudadanos menos privilegiados. A
consecuencia de esto, argumenta Scott, rara vez se advierte la
contradicción entre la renovación de la democracia a causa de los
episodios de desorden extra-institucional y la promesa de la
democracia como la institucionalización del cambio pacífico.
El libro de Scott es un relato de episodios de desgano y disrupción. En
particular, él dirige la atención hacia asuntos que no se suelen
considerar «políticos» para iluminar nuestro paisaje político en
sociedades industriales avanzadas. Por ejemplo, se burla del uso de
medidas cuantitativas de productividad en la academia con el fin de
mostrar que las democracias como la de Estados Unidos han adoptado
criterios de meritocracia para la selección de elite y la distribución de
fondos públicos para crear «una vasta y engañosa “máquina
antipolítica” diseñada para convertir interrogantes políticas legítimas en
ejercicios administrativos objetivos neutrales gobernados por expertos».
Esta estrategia de despolitizar la protesta enmascara una falta de fe en
las posibilidades que tienen anarquistas y demócratas en la mutualidad
y la educación que pueden resultar de la acción común.
Por lo tanto, la defensa de Scott de la anarquía resulta ser una defensa
de la política misma. Él observa que «si hay una convicción que los
pensadores anarquistas y los populistas no demagogos comparten es la
fe en la capacidad de la ciudadanía de aprender y crecer mediante el
involucramiento en la esfera pública». No obstante, él argumenta que la
formación de cuerpos operada a través de la política populista suele ser
derrotada por algo tan simple como un examen de admisión a la
universidad. Porque ese examen sirve como una forma de convencer a
los blancos de clase media de que la acción afirmativa es una elección
entre el mérito objetivo y el favoritismo. En consecuencia, el examen de
admisión nos roba el diálogo público que necesitamos tener acerca de
cómo la oportunidad educacional debe ser distribuida en una sociedad
democrática y plural. El análisis de costo-beneficio suele funcionar de un
modo similar para que el conflicto parezca insignificante.
Scott concluye su libro dirigiendo nuestra atención al rol de la «historia»
en la política moderna. El propósito de tales historias es resumir los
principales acontecimientos históricos haciéndolos legibles en una sola
narración. A consecuencia de esto, la «contingencia radical» de la
historia es domesticada en un esfuerzo por asegurar la suposición de
que la manera en que las cosas devinieron era la única manera en que
podían resultar. Tales condensaciones de las historias, la necesidad de
las elites de proyectar una imagen de control, crea una ceguera al
hecho de que las «ganacias emancipadoras para la libertad humana
no han sido el resultado de procedimientos ordenados e institucionales
sino de la acción desordenada, impredecible, espontánea que
resquebraja el orden social desde abajo».
Confieso que uso el relato de Scott de la anarquía con cierta vacilación
para ejemplificar cómo podría ser una política cristiana. Me preocupa
que la «anarquía» pueda sugerir que no le veo sentido alguno para las
instituciones que inevitablemente implican jerarquías de autoridad. Doy
por sentado que nunca es una pregunta sobre si las jerarquías de
autoridad deberían existir o no, sino más bien cómo se debería entender
la autoridad como una ayuda para descubrir el bien común de la
comunidad. De hecho, estoy profundamente de acuerdo con el
argumento de Victor Lee Austin en Up With Autorithy de que, dado que
el bien común de las comunidades no es un objetivo aislado, «la
autoridad es necesaria porque es deseable que bienes específicos sean
atendidos por agencias específicas». La ironía es que tal relato de la
autoridad se erige como un desafío —un desafío que puede parecer
que amenaza la anarquía— en un orden social liberal en el que los
bienes comunes por diseño son reducidos a intereses comunes.
La iglesia es adecuadamente una institución jerárquica. Lo es porque la
iglesia es una comunidad que cree que la verdad importa. En
consecuencia, los santos y mártires se erigen como autoridades
necesarias para probar los cambios necesarios si la iglesia ha de
permanecer fiel al evangelio. Aquellos que son apartados para los
oficios en la iglesia para asegurar que la iglesia atienda a los santos
deben reconocer que el ejercicio de su autoridad nunca puede ser un
fin en sí mismo. Sino que es «política» en el sentido más básico de lo que
significa ser político, y por consiguiente puede servir como ejemplo para
el ejercicio de la autoridad más allá de la iglesia. Si esa es una
estrategia constantiniana, entonces soy constantiniano.
Ya me he referido a la sugerencia de Alex Sider de que el anti-
constantinismo de Yoder se expresa mejor en términos de que la iglesia
es el verdadero significado de la historia. Esa es una afirmación
extraordinaria, que requiere que exista un pueblo que sepa actuar con
desidia cuando sea confrontado por aquellos que piensan que saben
adónde se dirige la historia; lo cual, espero, es una forma de decir que
la iglesia no tiene una política, sino que más bien la iglesia es la política
de Dios para el mundo. Si los cristianos están bien formados por esa
política, es de esperar que servirán bien al mundo desarrollando una
«ojeada eclesial». Al hacerlo, podrían simplemente ser capaces de servir
a su prójimo ayudándonos a ver lo que «no tenía que ser». Eso, además,
es la más radical política imaginable.
Stanley Hauerwas es investigador asociado de la Escuela de Teología de
la Universidad Duke. Sus libros más recientes son Approaching the End:
Eschatological Reflections on Church, Politics and Life y Without
Apology: Sermons for Christ’s Church.
_____
Originalmente publicado en ABC, 2014. Traducción de Elvis Castro
Lagos.
You might also like
- San Benito de Nursia y Su MedallaDocument22 pagesSan Benito de Nursia y Su MedallaXiquetNo ratings yet
- Daniel Beros - El Debate Sobre El Aborto-1Document14 pagesDaniel Beros - El Debate Sobre El Aborto-1XiquetNo ratings yet
- Una Verdad Que Hay Que Decir Newbigin PDFDocument46 pagesUna Verdad Que Hay Que Decir Newbigin PDFXiquetNo ratings yet
- Enciclopedia de La Historia y L - Zadoff, Efraim (Editor)Document472 pagesEnciclopedia de La Historia y L - Zadoff, Efraim (Editor)Osiel Moreno García100% (9)
- Diccionario Arabe Español IlustradoDocument40 pagesDiccionario Arabe Español Ilustradosnpbrk100% (2)
- Escritos Esenciales - Dietrich Bonhoeffer PDFDocument88 pagesEscritos Esenciales - Dietrich Bonhoeffer PDFXiquet100% (1)
- 67 Nuevo Diccionario Hebreo-Español Zack Anat y Abraham Shani PDFDocument378 pages67 Nuevo Diccionario Hebreo-Español Zack Anat y Abraham Shani PDFXiquetNo ratings yet
- Los Pazos y La DepresiónDocument86 pagesLos Pazos y La DepresiónXiquetNo ratings yet
- Cómo Trabaja El DemonioDocument5 pagesCómo Trabaja El DemonioXiquetNo ratings yet
- Introducción A La Poética HebreaDocument72 pagesIntroducción A La Poética HebreaXiquet100% (2)
- SESION 14. Uso Minero de Terrenos Eriazos y FrancosDocument20 pagesSESION 14. Uso Minero de Terrenos Eriazos y FrancosjhelenNo ratings yet
- MedinaHistoriadelasRRIIenChileB Ac CH Hist 2012Document25 pagesMedinaHistoriadelasRRIIenChileB Ac CH Hist 2012itpugaNo ratings yet
- ECG - Clase 7 - Semana 7Document24 pagesECG - Clase 7 - Semana 7Miguel CamposNo ratings yet
- GeopoliticaDocument7 pagesGeopoliticaMaikel AlvarezNo ratings yet
- Ley de Responsabilidad Patrimonial Del Estado de ChihuahuaDocument12 pagesLey de Responsabilidad Patrimonial Del Estado de Chihuahuakaren gonzalezNo ratings yet
- Desarrollo de La Categoría de La Tranquilidad en El Código de La PolicíaDocument6 pagesDesarrollo de La Categoría de La Tranquilidad en El Código de La PolicíaMariana Alejandra Arenales QuinteroNo ratings yet
- Sentencia de VistaDocument9 pagesSentencia de VistaJulio Nación MoyaNo ratings yet
- Derecho Constitucional y Derechos HumanosDocument6 pagesDerecho Constitucional y Derechos HumanosJosué Peña ReynaNo ratings yet
- Unidad 4 - Texto 4 - Bobbio - El Futuro de La Democracia. Capitulo 1 y 2.Document20 pagesUnidad 4 - Texto 4 - Bobbio - El Futuro de La Democracia. Capitulo 1 y 2.Cami MarcelinoNo ratings yet
- INFOGRAFIADocument1 pageINFOGRAFIABEATRIZ AMAYA RICONo ratings yet
- Formas de Estado y TiposDocument26 pagesFormas de Estado y TiposRicardo Uribe GarciaNo ratings yet
- Exp Arturo Castillo ChirinoDocument53 pagesExp Arturo Castillo ChirinoMeliSita VSNo ratings yet
- View PDFDocument232 pagesView PDFG. Calisaya0% (1)
- Laminas. - Octavio LoggiodiceDocument23 pagesLaminas. - Octavio LoggiodicePablo Duarte100% (1)
- Copia de Infografía Lugares Increibles Que Conocer en Mexico Turismo Colorido PDFDocument1 pageCopia de Infografía Lugares Increibles Que Conocer en Mexico Turismo Colorido PDFRamiro NairaNo ratings yet
- STALIN La Revolucion de Octubre y La Tactica de Los Comunistas RusosDocument27 pagesSTALIN La Revolucion de Octubre y La Tactica de Los Comunistas RusosGastón BasaldúaNo ratings yet
- DTySS Trabajo 02Document24 pagesDTySS Trabajo 02Kevin LoraNo ratings yet
- La Condicion Multisocietal Multiculturalidad, Pluralismo, Modernidad - Luís Tapia PDFDocument142 pagesLa Condicion Multisocietal Multiculturalidad, Pluralismo, Modernidad - Luís Tapia PDFCIDES100% (9)
- Función de Transparencia y Control Social Del Estado EcuatorianoDocument3 pagesFunción de Transparencia y Control Social Del Estado EcuatorianoJulieth MéndezNo ratings yet
- Derechos Humanos - CivicaDocument8 pagesDerechos Humanos - CivicaCygnus CygnusNo ratings yet
- NULIDADES PROCESALES en Este Estado Constitucional 2019Document1 pageNULIDADES PROCESALES en Este Estado Constitucional 2019Marco Antonio Condori MamaniNo ratings yet
- Ada Proceso 22-15-13115821 225386011 106482921Document4 pagesAda Proceso 22-15-13115821 225386011 106482921wilson2044211No ratings yet
- Derecho 5toDocument34 pagesDerecho 5toCarlos Mora QuiñonezNo ratings yet
- Libia Gadafi y El Libro Verde PDFDocument119 pagesLibia Gadafi y El Libro Verde PDFmiguel romeroNo ratings yet
- Guia de Ciencias Economicas y Politicas 11Document9 pagesGuia de Ciencias Economicas y Politicas 11Maria BeleñoNo ratings yet
- Norberto Bobbio El Futuro de La DemocraciaDocument21 pagesNorberto Bobbio El Futuro de La Democraciawr_molina100% (1)
- Tesis Claudia MartinezDocument217 pagesTesis Claudia MartinezDulce soteloNo ratings yet
- Diferencias Entre Estado Plurinacional y Republica de BoliviaDocument3 pagesDiferencias Entre Estado Plurinacional y Republica de BoliviaYeizon Cano91% (23)
- Burocracia y Administración de Justicia en El PerúDocument3 pagesBurocracia y Administración de Justicia en El PerúdanitzaNo ratings yet
- T2 - Tipologia de Actores (Presentación y Clasificación de Actores)Document21 pagesT2 - Tipologia de Actores (Presentación y Clasificación de Actores)Daniel ZugastiNo ratings yet