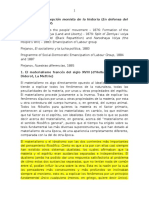Professional Documents
Culture Documents
Las Élites Importan
Uploaded by
xherrera160 ratings0% found this document useful (0 votes)
60 views3 pagesLas elites importan de Gustavo Roman jacobo
Copyright
© © All Rights Reserved
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentLas elites importan de Gustavo Roman jacobo
Copyright:
© All Rights Reserved
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
60 views3 pagesLas Élites Importan
Uploaded by
xherrera16Las elites importan de Gustavo Roman jacobo
Copyright:
© All Rights Reserved
You are on page 1of 3
Las élites importan: Gustavo Román Jacobo. La Nación de este 22 de diciembre 2018.
¿Puede escogerse un título más impopular para un artículo de opinión? Probablemente
no. Pero es lo que me propongo: hacer un alegato sobre la importancia de las élites
sociales costarricenses y prefiero ser sincero y decirlo de una vez. Aunque nada me
obliga a justificarme, voy a hacerlo: escribo esto porque siento la responsabilidad de
hacerlo. Seguramente está mal que yo lo diga, pero pretendo ser un intelectual para mi
generación y entiendo que lo propio del oficio es decir lo que se piensa cuando se piensa
que es importante decirlo.
Y yo hoy pienso que es necesario reconocer el valor de nuestras élites y advertir contra
el discurso antiélites en boga. Porque está en boga y ya solo eso, para comenzar, me
resulta una buena motivación para enfrentarlo. Francamente, no sé cómo hay personas
con voz pública, a las que no les avergüenza mendigar popularidad montándose en esas
olas de lugares comunes.
De mí no esperen eso. Para decir lo que todo el mundo dice, ya sobran repetidoras. Para
repetir ese discurso victimista, que le dice al ciudadano que es un santo y un genio
gobernado por unos corruptos incompetentes (a los que, sin embargo, sistemáticamente
elige por quién sabe Dios qué curiosa razón), ese discurso que, al mezclar indignación
con despotenciación, aúna frustración, para soltar esa retahíla demagógica, abundan
voceros. Pero mi motivación principal para escribir este artículo no es que ese discurso
sea mayoritario, sino la convicción de que está minando la base de nuestra democracia y
eso me amenaza en lo personal. A mí y a la gente que quiero.
Vamos por partes. Los profesores de Harvard Levitsky y Ziblatt, en el libro Cómo
mueren las democracias, acaban de postular que lo que precipita o evita el colapso de
este sistema político no son los índices de apoyo a la democracia o de propensión al
autoritarismo de los ciudadanos. Tampoco la existencia de líderes outsidersansiosos por
dinamitar el sistema (que en todas partes hay).
Lo determinante, argumentan, es el papel que desempeñan las élites políticas, ya sea
como celadores oportunistas que le abran la puerta al caos o como filtros que impidan el
descalabro. La diferencia la marca, insisten, la insensatez de esas élites, que las tienta a
aupar a extremistas populares (con la vana pretensión de domesticarlos y tornarlos
funcionales para sus ambiciones políticas) o su responsabilidad y sentido de Estado para
poner la estabilidad del sistema por encima de sus objetivos a corto plazo.
Minorías dirigentes de las sociedades.
Confirman, así, una tesis central de La rebelión de las masas de Ortega: esta está
precedida de la declinación de funciones de las élites. Esto es, de su renuncia a ejercer
su rol dirigente en la sociedad. Élites que, siempre hay que aclararlo, no son lo mismo
que “los gobernantes”, “los políticos” y, mucho menos, “los ricos”. Las élites sociales
son las minorías dirigentes de las sociedades, esas personas que, al destacar por sus
capacidades y virtudes superiores, ejercen de hecho (y a veces también por derecho)
posiciones de liderazgo en los distintos ámbitos de la sociedad.
A diferencia de las masas, son personas siempre insatisfechas consigo mismas, que se
exigen e imponen niveles de excelencia que nadie les demanda. Pertenecer a las élites
sociales, en el sentido orteguiano, no tiene nada que ver ni con la cuenta bancaria, ni
con el apellido, ni con ninguno de esos elementos decorativos que constituyen las
frágiles identidades en la sociedad de consumo (auto, casa, ropa, etc.).
Por ejemplo, así como se puede ser una líder obrera, como María Isabel Carvajal, y,
claramente, pertenecer a esa minoría selecta que en un lugar y tiempo de la historia
eleva el estándar y ejerce, con su trabajo y ejemplaridad pública, una influencia notable
en la sociedad, se puede ser un millonario asentado en la oficina oval y encarnar a la
perfección al patán hombre masa.
Lo “natural”, lo “saludable” para una sociedad, es que, en las posiciones más
prominentes, no solo del gobierno sino también de la judicatura, los medios, el mundo
cultural, el empresarial, etc., estén los mejores, y que las mayorías, los peores y “los
promedio” reconozcan esa nobleza de espíritu y no solo acepten, sino que busquen la
guía de las élites.
Esto que digo, claro, “le para la peluca” a muchos. Es antidemocrático, dicen. Fascismo,
dicen. En modo alguno. El fascismo es, de hecho, el ascenso de las masas al pleno
poderío social. Basta con revisar las biografías de Hitler y su círculo íntimo (Röhm,
Himmler, Göring y, sobre todo, Hess, Bormann y Heydrich) para ver la pandilla de
fracasados, supersticiosos, incultos, acomplejados y adictos que eran. Claro, oían
Wagner, pero solo porque eran chusma nacionalista. Su única superioridad existía en su
imaginación y se fundamentaba en su racismo.
Reacción a tiempo.
Ahora bien, en Costa Rica uno siente, muchos sienten, que en las últimas décadas ha
habido un deterioro en la calidad de nuestra esfera pública (que no es lo mismo que
“sector público”, pues incluye a representantes del sector privado, como los medios, las
cámaras o las Iglesias), de la que muchos de esos mejores ciudadanos se han retirado, al
tiempo que su lugar ha sido ocupado por “hombres masa”.
Un deterioro advertido (aunque pésimamente expresado con una metáfora, no elitista,
sino clasista) por Alberto Cañas. Pero lo notable este año es que una especie de reserva,
de resto si se quiere, de esas élites en posiciones prominentes de la sociedad, en los
espacios de poder político, en la judicatura, la empresa, el mundo cultural y en la
prensa, ha reaccionado justo al borde de precipicios políticos y económicos para evitar
el desastre.
Con lucidez, generosidad y valentía, superaron sus recelos mutuos, vendettasintestinas e
intereses más inmediatos, para impedir la debacle.
Eso no debería pasar inadvertido. Lo normal en América Latina ha sido justo lo
contrario: frente al precipicio, los “responsables” irresponsables han pisado el
acelerador. Una y otra vez. Aquí no. La mesura ha distinguido a nuestras élites. De
hecho se inauguraron con el cauteloso esperar a que se despejaran los nublados del día.
Y quizá, solo quizá, eso que tantas veces hemos denostado como pusilanimidad y
“nadadito de perro”, sea expresivo de un talante moderado, prudente, como el de las
mulas que decía don Ricardo Jiménez, que olfatean el peligro.
Permítanme cuestionar, en consecuencia, esa quejadera, de la más rancia tradición
hispánica, que reza “oh Dios, qué gran vasallo, ¡si tuviera un buen señor!”. Ese eterno
combustible del populismo que le dice a la gente que (por alguna suerte de derecho
natural, porque el bienestar, la dicha y la riqueza brotan de los árboles o caen del cielo),
su vida sería maravillosa de no ser por esos truhanes que, desde el gobierno y desde los
poderes fácticos, “manejan los hilos”. O como me dijo un taxista recientemente: “No, si
Costa Rica es pura vida, el problema es que los políticos se lo roban todo”.
Discrepo. Muy por el contrario, pienso que un hecho diferencial de nuestra historia,
positivo, han sido sus élites. Alguna “culpa”, digo yo, habrán tenido nuestros
desastrosos políticos en que Costa Rica haya sido el país más eficiente del mundo en
transformar su producción en progreso social (mayor rendimiento a partir de la
comparación con el PIB per cápita).
Gracias al estudio de Ronulfo Jiménez y Andrés Fernández, ya ni siquiera cabe esgrimir
la cantaleta del “estancamiento” de la pobreza en el país en las últimas décadas: la
verdad es que se redujo del 27 % al 19 % desde 1994.
“Hemos estado dormidos, pero cuando el pueblo se levante este país va a cambiar”,
prosiguió el taxista señalándome con un índice innecesariamente amenazante.
Nuevamente disiento. Ni creo que el pueblo haya estado “dormido” ni, mucho menos,
que deba encargársele directamente la conducción de los asuntos públicos.
¿O fue por la vía del referéndum que tan tempranamente se abolió la pena de muerte, se
aprobó el divorcio y se secularizaron los cementerios? Las bases católicas, comunistas y
republicanas, ¿habrían consentido en la alianza que aprobó las garantías sociales? ¿Fue
por voto popular que, cuando nadie en el mundo lo había hecho, se abolió el ejército o
se decidió reservar un 25 % del territorio nacional para parques nacionales? ¿No estuvo
la opinión pública en contra de que el presidente Arias “perdiera el tiempo” pacificando
Centroamérica o de que el Ministerio de Justicia hiciera esfuerzos contra el
hacinamiento carcelario?
Franqueza.
Voy a decir, sin anestesia, dos cosas que nadie se atreve a decir: el sueño populista del
pueblo gobernando directamente es la utopía de la barbarie y las más elevadas cimas de
nuestra historia nacional han sido alcanzadas sí, por el país y sí, con el esfuerzo de
muchos, pero siempre bajo el liderazgo de sus élites (a las que no desvelaba la
aprobación popular de sus acciones).
No sigamos cultivando el discurso antiélites. No solo es un incentivo más para que a la
mejor gente le dé miedo asomar la cabeza en la esfera pública, para que su espacio sea
tomado por mediocres y para que aparezcan caudillitos que rentabilicen el desasosiego.
Está, además, en la base de esa enfermedad terminal de la democracia que llaman
posverdad, que mucho tiene que ver con el rechazo a las autoridades que en la
modernidad establecían las verdades: políticos, periodistas, científicos y teólogos. En el
voto por Trump, por el brexit, contra los acuerdos de paz en Colombia, por Bolsonaro,
en el rechazo a las vacunas, a los estudios sobre el calentamiento global, en darle más
crédito a un audio anónimo en WhatsApp que a un reporte de “fact chequeo” de la
prensa profesional, en la proliferación del fundamentalismo religioso, etc., resuena el
mismo discurso antiélites de unas masas deseosas de quitarse su yugo (ciertamente a
veces abusivo) de encima.
Lo triste es que, como los animales de la granja orwelliana, crean que les aguarda la
libertad. Y no.
You might also like
- Lowi, M. Dialéctica y Revolución-RotatedDocument13 pagesLowi, M. Dialéctica y Revolución-Rotatedxherrera1667% (3)
- Critica de La Democracia Capitalista Stanley MooreDocument134 pagesCritica de La Democracia Capitalista Stanley Moorexherrera16No ratings yet
- Plejanov La Concepcion Monista de La HistoriaDocument135 pagesPlejanov La Concepcion Monista de La Historiaxherrera16No ratings yet
- Plejanov La Concepcion Monista de La Historia PDFDocument135 pagesPlejanov La Concepcion Monista de La Historia PDFxherrera16No ratings yet
- Plejanov, El Papel Del Individuo en La Historia (1898)Document36 pagesPlejanov, El Papel Del Individuo en La Historia (1898)xherrera16No ratings yet
- Plejanov El Socialismo y La Lucha Política 1883Document61 pagesPlejanov El Socialismo y La Lucha Política 1883xherrera16No ratings yet
- Plejanov, El Papel Del Individuo en La Historia (1898)Document36 pagesPlejanov, El Papel Del Individuo en La Historia (1898)xherrera16No ratings yet
- Resumen de Plejanov, La Concepción Monista de La HistoriaDocument33 pagesResumen de Plejanov, La Concepción Monista de La Historiaxherrera16No ratings yet
- Programa Del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (1903) + Estatutos OrganizativosDocument10 pagesPrograma Del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (1903) + Estatutos Organizativosxherrera16No ratings yet
- Resumen de Lenin, El Desarrollo Del Capitalismo en RusiaDocument50 pagesResumen de Lenin, El Desarrollo Del Capitalismo en Rusiaxherrera16100% (4)
- F 7004 Seminario de Filosofìa Politica Programa y PlaneamientoDocument4 pagesF 7004 Seminario de Filosofìa Politica Programa y Planeamientoxherrera16No ratings yet
- Lenin, Declaración de Derechos Del Pueblo Trabajador (Enero 1918) + Tesis Sobre La Democracia Burguesa (Marzo 1919)Document12 pagesLenin, Declaración de Derechos Del Pueblo Trabajador (Enero 1918) + Tesis Sobre La Democracia Burguesa (Marzo 1919)xherrera16No ratings yet
- Pierre Frank. La Historia de La Cuarta Internacional. La Larga Marcha.Document143 pagesPierre Frank. La Historia de La Cuarta Internacional. La Larga Marcha.xherrera16100% (2)
- Humor VARNAGYDocument15 pagesHumor VARNAGYDanilo VichNo ratings yet
- EHDGYLMDAEG Aristoteles y La Melancolia Del PensamientoDocument121 pagesEHDGYLMDAEG Aristoteles y La Melancolia Del Pensamientoxherrera16100% (6)
- Morales Presidirá en NY Lanzamiento Candidatura Del Empresario Carlos GómezDocument2 pagesMorales Presidirá en NY Lanzamiento Candidatura Del Empresario Carlos GómezMiguel Cruz TejadaNo ratings yet
- Biografía de Juan Vicente GómezDocument5 pagesBiografía de Juan Vicente Gómezkatyb1303No ratings yet
- 20dejuniodiadelabandera 091027072427 Phpapp01 PDFDocument2 pages20dejuniodiadelabandera 091027072427 Phpapp01 PDFRomina DomeNo ratings yet
- Evolucion Historica Del EstadoDocument1 pageEvolucion Historica Del EstadoChêly Çëlayõs0% (1)
- Carta Gantt Electivo.Document2 pagesCarta Gantt Electivo.Manuel Saavedra BasoaltoNo ratings yet
- Para Examen Parcial 1,5Document30 pagesPara Examen Parcial 1,5wvaliente2011No ratings yet
- Schumpeter Capitalismo Socialismo y Democracia (21,22,23)Document4 pagesSchumpeter Capitalismo Socialismo y Democracia (21,22,23)AntoErramouspeNo ratings yet
- El FranquismoDocument34 pagesEl FranquismoMartíPonsNo ratings yet
- Guia Valorar InfoDocument7 pagesGuia Valorar InfoMauricio Javier Cuadros QuintanaNo ratings yet
- Cuestionario Tipos de EstadosDocument3 pagesCuestionario Tipos de EstadosTatty Ruiz100% (1)
- TiemposdeTravesía M.rojas-I.treminio 2019Document290 pagesTiemposdeTravesía M.rojas-I.treminio 2019Juan Carlos Cruz BarrientosNo ratings yet
- Sistema Politico de UsaDocument15 pagesSistema Politico de UsaFERNANDA SANCHEZ50% (2)
- Los Estados Unidos de Ame Rica PDFDocument135 pagesLos Estados Unidos de Ame Rica PDFRicardo Toledo MartinezNo ratings yet
- Ccs 060514Document24 pagesCcs 060514Ciudad CcsNo ratings yet
- Ensayo Democracia y DerechoDocument6 pagesEnsayo Democracia y Derechodarur0% (1)
- Mujeres Con MemoriaDocument142 pagesMujeres Con MemoriaJavier Del Palacio RojasNo ratings yet
- Discurso Rómulo Betancourt 9 de Febrero de 1958Document5 pagesDiscurso Rómulo Betancourt 9 de Febrero de 1958rafaelramonavila716No ratings yet
- Belaunde Terry - Ficha BiográficaDocument2 pagesBelaunde Terry - Ficha Biográficawvilca82No ratings yet
- Examen Selectividad Septiembre 2009Document4 pagesExamen Selectividad Septiembre 2009Esteban GarcíaNo ratings yet
- Ensayo de Pensamiento LibertarioDocument4 pagesEnsayo de Pensamiento LibertarioAurelioNo ratings yet
- MAPADocument2 pagesMAPAMaria Jose Galo Flores100% (2)
- Ad-Sst-Fr-08 Acta Escrutinio y Eleccion Trabajadores CopasstDocument2 pagesAd-Sst-Fr-08 Acta Escrutinio y Eleccion Trabajadores CopassteduardoNo ratings yet
- Movimientos Socioculturales en América LatinaDocument191 pagesMovimientos Socioculturales en América LatinaGobernabilidad DemocráticaNo ratings yet
- Vich, Victor - Postmarxismo EEC605-2010-2Document5 pagesVich, Victor - Postmarxismo EEC605-2010-2Pablo Oré GiustiNo ratings yet
- Cultura Colombiana Del Siglo XXDocument12 pagesCultura Colombiana Del Siglo XXJuan HidalgoNo ratings yet
- Guía de Lectura - CattaruzzaDocument2 pagesGuía de Lectura - Cattaruzzaquique1967.ec100% (1)
- Diccionario de Historia de EspañaDocument60 pagesDiccionario de Historia de Españasfaqirbcn100% (1)
- Adicciones PunoDocument5 pagesAdicciones PunoWilliam Humpire CastroNo ratings yet
- Gladys MarínDocument10 pagesGladys MarínFLORENCIA OPAZONo ratings yet
- TESIS - Consejo Comunal......Document165 pagesTESIS - Consejo Comunal......Rosse RoseNo ratings yet