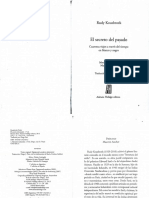Professional Documents
Culture Documents
La Vampira - Lugones - Version 2
Uploaded by
Chris Avs0 ratings0% found this document useful (0 votes)
180 views5 pagesCuento fantastico
Original Title
La Vampira - Lugones- Version 2
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCuento fantastico
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
180 views5 pagesLa Vampira - Lugones - Version 2
Uploaded by
Chris AvsCuento fantastico
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 5
LA VAMPIRA
Llenos de lágrimas los ojos, pues estaba enamorado de ve ras, el pobre
Adolfo me referia sus cuitas, sus dolores, sus dudas más terribles que la
misma certeza de un desastre.
Aquella mujer extraña, que no la había visto yo sino dos o tres veces, con
su majestuosa estatura, sus ojos profundos y su palidez soberbia, me
preocupaba. Viuda de un coronel inmensamente rico, cuya fortuna gastaba
con prodigalidad inaudita, su conducta era disentida en los círculos, sin
que jamás se hubiera podido concretar cargo alguno contra ella. Los
amantes desdeñados eran legión en torno suyo, las envidias se
arrastraban a sus pies, las calumnias se agrupaban sobre su cabeza, no
llegando a tocarla, sin embargo. Algo de majestuosamente impenetrable
que había en ella, la protegía al parecer. Tenía, como una esfinge, la
sonrisa y la garra, atemorizando con ésta, las inclinaciones que aquella
producía. Su posición desconcertaba, además, las estrategias vulgares, la
ambición y la gloria no eran caminos para llegar hasta ella. El único
sendero posible resultaba ser el del amor y, como he dicho, el amor la
encontraba indiferente.
Adolfo pasaba ante su mundo, por el preferido, y yo lo creia también
cuando su confidencia súbita vino a desvanecer mi convicción. El buen
muchacho se acordaba de mí al año justo de un repentino enfriamiento de
relaciones que casi trocó nuestra antigua amistad en indiferencia.
Ahora, venía él a explicármelo. Aquella mujer tenía la culpa de todo; verla,
y sentirse poseído por el demonio de su amor fue para él una misma cosa,
pues, en efecto, ese amor era un demonio que le secaba el cerebro y le
carcomía el alma.
Llevaba un año de combates sin resultados. No podía siquiera decir que la
enigmática beldad acogía en serio su rendimiento. Victima de esa terrible
muñeca que se llama la coquetería, apuraba minuto por minuto todas las
hieles del Calvario. Le querían algo más que a un juguete bonito y le
trataban un poco peor. Sus labios, aristocráticamente fatigados, sus ojos
verdes, en los que la pasión le lampagueaba fulguraciones de oro; sus
mejillas, sus manos, obtenían besos, promesas, despertaban exaltaciones
de erótica locura. El hombre él. Adolfo, no conseguia sino un afecto
prudente, casi mafernal, que humillaba su orgullo de varón y mortificaba
horriblemente su espiritu enfermo. Su pasión crecia con esto, lejos de
cambiarse en iracundia rebelión, generaba en esclavitud lacrimosa. Estaba
verdaderamente poseído y sería muy dificil, a no dudarlo, arrancar de su
ser la pasión funesta que lo devoraba.
Una complicación más profunda todavía agravaba aquella enfermedad de
amor. Dos días antes la terrible mujer había hecho a mi amigo una
confidencia.
Estaban en el jardín y Adolfo murmuraba, como de costumbre, la triste
letanía de sus ruegos. Como de costumbre, ella le oía sin escucharle, con
los ojos clavados en el horizonte, fría, muy fría, como eternizada en su
actitud hierática. La sombra de la arboleda comenzaba a volverse de
noche, y sobre el Ópalo crepuscular cruzaban pájaros silenciosos. Adolfo
gemía. Su ruego era monótono y trivial como el recitado de un mendigo e
impertinente como la queja de un niño. Sentíase a una distancia infinita del
mundo, de las conveniencias y de las fórmulas. Bamboleante sobre un
abismo, oprimíanle el corazón las cobardías lamentables de un condenado
a muerte. Su vida, sus esperanzas, todo lo hubiera dado por una migaja de
aquel amor. Y la misma frase le venía constantemente a los labios, el
mismo estribillo doloroso de niño impertinente y enfermo:
-¡Señora, qué le cuesta a usted! ¡Sea usted buena...!
Por primera vez una chispa de vida pareció animar aquel espléndido
mármol. La fatal mujer volvió los ojos hacia el infeliz que la adoraba:
-Adolfo, óigame sereno y juzgue enseguida, dijo con aquel acento maternal
que denunciaba su frialdad implacable.
Y fue la historia de su matrimonio lo que le contó.
Deseos imperiosos, que en vano hubiese querido contener, la arrojaron
hacia el militar. Le amo con furiosa violencia, con
celos terribles, como una verdadera leona. Durante cuatro v años
transcurrieron sus vidas en un verdadero delirio. La so
ledad de las campañas distantes les amparó contra las molestias de la
existencia compartida, de la sociedad, harto pesada para sus urgencias.
Su inagotable dicha hubiera llenado firmamentos. Pero un día, el coronel
se puso melancólico, sin que él mismo acertara a dar con la causa de su
tristeza. Era una especie de cansancio vago, lleno de infinita dulzura, que
nada quitaba a la intensidad de su amor; una tierna abdicación de su ser
agotado en el ser floreciente de la esposa. Esta, cada día más ávida de
cariño, se impregnaba de aquella existencia y bebía a grandes tragos en la
delirante copa de las delicias sin término, multiplicando sus gracias y su
amor para combatir el inexplicable desfallecimiento de su compañero. Los
que le mataba, sin embargo, era aquel amor. Cuando ella lo advirtió, fue ya
demasiado tarde. Intentó detenerse en la pendiente, negar sus caricias,
apagar el mutuo fuego. ¡Inútil! Una súplica del moribundo vencía sus más
firmes propósitos. Y poco a poco, sentíase más llena de él. Sus
pensamientos coincidían de tal modo, que con frecuencia llegaba a sus
labios, en el mismo instante, la misma palabra. La extraña enamorada se
transformaba. Dos años antes era de pequeña estatura, escasa de seno,
pobre de palabras. Y como por una sangrienta ironía de la suerte, a
medida que el esposo se moría, su frágil belleza tornábase espléndida,
casi terrible: Había crecido visiblemente en la opulencia de sus carnes. Su
voz tomaba imperioso timbre, su lenguaje adquiría vibrante abundancia. Y
la catástrofe irremediable al precipitarse, no hacía sino multiplicar sus
encantos. En los últimos días, el enfermo no hablaba sino con sus
palabras, no veía sino con sus ojos. Su alma casa gota a gota en el ser de
la amada, transfundíanse del pobre vaso de su cuerpo, en el magnífico
vaso donde pusiera toda su vida para adorarla mejor, y así, lleno de
languidez suprema, se extinguió una noche en un doloroso
desprendimiento de corazón.
Entonces comenzó para ella la más singular de las existencias. Primero,
un estupor profundo, sobre el cual, a pesar de las protestas de su antigua
conciencia, cada día más débil, flotaba una poderosa alegría, un fresco
vigor de convalecencia que triunfa. Toda aquella vida varonil mezclada a la
suya, sutil y refinada hasta entonces, le galopaba en el seno con intensos
latidos. Los ritmos de su sangre se aceleraban; la bondad de su corazón
se resolvía en generosidad, precipitándola con heroicos arranques hacia el
abierto horizonte de sus sueños. Sentíase invadida por el alma nueva que
había absorbido, agitada por la deliciosa confusión de sus sentimientos, de
sus ideas con las del muerto amado, doble todavía en ciertos instantes,
titubeando sus ideas entre el viejo amor ya indeciso, y el nuevo deliquio,
vago aún, enredándose sus frases en infantiles balbuceos, cuyo final era el
grito victorioso, el grito inmenso de amor,en el cual los dos seres
confundidos se unificaban.
Después, empezó la lucha, la resistencia desesperada para conservar
oculto su increible secreto. Cuando volvió a la ciudad, la encontraron muy
cambiada sus relaciones, pero callaron con prudencia, porque la vieron
más hermosa. Ella comprendio en una ojeada toda la hostilidad encubierta
por aquel silencio. Y se volvió impenetrable y altiva. La conciencia,
equilibrada ya, resumía su dualismo turbador, en un desdeñoso poderío.
Muchas veces, al notar una sonrisa calumniosa, una mirada de envidia,
había experimentado impulsos parecidos, extraños impetus de bravura,
que jamás llegaron a traducirse en actos, contenidos por una angustiosa
excitación en que su femenino se manifestaba. El antiguo amor no existía
ya, y por esto, la compenetración que antes fue deleite, era martirio
espantoso. Desde hacía un año estaba sufriendo. Amaba a Adolfo,
aborreciéndole al mismo tiempo. Había inmensos derrumbes en el fondo
de su alma.
Ella sabía que no hubiera podido amar a un hombre sin absorberle, dotada
como estaba de aquel poder maldito que convertía a sus amantes en
idiotas. Su vida era espantosamente completa, y aislada por lo tanto, sin
otra comunicación posible que la envidia y el odio entre las mujeres y el
degradante servilismo entre los hombres. Se moria de amor por su
desgraciado amante, y al mismo tiempo le odiaba con las entrañas. Tenía
celos de su propio amor, celos salvajes en conflicto con una pasión de
fiera. La antigua enamorada surgía de la integridad de sus ansias
avasalladora, pero contradicha por el otro, por el ser que ella misma ahora,
pagando el delito de sus goces excesivos con ese suplicio de infierno, en
que las iras de la posesión celosa neutralizaban las tempestades de su
sexo.
Su voz de entonaciones desiguales, que pasaban secamente de la
vibración varonil a la dulzura femenina, bajó de pronto. Y en un cuchicheo
de súplica pidió al enamorado que abandonara el jardín, que dejara
desahogarse a solas ese extraño dolor, confesado con tan inauditos
arrebatos.
El, acostumbrado a obedecerla, y dominado más que nunca por su extraño
influjo, se alejó en silencio, sintiendo empapadas sus manos por las
lágrimas de aquellos ojos que no parecían hechos para llorar.
Aconsejé largamente a mi amigo. Le pedí, casi le impuse, que se alejara.
No creía, naturalmente, una palabra de la fantástica historia, lamentando
solamente que ella aceptara, ce gado de amor hasta el punto de dejarse
convencer por los desvarios de una histérica. Luché resuelta y
ardorosamente, aunque dudaba mucho de la eficacia de mis razones, y el
triste muchacho me abandono, tranquilizado al parecer.
Como me lo temía, Adolfo volvió.
Esta visita debía ser el desenlace de un drama. Sería dificil conjeturar lo
que pasó entre los amantes. Ella, profundamente turbada por un acceso
epiléptico del cual no ha vuelto, pudo declarar apenas lo que sigue:
Su amor por Adolfo llegó a triunfar un instante, después del acostumbrado
coloquio en el jardin. La frescura de los follajes, el rumor del viento, la
serenidad de la tarde, apaciguaron momentáneamente su espíritu. Mi
pobre amigo le pedía un beso que ella negaba a pesar suyo. Aquel
instante de paz venció su repugnancia. Inclináronse su cabezas, sus labios
se tocaron, y en el alma de la amante hubo una emergencia de estrellas.
Mas el poder hostil que en ella se albergaba la invadió furioso como una
racha de huracán. Una nube cubrió sus ojos. Lentamente, mientras bebía
con los labios el supremo delicio, sus dedos buscaron el cuello del amante,
llenos de felina perversidad, y en una crispación irresistible, le
estrangularon.
You might also like
- Ficha de Análisis Literario Don JuanDocument6 pagesFicha de Análisis Literario Don JuanMarce Aguilar75% (8)
- 20 Reflexiones de Una MigranteDocument8 pages20 Reflexiones de Una MigranteValeria AnsóNo ratings yet
- Maria Luisa Bastos and Sylvia Molloy - La Estrella Junto A La Luna, Variantes de La Figura Materna en Pedro PáramoDocument5 pagesMaria Luisa Bastos and Sylvia Molloy - La Estrella Junto A La Luna, Variantes de La Figura Materna en Pedro PáramoLucas González LeónNo ratings yet
- Agustín Cerezales - Huella Leve y Otros RelatosDocument47 pagesAgustín Cerezales - Huella Leve y Otros RelatosjccjyciaNo ratings yet
- LA MUERTE DE MADONNA - Pedro LemebelDocument5 pagesLA MUERTE DE MADONNA - Pedro Lemebelcatalina navarro saez100% (2)
- Resumen Hugo Friedrich MallarméDocument4 pagesResumen Hugo Friedrich MallarméMatías Cruz Moreno100% (2)
- Los PeorDocument34 pagesLos PeorΚιμβερλυ αλβαραδοNo ratings yet
- El Destino de Madame Cabanel-1880Document12 pagesEl Destino de Madame Cabanel-1880Gustavo SchimppNo ratings yet
- El Asesinato de Laura OlivoDocument255 pagesEl Asesinato de Laura OlivoCate_rina14No ratings yet
- Una Mirada A La Luz Del AlmaDocument16 pagesUna Mirada A La Luz Del AlmaJuan Pablo VelázquezNo ratings yet
- De Transilvania Con AmorDocument2 pagesDe Transilvania Con AmorSamanta MendozaNo ratings yet
- Quiroga Horacio - El Vampiro PDFDocument2 pagesQuiroga Horacio - El Vampiro PDFPercy SanchoNo ratings yet
- Vargas Llosa - Salazar BondyDocument22 pagesVargas Llosa - Salazar Bondygalvanoplastica100% (1)
- Quorum 5Document36 pagesQuorum 5EdicionesMX100% (1)
- La Retorica Del Cuento - QuirogaDocument2 pagesLa Retorica Del Cuento - QuirogaSkynet9000No ratings yet
- Cuentos Breves para Trabajar NarratologíaDocument3 pagesCuentos Breves para Trabajar NarratologíamiriamNo ratings yet
- Épocas Del Cuento en ColombiaDocument7 pagesÉpocas Del Cuento en ColombiaVicky Orozco BNo ratings yet
- Cómo Se Hace Una Novela (Unamuno)Document3 pagesCómo Se Hace Una Novela (Unamuno)lauraesponda1No ratings yet
- Catalogo Digital LBE 2020 PDFDocument29 pagesCatalogo Digital LBE 2020 PDFAntonella SoriaNo ratings yet
- Cuaderno Obrero. (Poesía Chilena) - César CabelloDocument77 pagesCuaderno Obrero. (Poesía Chilena) - César CabelloRodrigo Palominos Castro100% (1)
- Arenas en Cuba y Fuera de CubaDocument7 pagesArenas en Cuba y Fuera de CubaKaren Acosta InzunzaNo ratings yet
- El PuritanoDocument4 pagesEl PuritanobdaradosNo ratings yet
- Una Carrera Literaria - MalleaDocument15 pagesUna Carrera Literaria - MallealiviaasrangelNo ratings yet
- Beber en Rojo 2Document7 pagesBeber en Rojo 2bspectreNo ratings yet
- Ale 16 13 PDFDocument24 pagesAle 16 13 PDFCarina CastilloNo ratings yet
- La Casa Verde Medio Siglo de Un Quipu Literario Lector Trama y Tecnicas Narrativas en La Casa Verde de Mario Vargas Llosa PDFDocument17 pagesLa Casa Verde Medio Siglo de Un Quipu Literario Lector Trama y Tecnicas Narrativas en La Casa Verde de Mario Vargas Llosa PDFANA BRUNO CASTILLONo ratings yet
- Radar 2021 04 18Document24 pagesRadar 2021 04 18oko losNo ratings yet
- Macondismo, BrunnerDocument7 pagesMacondismo, BrunnerFlorencia SouzaNo ratings yet
- Novela 90Document11 pagesNovela 90Franco Cavagnaro FarfánNo ratings yet
- Rodrigo Rey Rosa El Material HumanoDocument3 pagesRodrigo Rey Rosa El Material HumanoMorganNo ratings yet
- SabDocument3 pagesSabsantiagogfu5643No ratings yet
- Jose Balza - DiluciónDocument3 pagesJose Balza - DiluciónHerbert NanasNo ratings yet
- La Profesión Literaria: Medardo Ángel SilvaDocument2 pagesLa Profesión Literaria: Medardo Ángel SilvaDaniel SalasNo ratings yet
- Ejes de Discusión Sobre Literatura RegionalDocument12 pagesEjes de Discusión Sobre Literatura RegionalkmaloryNo ratings yet
- La RetamaDocument2 pagesLa RetamaHector CenizarioNo ratings yet
- Lo Fantástico y Lo GrotescoDocument14 pagesLo Fantástico y Lo GrotescoAraceli Toledo OlivarNo ratings yet
- Bellatin - Gallinas - de Madera (Adelanto)Document18 pagesBellatin - Gallinas - de Madera (Adelanto)TALOVINONo ratings yet
- HARRISON - El Gran Dios PanDocument20 pagesHARRISON - El Gran Dios PanJuan José Burzi100% (1)
- Extracto True DetectiveDocument6 pagesExtracto True DetectiveRomel EBNo ratings yet
- Rodrigo Rey Rosa - El Material HumanoDocument3 pagesRodrigo Rey Rosa - El Material Humanonumark7No ratings yet
- Cuentos Abismales FinalDocument148 pagesCuentos Abismales FinalPedro PauneroNo ratings yet
- Alcalde Alfonso - Gente de Carne Y HuesoDocument116 pagesAlcalde Alfonso - Gente de Carne Y HuesoJared MelendezNo ratings yet
- VIII Congreso Orbis Tertius Pre-ProgramaDocument36 pagesVIII Congreso Orbis Tertius Pre-ProgramalgiaccioNo ratings yet
- Un Cuento de Lispector y Las Reapropiaciones de BajtínDocument23 pagesUn Cuento de Lispector y Las Reapropiaciones de BajtínVladimir OlayaNo ratings yet
- Luis G UrbinaDocument44 pagesLuis G UrbinaJoe VM100% (1)
- Ensayo de Poema de Chile-Gabriela MistralDocument6 pagesEnsayo de Poema de Chile-Gabriela MistralJavier Alexis Ossandón MuñozNo ratings yet
- Negroni Sobre Pez de DreyfusDocument6 pagesNegroni Sobre Pez de DreyfusLucho ChuecaNo ratings yet
- Movimientos Literarios Europeos-ValidoDocument17 pagesMovimientos Literarios Europeos-ValidoShirley Lorena Medina Casillas67% (3)
- BoletosDocument42 pagesBoletosCarlos Cesar ValleNo ratings yet
- Rudy Kousbroek El Secreto Del PasadoDocument14 pagesRudy Kousbroek El Secreto Del PasadoRoyer CastrillónNo ratings yet
- Entrevista Al Escritor Argentino Washington CucurtoDocument5 pagesEntrevista Al Escritor Argentino Washington CucurtojettatoreNo ratings yet
- Tres Ensayos. Ciudad en Poesia Roca - Luz Mary Giraldo, Leonardo GilDocument126 pagesTres Ensayos. Ciudad en Poesia Roca - Luz Mary Giraldo, Leonardo Gilbabeljah100% (1)
- El MezcladitoADocument199 pagesEl MezcladitoAfeelotlNo ratings yet
- 2.0GENERACIONES ROMANTICAS GoicDocument50 pages2.0GENERACIONES ROMANTICAS GoicCony Peña SNo ratings yet
- Cortázar - Corrección de PruebasDocument9 pagesCortázar - Corrección de PruebasUke AlzuetaNo ratings yet
- Miguel de Marcos, El Gran Olvidado de La Literatura CubanaDocument6 pagesMiguel de Marcos, El Gran Olvidado de La Literatura CubanaMauricio CalzadillaNo ratings yet
- Antología. Gertrudis Gomez de AvellanedaDocument35 pagesAntología. Gertrudis Gomez de AvellanedaFelipe MolinaNo ratings yet
- AbsalónDocument3 pagesAbsalónKika BobickNo ratings yet
- La Letra Cursiva Excelente Guia PDFDocument79 pagesLa Letra Cursiva Excelente Guia PDFChris AvsNo ratings yet
- Ficha GriegoDocument2 pagesFicha GriegoChris AvsNo ratings yet
- Verónica EdwardsDocument1 pageVerónica EdwardsChris AvsNo ratings yet
- El Personaje Como ParodiaDocument2 pagesEl Personaje Como ParodiaChris AvsNo ratings yet
- Agarrate Catalina PDFDocument1 pageAgarrate Catalina PDFChris AvsNo ratings yet
- Apuntes Teoría Literaria - Eco, Lector ModeloDocument21 pagesApuntes Teoría Literaria - Eco, Lector ModeloChris AvsNo ratings yet
- LEGENDARY BAR A FANS EspDocument13 pagesLEGENDARY BAR A FANS EspDaniel MejiaNo ratings yet
- Cartelera MateoDocument1 pageCartelera MateoChris AvsNo ratings yet
- Texto Expositivo Clase para 4º AñoDocument12 pagesTexto Expositivo Clase para 4º AñoChris AvsNo ratings yet
- Fotos ImanesDocument1 pageFotos ImanesChris AvsNo ratings yet
- Argumentación MóduloDocument22 pagesArgumentación MóduloSabrina Tula50% (2)
- 2º Parte - 3º Lengua - Crimenes Sin NombreDocument7 pages2º Parte - 3º Lengua - Crimenes Sin NombreChris AvsNo ratings yet
- Manual Ultra Latitude V5Document21 pagesManual Ultra Latitude V5Chris AvsNo ratings yet
- Cinema Paradiso Reflexión Cine ItalianoDocument1 pageCinema Paradiso Reflexión Cine ItalianoChris AvsNo ratings yet
- Chouza EricDocument1 pageChouza EricChris AvsNo ratings yet
- Sácame de Estas DudasDocument2 pagesSácame de Estas DudasrodrigoNo ratings yet
- DControl de PlagasDocument6 pagesDControl de PlagasChris AvsNo ratings yet
- 17-24.la Cuestion Criminal PDFDocument24 pages17-24.la Cuestion Criminal PDFalfonsoNo ratings yet
- Teoría de La Recepción LiterariaDocument9 pagesTeoría de La Recepción Literariaenterlux80% (5)
- Control Plagas UrbanasDocument38 pagesControl Plagas UrbanasDaniel Bocardo100% (1)
- MarzoftDocument2 pagesMarzoftChris AvsNo ratings yet
- Programa AlimentarioDocument91 pagesPrograma AlimentarioChris Avs100% (1)
- Reparar InicioDocument1 pageReparar InicioChris AvsNo ratings yet
- Uccellaci e Uccelline Cine 4Document4 pagesUccellaci e Uccelline Cine 4Chris AvsNo ratings yet
- V. Paletta - El Primer Walsh PDFDocument15 pagesV. Paletta - El Primer Walsh PDFJuan José GuerraNo ratings yet
- Cerezo - La Evolución Del DetectiveDocument437 pagesCerezo - La Evolución Del DetectiveseguelcidNo ratings yet
- Una Casa Con 500 Libros Da Ventaja Escolar A Tus HijosDocument3 pagesUna Casa Con 500 Libros Da Ventaja Escolar A Tus HijosChris AvsNo ratings yet
- Un Hamlet Nonato - Cáscara de Nuez, de Ian McEwanDocument1 pageUn Hamlet Nonato - Cáscara de Nuez, de Ian McEwanChris AvsNo ratings yet
- La Carta Robada - Ejercitacion y AplicacionDocument1 pageLa Carta Robada - Ejercitacion y AplicacionChris AvsNo ratings yet
- Relato in Media ResDocument1 pageRelato in Media ResChris AvsNo ratings yet
- León Portilla PresagiosDocument3 pagesLeón Portilla PresagiosFer LúaNo ratings yet
- JavaScript (Conceptos Básicos y Avanzados)Document157 pagesJavaScript (Conceptos Básicos y Avanzados)Miguel MartinezNo ratings yet
- Jueces Ciudadanos en BoliviaDocument18 pagesJueces Ciudadanos en Boliviayoshironaldo7No ratings yet
- Oñoro Fidel - La Palabra de Dios, Escuela de OraciónDocument4 pagesOñoro Fidel - La Palabra de Dios, Escuela de OraciónGabriel Mercado KandoNo ratings yet
- Cámaras de Seguridad o CCTV Por InternetDocument12 pagesCámaras de Seguridad o CCTV Por InternetwillsanchNo ratings yet
- El CromoDocument15 pagesEl Cromocarlos torresNo ratings yet
- Caso Estuvio Levi ResueltoDocument6 pagesCaso Estuvio Levi ResueltoChristian Jesus Toledo Pacifico67% (3)
- Practicas de Lectura Interactiva para Desarrollar La Comprensiòn Lectora en Niños de 4 AñosDocument309 pagesPracticas de Lectura Interactiva para Desarrollar La Comprensiòn Lectora en Niños de 4 AñosFlorAmericaAlvariñoSuarezNo ratings yet
- Siglo XIXDocument49 pagesSiglo XIXEmanuel KannemannNo ratings yet
- Sistematizacion Experiencia de Trabajo Frente Al BULLYING ACOSO ESCOLAR Con Estudiates Con DiscapacidadDocument7 pagesSistematizacion Experiencia de Trabajo Frente Al BULLYING ACOSO ESCOLAR Con Estudiates Con DiscapacidadANA LORENZA WILCHES MARTINEZNo ratings yet
- Moniciòn de Matrimonio FRIDA Y COCODocument7 pagesMoniciòn de Matrimonio FRIDA Y COCOberioskaNo ratings yet
- Guía para Casos de Despido Injustificado - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - PortalGuaraniDocument16 pagesGuía para Casos de Despido Injustificado - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - PortalGuaraniportalguarani100% (1)
- XSJLKQ Rubrica Trabajos Individuales Enviados A CasaDocument1 pageXSJLKQ Rubrica Trabajos Individuales Enviados A CasaYahel Ochoa100% (1)
- Carta Fondo de AdaptacionDocument2 pagesCarta Fondo de AdaptacionLuz Dary Caro JimenezNo ratings yet
- Caso Práctico 1Document2 pagesCaso Práctico 1Marta Martinez RosalesNo ratings yet
- Metodo Cientifico2Document93 pagesMetodo Cientifico2Astrid SunnenNo ratings yet
- Af Ux Nicolas LizamaDocument4 pagesAf Ux Nicolas Lizamanicolas lizamaNo ratings yet
- Uaa Vilanova Dos Modelos de La MenteDocument5 pagesUaa Vilanova Dos Modelos de La MenteSol SilvaNo ratings yet
- Affirmative Present Perfect TenseDocument1 pageAffirmative Present Perfect TenseMadelyn Mishel Paiz SoyNo ratings yet
- 1º-2º Sesion 1 CCSS Exp.8Document6 pages1º-2º Sesion 1 CCSS Exp.8claraNo ratings yet
- Control de Inventarios Con Demanda Constante - Equipo 7Document15 pagesControl de Inventarios Con Demanda Constante - Equipo 7LEON LAOS SEBASTIAN REGGISNo ratings yet
- Iga 4 2023 IDocument52 pagesIga 4 2023 IAnthony Wilson Becerra VillalobosNo ratings yet
- Comparaciones de Cadenas AlfanumericasDocument5 pagesComparaciones de Cadenas AlfanumericasJennifer Leticia Leyton SeguelNo ratings yet
- Pequeño CarbonDocument3 pagesPequeño CarbonDaniela Bastante eNo ratings yet
- 10-Osa MeyiDocument196 pages10-Osa MeyiCarrera Garcia ChongoNo ratings yet
- Conflicto RH 2018 PDFDocument50 pagesConflicto RH 2018 PDFflorencia gomez100% (1)
- Resumen Fallos - Derecho Penal IDocument11 pagesResumen Fallos - Derecho Penal ISanti RannoNo ratings yet
- Trimestre Del EmbarazoDocument5 pagesTrimestre Del EmbarazoAnonymous WdhAsdxNo ratings yet
- San LorenzoDocument291 pagesSan LorenzoOmar Ruben Mealla MontellanoNo ratings yet