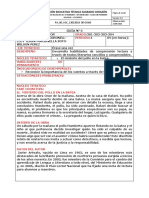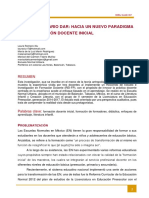Professional Documents
Culture Documents
Motivos para Rezar Los Salmos
Uploaded by
Laura GiancarloOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Motivos para Rezar Los Salmos
Uploaded by
Laura GiancarloCopyright:
Available Formats
Motivos para rezar los salmos
P. Luis Alonso Schökel
1. Es como un niño que comienza a pronunciar con sentido las primeras palabras: papá, mamá.
Las ha pronunciado primero su madre, han descendido por su interior, hasta tropezar
con un instinto que las estaba esperando, que casi las reconoce y las hace rebotar hacia fuera. En
boca de la madre eran un agacharse enseñando; en boca del niño son una llamada, que distingue
y une.
Se repite el movimiento con nuevas palabras, y sus conjugaciones; ya con frases que se
desmontan y se recomponen. Ahora no basta el secreto instinto: el niño tiene que entrar en
situación, escuchar en ella las palabras del padre, de los conocidos; así va aprendiendo la lengua
de ellos.
¡Qué difícil entender al infante! (infante significa, precisamente, «sin habla»). ¿De qué
se queja, dónde le duele, qué pide? ¿Qué significa su sonrisa, su llanto? Bienestar y malestar son
datos demasiado genéricos y vagos, incluso para la madre. Pero cuando el niño aprende el
lenguaje materno, puede darse a entender. Ya puede pedir y contar, puede preguntar mucho y
contestar un poco, puede comunicar y comunicarse. Y cuando se queda solo, aprende a hablar
consigo mismo, y su fantasía se hace a la mar del lenguaje descubierto.
«Como un padre educa a su hijo, así Dios educa a su pueblo» (Dt 8,5). Parte esencial de
esta educación es enseñarle a hablar para entenderse con Dios. No le falta al hombre un como
instinto que responde confusamente a Dios; con él llega a emitir quejas inarticuladas de infante.
Dios mismo le enseña el lenguaje de entenderse con Dios: para que sepa quejarse
articuladamente, decir dónde le duele y qué necesita, para que sepa razonar su sonrisa y gozo,
para que pueda unirse a sus hermanos en canto al unísono, para que sepa, a solas ante Dios,
derramar en palabras el desborde de su corazón.
Un día el hijo mayor ayudará a los siguientes en este aprendizaje de la lengua.
2. «Israel es mi hijo primogénito» (Ex 4,22).
Israel como pueblo escuchó la palabra de Dios, que hablaba por boca de profetas, y tuvo
que aprender a contestar. Fue un aprendizaje lento, a lo largo de su vida: tuvo que pasar por
variadas situaciones para aprender en ellas, de la mano de Dios, las palabras rectas con que
quejarse o pedir o agradecer. Dios enseñó a Israel su lengua en vivo, no en abstracto: cuando
reza Israel, las palabras le salen de dentro, no repite de memoria una lección. Por eso suena su
respuesta con tanta vida.
Como la vida de Israel es su historia, poco a poco su respuesta a Dios fue recogiendo y
embalsando las más variadas situaciones de su vida e historia. Algunas situaciones se repetían
en el ámbito de la vida ciudadana o internacional, otras eran únicas; algunas abarcaban a toda la
comunidad del pueblo, otras eran propias de individuos particulares.
Cuando Israel toma la palabra ante Dios, lo hace con dos actitudes fundamentales y
otras complementarias: alabanza o agradecimiento y petición o súplica son las dos primeras, que
se acompañan de júbilo, dolor y confianza. Muy importante es la actitud penitencial del hombre
que pide perdón a Dios. Es frecuente la actitud reflexiva que medita sobre la vida humana o la
historia.
Cuando hablamos de Israel, nos referimos a experiencias comunitarias, no a sus
formulaciones. Un número desconocido de escritores dieron voz y forma a la experiencia
religiosa del pueblo y a su respuesta frente a Dios. Todos adoptaron la forma poética, cada uno
según su propia inspiración y capacidad artesana: escribieron los versos, planearon la
composición, crearon o variaron las imágenes. Los hubo prosaicos, armados de artesanía y
buena voluntad, los hubo imitadores de mediano talento; también los hubo originales y unos
cuantos merecen un puesto en la literatura universal. Usaron un lenguaje poético, convencidos
de que era el más apropiado para la oración. Escribieron una poesía rica en símbolos
elementales, ceñida y escueta en la descripción, muy apasionada y nada sentimental, construida
con claridad.
3. «Fueron escritos para nosotros, a quienes nos ha tocado vivir en la etapa definitiva» (1Cor
10,11).
Aunque no lo sabían, en el plan de Dios estaban viviendo y hablando para nosotros.
Viviendo para darnos ejemplo y lección, pronunciando para prepararnos un lenguaje. Como si
toda su vida e historia hubiera sido sacra representación: para ellos vida, dolor y gozo en carne
viva; para nosotros representación, presencia y revelación. Como si el repertorio de oraciones lo
escribieran para la posteridad, pero ensayándolo en vivo, para que ni fuese ni sonase a falso.
Ahora nos toca a nosotros tomar esas palabras y hacer de ellas la expresión de nuestra
existencia cristiana. Nuestro esfuerzo no ha de ser despojarnos de la conciencia de nuestro siglo
ni menos de la experiencia cristiana; más bien será asimilar en nuestra vida las oraciones que
otros escribieron para nosotros. Para conseguirlo procuraremos escuchar al hombre que habla en
los salmos, abriéndonos a sus sentimientos, hasta que sus palabras nos penetren y nos salgan
desde dentro, como nuestras. Además nos fijaremos en los símbolos que pueblan estas oraciones
y que crecen y expanden su capacidad de sentido: luz y tinieblas, sed y agua, tierra y camino,
aromas y frescura, soledad y ausencia, morada y destierro... Todo formas concretas, pero no
estrechas y cerradas. Tales símbolos pueden encontrar resonancia fácil y profunda en nuestra
experiencia humana y cristiana, y pueden así convertirse en el lenguaje de nuestra oración.
El Espíritu nos sugiere la primera invocación cristiana, que es llamar a Dios «Abba =
Padre». Nos lo dice san Pablo y añade que «nosotros no sabemos expresar lo que deberíamos
pedir, pero el Espíritu en persona intercede a través de nuestros quejidos inarticulados» (Rom
8,26). Después el Espíritu nos va enseñando a articular nuestra oración, poniendo en nuestras
manos y bocas las oraciones inspiradas de la Escritura. En ese momento empezamos a ser ado-
lescentes y hemos de colaborar con el Espíritu, aprendiendo con nuestro esfuerzo su lenguaje.
No pensemos que a la primera todos los salmos se nos someterán y los sentiremos como
propios, tampoco pensemos que todos los salmos son para todos en cualquier circunstancia. El
libro de los Salmos es un repertorio y como tal se ha de usar: por una parte, con fidelidad, para
no desterrar de nuestra espiritualidad componentes esenciales (por ejemplo, la alabanza, la sed
de justicia, el respeto sobrecogido); por otra, con libertad, para reconocer el momento de nuestra
vida, de nuestra comunidad, del ciclo litúrgico en la Iglesia.
Tampoco tengamos miedo de cambiar y adaptar en privado; demos tiempo a estas
palabras para que resuenen y se dilaten. Y un día, aprendido su lenguaje, quizá seamos capaces
de componer otras oraciones a su semejanza.
El libro de los Salmos es como un árbol, que plantado junto a la corriente da fruto en su
sazón. La corriente es el río de la vida y el río de la historia. De vida humana y de historia
humana chupa el árbol su savia. El río que pasa tendido se encarama hasta ser ternura en las
hojas y zumo en la pulpa. Árbol arraigado en tierra: barro de los hombres que muertos han dado
vida a este árbol milagroso, «no se marchitan sus hojas». «Da fruto en su sazón»: un fruto para
las cuatro estaciones de la vida -tierna primavera, fogoso verano, henchido otoño, deshojado
invierno-; frutos para los cuatro sabores de la vida, con sus mezclas y variedades. El que coma
de este árbol vivirá.
You might also like
- Zubiri Xavier Inteligencia SentienteDocument123 pagesZubiri Xavier Inteligencia SentienteLaura GiancarloNo ratings yet
- Comunidad Modelo - HCH 2 - 4 y 5Document2 pagesComunidad Modelo - HCH 2 - 4 y 5Laura GiancarloNo ratings yet
- Guía para El Análisis de - Golpes A Mi Puerta - SeminarioDocument2 pagesGuía para El Análisis de - Golpes A Mi Puerta - SeminarioLaura GiancarloNo ratings yet
- La Conciencia Moral ALBURQUERQUEDocument5 pagesLa Conciencia Moral ALBURQUERQUELaura GiancarloNo ratings yet
- El Libro de TobiasDocument10 pagesEl Libro de TobiasHermencia Ocoro ViafaraNo ratings yet
- Misterio de Dios Enrique CambónDocument4 pagesMisterio de Dios Enrique CambónLaura GiancarloNo ratings yet
- Agenda Educativa 2018 AdelantoDocument10 pagesAgenda Educativa 2018 AdelantoJohannaNiborskiNo ratings yet
- Cuestionario Laudato SiDocument1 pageCuestionario Laudato SiLaura GiancarloNo ratings yet
- 00 GramaticaElementalDelGriegoDelNuevoTestamento-Gillermo-H-Davis PDFDocument261 pages00 GramaticaElementalDelGriegoDelNuevoTestamento-Gillermo-H-Davis PDFLaura GiancarloNo ratings yet
- Audiencia 7 Octubre 2017Document3 pagesAudiencia 7 Octubre 2017Laura GiancarloNo ratings yet
- Guía para El Análisis de "Golpes A Mi Puerta" CEMDocument2 pagesGuía para El Análisis de "Golpes A Mi Puerta" CEMLaura GiancarloNo ratings yet
- Sobre La Libertad GastaldiDocument8 pagesSobre La Libertad GastaldiLaura GiancarloNo ratings yet
- DUQUOC, Ch. - Dios Diferente. Ensayo Sobre La Simbolica Trinitaria - Sigueme 1978 PDFDocument59 pagesDUQUOC, Ch. - Dios Diferente. Ensayo Sobre La Simbolica Trinitaria - Sigueme 1978 PDFLaura GiancarloNo ratings yet
- Misterio de Dios Enrique CambónDocument4 pagesMisterio de Dios Enrique CambónLaura GiancarloNo ratings yet
- La Familia en El Plan DivinoDocument19 pagesLa Familia en El Plan DivinoLaura Giancarlo100% (2)
- La Experiencia Sapiencial Y La Comunicacion Del Evangelio VMF PDFDocument15 pagesLa Experiencia Sapiencial Y La Comunicacion Del Evangelio VMF PDFLaura GiancarloNo ratings yet
- Abraham y Sara - Mesters, CarlosDocument51 pagesAbraham y Sara - Mesters, Carlosamgd3No ratings yet
- Carta A Los Romanos, San Pablo Bogotá 1993, MESTERS CarlosDocument76 pagesCarta A Los Romanos, San Pablo Bogotá 1993, MESTERS CarlosRonald BrossaNo ratings yet
- Mesters, Carlos - RutDocument35 pagesMesters, Carlos - RutJuan AntonioNo ratings yet
- Relatos de La CreacionDocument5 pagesRelatos de La CreacionLaura Giancarlo100% (1)
- Géneros literarios en la BibliaDocument5 pagesGéneros literarios en la BibliaLaura GiancarloNo ratings yet
- Stein Lect Psicoan de La BibliaDocument10 pagesStein Lect Psicoan de La BibliaLaura GiancarloNo ratings yet
- El Acercamiento A AlmotásimDocument6 pagesEl Acercamiento A AlmotásimLaura GiancarloNo ratings yet
- Rezar Con El Hebreo. Jueves 11TO - 2014 - La AlegríaDocument1 pageRezar Con El Hebreo. Jueves 11TO - 2014 - La AlegríaLaura GiancarloNo ratings yet
- Laura Giancarlo - Análisis Semiótico de Mc2 Vv1-13 - SIN CT Ni AG - PDFDocument18 pagesLaura Giancarlo - Análisis Semiótico de Mc2 Vv1-13 - SIN CT Ni AG - PDFLaura GiancarloNo ratings yet
- Laura Giancarlo - Análisis Semiótico de Mc2 Vv1-13 - FINAL - PDFDocument36 pagesLaura Giancarlo - Análisis Semiótico de Mc2 Vv1-13 - FINAL - PDFLaura GiancarloNo ratings yet
- Laura Giancarlo - Análisis Semiótico de Mc2 Vv1-13 - FINAL - PDFDocument36 pagesLaura Giancarlo - Análisis Semiótico de Mc2 Vv1-13 - FINAL - PDFLaura GiancarloNo ratings yet
- VidacotidianaPrimerosCristianos HammanDocument308 pagesVidacotidianaPrimerosCristianos HammanLaura GiancarloNo ratings yet
- San León Magno - Sobre La PasiónDocument1 pageSan León Magno - Sobre La PasiónLaura GiancarloNo ratings yet
- La Tregua IIDocument3 pagesLa Tregua IIMedicine StylinsonNo ratings yet
- Murgas Pasion Popular SpascualDocument81 pagesMurgas Pasion Popular SpascualPablo PolettoNo ratings yet
- Rubrica Bitacora 4° Papelucho Casi HuérfanoDocument1 pageRubrica Bitacora 4° Papelucho Casi Huérfanoverito2012No ratings yet
- Guía de ActividadesDocument15 pagesGuía de ActividadesPilar MolinaNo ratings yet
- Frankenstein-Una Tragedia GriegaDocument18 pagesFrankenstein-Una Tragedia GriegaRo Ele100% (1)
- Teatro realista: Análisis de Casa de muñecasDocument5 pagesTeatro realista: Análisis de Casa de muñecasSánchez Sorto Ever De JesúsNo ratings yet
- Proyecto-Lector 4P 2018 3GDocument13 pagesProyecto-Lector 4P 2018 3Gfarina nunez diazNo ratings yet
- ParanomasiaDocument4 pagesParanomasiaTomas CastañoNo ratings yet
- Guia FabulaDocument5 pagesGuia FabulaAndrea Roxana Gutierrez CorreaNo ratings yet
- Resumen Español Atm 2020Document74 pagesResumen Español Atm 2020Apoyo Educativo FacilNo ratings yet
- Por qué Don Quijote estaba locoDocument2 pagesPor qué Don Quijote estaba locoPaulina VegaNo ratings yet
- Julio Camba y La Renovacixn de La Crxnica Parlamentaria - Obra PeriodxsticaDocument3 pagesJulio Camba y La Renovacixn de La Crxnica Parlamentaria - Obra PeriodxsticaLuis FernandezNo ratings yet
- HA LLEGADO UN INSPECTOR Resumen GuíaDocument2 pagesHA LLEGADO UN INSPECTOR Resumen GuíaCeci Caruso65% (17)
- Introduccion Al TarotDocument8 pagesIntroduccion Al TarotNatalia Correa GuerreroNo ratings yet
- Estructura y figuras de la poesíaDocument4 pagesEstructura y figuras de la poesíaPaulina Alejandra Mora Arellano0% (1)
- El Drama Ausente - AntologíaDocument167 pagesEl Drama Ausente - Antologíadinosaur_laamNo ratings yet
- Prueba de Lenguaje Letra Ch-Ll-YDocument4 pagesPrueba de Lenguaje Letra Ch-Ll-Yalexandra100% (1)
- Los Recursos Del Vestigio en La Poética de Samuel BeckettDocument8 pagesLos Recursos Del Vestigio en La Poética de Samuel BeckettChrisNo ratings yet
- Pda La Cama Magica de Bartolo OpDocument22 pagesPda La Cama Magica de Bartolo Optuty71% (7)
- ¿Qué Es Un Libro?Document8 pages¿Qué Es Un Libro?Daniel Villca LescanoNo ratings yet
- Cautivos de Un Concepto - Lo Que Todo Testigo de Jehová Debería ConocerDocument152 pagesCautivos de Un Concepto - Lo Que Todo Testigo de Jehová Debería Conoceraquieniremos100% (3)
- 5-4 Dios Habla Por Medio de La BibliaDocument1 page5-4 Dios Habla Por Medio de La BibliaDavid EmmanuelNo ratings yet
- Textos Tema 4Document10 pagesTextos Tema 4Adri Jiménez DomínguezNo ratings yet
- Cafe LiterarioDocument14 pagesCafe LiterarioJairo HernandezNo ratings yet
- Escuela Normal María AuxiliadoraDocument17 pagesEscuela Normal María AuxiliadoraMartha sofia Rivera rodriguezNo ratings yet
- Curso Jesus La Gran EsperanzaDocument2 pagesCurso Jesus La Gran EsperanzaEliseoNo ratings yet
- La Literatura Infantil PDFDocument19 pagesLa Literatura Infantil PDFPaola BassistNo ratings yet
- Análisis Del CuentoDocument3 pagesAnálisis Del CuentoINTERNET JP100% (1)
- Las Casas Pañe y OviedoDocument4 pagesLas Casas Pañe y OviedogutierrezNo ratings yet
- 1.2.6 Investigacion Sobre Cine en ColombiaDocument18 pages1.2.6 Investigacion Sobre Cine en ColombiaRAUL CUADROSNo ratings yet