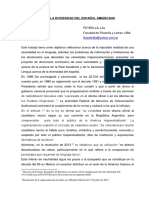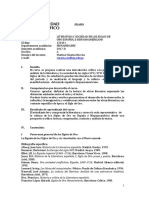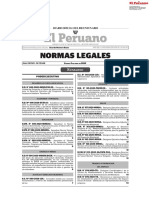Professional Documents
Culture Documents
Cristina Fernandez Cubas Todos Los Cuentos PDF
Uploaded by
Majenda AliagaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Cristina Fernandez Cubas Todos Los Cuentos PDF
Uploaded by
Majenda AliagaCopyright:
Available Formats
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ~1~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos CRISTINA FERNNDEZ CUBAS TODOS LOS CUENTOS ~2~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Va por ti, Carlos ~3~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La suprema adquisicin de la razn consiste en reconocer que hay una infinidad de co sas que la sobrepasan. Blaise Pascal ~4~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ndice RESUMEN ........................................................................ ......... 6 PRLOGO .............................................................. ............... 7 MI HERMANA ELBA .............................................. ............. 17 Lnula y Violeta ................................................ .................. 18 La ventana del jardn ...................................... .................... 29 Mi hermana Elba ........................................ ......................... 40 El provocador de imgenes ........................... .................... 55 LOS ALTILLOS DE BRUMAL ................................. ............ 69 El reloj de Bagdad ............................................. .................. 70 En el hemisferio sur ..................................... ....................... 78 Los altillos de Brumal .............................. ........................... 92 La noche de Jezabel ............................. .............................. 110 EL NGULO DEL HORROR .......................... .................. 129 Helicn.................................................... ............................ 130 El legado del abuelo........................... ............................... 148 El ngulo del horror ......................... ................................. 167 La Flor de Espaa .......................... .................................... 175 Con Agatha en Estambul ................ .................................... 194 Mundo ................................. ............................................... 195 La mujer de verde .......... ................................................... 224 El lugar ............... ................................................................ 236 Ausencia .. ........................................................................... 260 Con Agatha en Estambul ................................................. 269 PAR IENTES POBRES DEL DIABLO ................................ 299 La fiebre azul ... .................................................................. 300 Parientes pobres del diablo.............................................. 332 El moscardn ..................................................................... 362 ~5~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos RESUMEN Todos los cuentos rene ms de veinticinco aos de escritura: los veinte relatos de su s cinco libros de cuentos publicados hasta la fecha y un relato ms, no publicado en ninguno de estos volmenes. Explica Cristina Fernndez Cubas que sus cuentos surg en del placer de habitar espacios a los que no se ha tenido acceso, rescatar ambi entes, rememorar; viajar a donde no se ha ido nunca, y tambin del deseo de conjurar pesadillas, desarrollar imgenes entrevistas en sueos, resolver jeroglficos, navega r en los lmites de la razn, instalarse en un lugar fronterizo donde burlar el espa cio y el tiempo.... Y, en efecto, con sutil distanciamiento, sin sentimentalismos , con gran precisin, Cristina Fernndez Cubas urde sus argumentos para crear person ajes, historias y atmsferas inolvidables que atrapan al lector, envolvindolo para siempre entre sus redes. ~6~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos PRLOGO Mundos inquietantes de lmites imprecisos Los relatos de Cristina Fernndez Cubas.
Casi todos los prlogos tienen algo de innecesarios, aunque al fin y a la postre t ambin deberan sernos tiles. El lector generoso habr de olvidarse, pues, del primer a serto y aprovecharse del segundo. Si adems, como ocurre en este caso, varios de l os cuentos recogidos son fantsticos, se corre el peligro de ofrecer demasiadas cl aves al lector y de anticiparle las sensaciones que l mismo experimentar por su cu enta, algo que he tratado de evitar. Por tanto, de necesitarlo, puede volver a l tras haber disfrutado de la lectura y extrado sus propias conclusiones. El prlogo se convertir, de esta manera, en una provechosa confrontacin de ideas y en una pos ible ayuda para completar sus impresiones. Si un libro de narraciones es como un buque bien estibado ha escrito Cristina Fernndez Cubas, entonces este volumen, que recoge Todos los cuentos (aclaremos: todos aquellos que han aparecido en sus li bros, junto con la continuacin de una pieza que Poe dej inacabada), acaso habra de concebirse como un trasatlntico. De igual modo, un relato debera ser siempre un or ganismo vivo, de forma que la vinculacin con las dems piezas que lo acompaan no se dejara al azar, pues la disposicin en el conjunto y las posibles relaciones entre ellas condicionan tanto el significado de cada una como el del grupo. Ese orden interno, personal, misterioso cito a la autora afecta tambin al sentido de la totali dad, algo por lo que deberan preguntarse siempre los lectores, e incluso los crtic os. Pero por qu todos los cuentos, tras publicar cinco libros de relatos? Entre ot ros motivos, para que el lector pueda descubrir aquellas historias secretas o cu entos paralelos (segn los ha denominado la escritora) que misteriosamente se gene ran entre piezas como, por ejemplo, El reloj de Bagdad, En el hemisferio sur, Mundo o usencia; o entre diversos objetos que adquieren protagonismo, o ~7~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
incluso a travs de los viajes y la bsqueda de la identidad de los personajes. En s uma, para apreciar mejor lo que hay de unidad en una perseguida diversidad. A lo s cinco libros de cuentos, publicados entre 1980 y 2006, podra haberse aadido algu na pieza ms, si bien la autora ha preferido resaltar, con buen criterio, la unida d de los libros conocidos. Se incluyen aqu, por tanto, un total de veintin cuentos o novelas cortas. Y precisamente con estas narraciones, Cristina Fernndez Cubas se ha convertido en una de las cuentistas ms prestigiosas del pas de las ltimas tre s dcadas, quiz junto a Juan Eduardo Ziga, Luis Mateo Dez, Jos Mara Merino, Juan Jos M , Enrique Vila-Matas y Javier Maras, por slo citar a aquellos que yo particularmen te prefiero, y slo por recordar esta vez a los que tienen una obra ya cuajada. La a utora comparte con los narradores citados el gusto por lo misterioso, enigmtico y sorprendente, aunque su concepcin del relato sea distinta, y su estilo literario , su prosa, diferente. En otra ocasin afirm, acaso con excesiva contundencia, que la aparicin en 1980 de Largo noviembre de Madrid, de Juan Eduardo Ziga, y de Mi her mana Elba, el primer libro de nuestra escritora, supuso el despegue de lo que ll am, algo pomposamente, el renacimiento del cuento espaol contemporneo, tras esos aos a lgo ms grises para el gnero de la segunda mitad de los sesenta y los setenta. Creo que, hoy, el juicio se ha visto confirmado. Las cinco obras publicadas hasta ah ora, de Mi hermana Elba (1980) a Parientes pobres del diablo (2006), en su mayora deben su ttulo a uno de los cuentos ms significativos de cada volumen. Caracteriz a a estos cuentos el empeo en poner el lenguaje y la estructura al servicio de la historia, de la intensidad narrativa e inquietud que se desea generar en el lec tor. La concisin, la precisin y la tensin, conceptos todava necesarios para definir el gnero, se consiguen aqu mediante el estilo y a travs del desarrollo de las perip ecias de los personajes. A su vez, el lenguaje, su uso y peculiaridades, es moti vo frecuente de reflexin en estas piezas. En general, sito mis cuentos en escenario s cotidianos, perfectamente reconocibles, en los que, en el momento ms impensado, aparece un elemento perturbador. Puede tratarse de un ave de paso o de una amen aza con voluntad de permanencia. En ambos supuestos, las cosas ya no volvern a se r las mismas. Algo se ha quebrado en algn lugar..., ha declarado la autora. En efe cto, todos sus relatos aparecen plagados de situaciones inquietantes, de vueltas de tuerca y sueos convulsos que a veces se convierten en pesadillas. Y en esos m undos de lmites imprecisos, varias son las fuentes de inquietud: la visin de la re alidad desde perspectivas inslitas; la alteracin del tiempo y del espacio; la fata lidad; el viaje (o el desplazamiento) inicitico, pero tambin los espacios cerrados ; el conflicto entre lo inexplicable y la razn; la otredad; los silencios tensos y agobiantes; las obsesiones y la duda sobre la identidad. ~8~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Pero vayamos a los libros sin ms dilacin. Cuando, a finales de los aos setenta del pasado siglo, Cristina Fernndez Cubas intentaba publicar Mi hermana Elba, encontr cierta incomprensin en las editoriales. Sin embargo, felizmente, el volumen apare ci en 1980 en esta misma casa editora, que hoy sigue acogindola, en su coleccin Cua dernos nfimos. La crtica del momento recibi aquel primer libro con elogios unnimes, aun cuando todava bamos a tardar en apercibirnos de su importancia para el desarro llo del gnero en Espaa. Con la aparicin de Mi hermana Elba, un nuevo autor reinaugu raba en nuestro pas una tradicin, la que va de Poe (a quien la autora homenajea en La noche de Jezabel y en la continuacin de El faro) a Cortzar, que servira de acicate para el cultivo de un gnero de escaso prestigio entonces entre los editores, la c rtica y el pblico lector. Aquellos relatos, y los que luego formaran Los altillos d e Brumal (1983), se desarrollaban en una distancia media, entre el cuento y la n ovela corta, aunque con la intensidad y tensin propias del relato. Las tres prime ras piezas de Mi hermana Elba me parecen extraordinarias. El conjunto arranca co n Lnula y Violeta, un relato tan sorprendente como enigmtico, en el que la autora se vale del clsico motivo del doble para mostrarnos la conflictiva convivencia en u n espacio abierto y, a la vez, cerrado una granja en el campo entre dos personalid ades distintas pero complementarias: una mujer atractiva que escribe y una gran contadora de historias, poco agraciada, pero hbil y hacendosa. El desenlace, como ser habitual en la autora, nos aporta alguna respuesta, al tiempo que nos suscit a nuevas dudas. La ventana del jardn, el primer cuento que escribiera la autora, es una asombrosa complejidad. Narrado en primera persona, en l se utiliza una de la s estructuras caractersticas del relato de terror: la llegada de un hombre a un l ugar desconocido donde empiezan a ocurrirle hechos que no acaba de explicarse, c omo por ejemplo sucede en Drcula, libro que la autora suele citar como punto de pa rtida. De este cuento destacara la extraa relacin que se crea entre el matrimonio A lbert y su hijo, el enfermizo Toms, por un lado, y el narrador-personaje que los visita en la granja que ocupan, aislados en el campo, por otro. Conforme avanza la trama, en medio de una atmsfera de inquietud y de duda, no slo se pone en cuest in la credibilidad del narrador, sino que en el desenlace mismo se aaden otros mis terios a los ya existentes. La pieza que da ttulo al volumen, Mi hermana Elba, es l a historia de una breve complicidad, la que la narradora (de once aos) entabla en el colegio con Ftima (de catorce aos), excelente contadora de historias, quien la domina a su antojo, y tambin con Elba, su hermana pequea (de siete aos), duea de hab ilidades extraordinarias. Juntas descubren nuevas dimensiones de la realidad, si bien, tras las vacaciones de verano, las chicas irn abandonando definitivamente l a infancia, con los ritos de paso que acompaan a este proceso. ~9~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Se cierra este primer libro con El provocador de imgenes, relato narrado por un hom bre, al igual que La ventana del jardn, El lugar, En el hemisferio sur, Helicn, El el abuelo (un nio en este caso) o La fiebre azul. En aquel cuento, en el que se abor da el tema del burlador burlado, un personaje llamado H.J.K, recuerda su pasado remoto, en concreto la peculiar relacin que mantuvo durante mucho tiempo con Jos E duardo Expedito, a quien conoci durante los aos de universidad, para contarnos que ste, un obsesivo provocador, ha encontrado la inesperada horma de su zapato..., lo que no impedir que H.J.K acuda en defensa de su amigo. Tras calibrar ahora, quiz con algo ms de claridad, el alcance de este primer libro, podemos afirmar que la narrativa de Cristina Fernndez Cubas bebe de los cuentos orales que la autora oye ra en la infancia, historias de las que se qued impregnada, un bagaje al que ira s umando diversas lecturas en su edad adulta, perfectamente asimiladas: de Franken stein, de Mary Shelley, a la obra de Carson McCullers; de las historias gticas a Henry James. Ya en 1983 aparece su segundo libro, Los altillos de Brumal, compue sto por cuatro piezas antolgicas. La primera, El reloj de Bagdad, vuelve a ocuparse del fin de la infancia (tiempos de entregas sin fisuras) y de lo que en ella hay de credulidad e inocencia. El relato transcurre en el mundo cerrado de una casa, en donde el protagonismo lo tienen las viejas criadas, sobre todo Olvido, y los nios que escuchan embelesados sus historias de nimas. Hasta que el padre adquiere , en un anticuario, un viejo reloj de pared con el que se inicia un periodo de t ransformaciones y se instala en el hogar lo incomprensible, incluso el horror. A qu la autora no pretende que lo fantstico abra una grieta en la realidad cotidiana para cuestionar nuestras creencias racionales, sino que se vale de dicha esttica para recrear episodios de la infancia que la razn, con sus rgidos mecanismos, no consigue explicar del todo. En varias ocasiones la escritora ha salido al paso d e las interpretaciones gratuitas que le dedicaba la crtica feminista ms perezosa. As le sucedi con el relato En el hemisferio sur, que tambin ha sido tachado de fantsti co, tal vez con demasiada ligereza. No en vano, este cuento trata sobre la ident idad de una escritora que pierde la razn. Y, como ocurra en La ventana del jardn, don de la voz narradora no pareca fidedigna, aqu en cierta forma se resuelve un misterio , mientras que otro se adivina en el horizonte, en torno a la sorprendente ta y l a plcida casa que habita junto al mar, y al posible xito futuro como escritor del narrador de la historia. Los altillos de Brumal es, por su parte, el relato de una prueba y una liberacin, de un aplazado viaje de la protagonista y narradora, la indomable Adriana, a la aldea en la que transcurri su infancia, cuando an era la n ia Anairda. Debe regresar para asumir su pasado y librarse de la perniciosa influ encia de la madre, de sus denodados empeos por que la chica no se aleje de lo rac ional, obligndola a estudiar ~10 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Historia, y amputndole la fantasa, herencia paterna de Brumal, aldea de brujos o a lquimistas. En suma, la historia, en sus componentes metaliterarios, representa una defensa de lo fantstico, entendido como alternativa a la realidad digamos lgica, adems de una muestra de que existen tambin otros mundos, si bien casi nunca llega mos a ser conscientes de ellos. Este segundo volumen se cierra con La noche de Je zabel, un cuento importante en la trayectoria de la autora en el que, valindose de un marco clsico, se narra lo que aconteci durante una cena, en una noche de torme nta, al reunirse varias personas en torno a una chimenea y contar historias de du endes y aparecidos. De los seis personajes convocados, tres relatan una vivencia; el cuarto reflexiona sobre las peculiaridades de los aparecidos, fantasmas o sim ples visiones; la anfitriona narra y escucha, y un sexto personaje, con sus risas intempestivas, desactiva todo lo relatado: la nica historia que sigue con inters es la de Jezabel, en realidad, un cuento de Poe. Sobre el relato planea una preg unta: somos capaces de detectar la realidad cuando se presenta sin adornos? Como ocurre en la narrativa de Poe, lo inexplicable irrumpe en lo cotidiano poniendo en cuestin sus normas, aunque aqu los personajes lo adviertan tardamente. Y, tras h omenajear al clsico por excelencia de los relatos de terror, la autora anticipa cm o sern en adelante sus historias, basndolas ms en la vida real que en variaciones d e lo que vena dictando la tradicin literaria. De su siguiente libro, El ngulo del h orror (1990), llaman especialmente la atencin tres piezas: Helicn, El legado del abue lo y la que da ttulo al conjunto. Y, tal como haba anunciado, la escritora abandona lo sobrenatural, si bien resulta significativa la presencia del humor. Ahora, e l horror, esa sensacin viscosa mucho ms imprecisa que la pura y simple situacin terr orfica, segn lo haba definido Cristina Fernndez Cubas, o incluso la crueldad, lo enco ntramos disuelto en la vida cotidiana. Helicn podra definirse como un enredo humorsti co sobre el motivo del doble, una peculiar variante del conflicto entre Jekyll y Hyde, segn se apunta en el texto. Su singularidad estriba en no ser un cuento fa ntstico; de hecho, es la narracin de un error, de una confusin entre hermanos gemel os, una historia en la que el protagonista, bajo una nueva personalidad, acaba e ncontrando su autntico ser. Valga como ejemplo del omnipresente humor la escena, ms propia del cine mudo, en la que una viejecita de bigudes ducha a Cosme con los re stos de un caldo de hortalizas, de acelgas, garbanzos y alubias, tras abandonar ste un tugurio nocturno. En suma, la autora pone en juego a cinco personajes en un relato sobre la identidad que aborda de qu modo un tmido consigue dar con su media naranja, escarbando en su interior y sacando a flote su otra naturaleza. El lega do del abuelo es un cuento sobre la verdad y la mentira, la ambicin y la soledad, sin que falten los cada vez ms habituales componentes humorsticos; un ~11 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos cuento sobre las distintas edades del hombre; acerca de cmo la vida no siempre re sulta ser lo que parece, y donde la perspectiva del narrador, un nio de ocho aos, lo condiciona todo, hasta el punto de que el contraste entre su percepcin del mun do y la de sus mayores se convierte en elemento primordial de lo que se cuenta. La historia se construye con cuatro personajes individuales y uno colectivo: una familia. Entre ellos, quiz sea el autntico protagonista el abuelo, que acaba de f allecer. Los otros tres personajes son dos mujeres la madre (Mara Teresa, nueva Co rdelia de una posible variacin de El rey Lear) y la criada de la casa (la Nati) y un nio, el narrador, hijo de la primera y nieto del difunto. A las consideracione s del chico sobre los cambios que produce en su familia la muerte del abuelo, se aade el conflicto por la posible herencia. Mientras la Muerte pone al descubiert o los intereses de cada uno, el nio asiste a las reacciones de su familia como si se tratara de un espectculo sorprendente y, en cierta forma, incomprensible, dad as sus mentiras piadosas, disimulos e hipocresas. El ngulo del horror es la historia de una transformacin, la que sufre el joven Carlos al descubrir en un sueo, luego realizado, la inslita y terrorfica perspectiva de la realidad a travs de la cual o bserva, en sus allegados, la degradacin y la muerte. Su necesidad de desahogarse convierte a su hermana Julia en cmplice, transmitindole tambin el espantoso legado; que ella, a su vez, ceder a Marta, la pequea de la familia. En los siguientes aos, Cristina Fernndez Cubas escribe simultneamente dos libros: los cinco cuentos reco gidos en Con Agatha en Estambul (1994) y la novela corta El columpio (1995). De h istorias ha calificado la autora las piezas del primero, quiz bordeando las supues tas leyes del gnero, alejndose de las denominaciones al uso (cuento, relato y nove la corta), con el fin de conseguir una mayor libertad narrativa. Quiz por ello no deba extraarnos que definiera Mundo como un texto formado por Historias y ms histori as. Leyendas, como apunta su protagonista. Esta narracin tiene su origen en un epi sodio real que le contaron a la autora, segn el cual la abadesa de las Clarisas d e Palma de Mallorca fue de visita a casa de unos vecinos para contemplar su conv ento de clausura desde fuera, realizando as lo que para ella haba de ser el viaje ms largo de su existencia. El punto de partida es una cancin de tipo tradicional: Y o me quera casar/ con un mocito barbero/ y mis padres me metieron/ monjita en un monasterio.... Carolina, una monja que ha pasado casi toda su vida en un convento de clausura, narra sus avatares, su acceso a la experiencia, en las postrimeras de su periplo vital. De igual modo, la aparicin de madre Per (cuya historia secret a es paralela a la de Carolina) significa el fin de la monotona, el acceso a otro mundo, a la lectura: en concreto, a los libros y las historias buriladas en los mates, aunque la nueva monja acabe trayendo con ella, tambin, el mundo exterior: el de las mentiras y la Interpol. ~12 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
La mujer de verde relato que, como excepcin, abordar con ms detalle podra resumirse c la historia de dos acosos y una descomposicin, producidos simultneamente. El argu mento parece sencillo. Eduardo, un empresario de xito, se va a Roma con su mujer, para poner en marcha una nueva sucursal del negocio, dejando a cargo de la empr esa a la narradora, su amante secreta, antigua compaera de estudios y ahora ejecut iva respetada. Pero, mientras sta suea con reunirse con el jefe en Roma, empieza a encontrarse por la calle con una misteriosa mujer de verde, una especie de mendi ga cuyo rostro le resulta familiar. Llegar a verla hasta cinco veces, sin que nad ie ms consiga detectar su presencia. Por fin se da cuenta de que la aparecida es, como haba sospechado, la nueva secretaria de la empresa, la joven y agraciada Di na, que, al parecer, se ha convertido en una muerta viviente. As, con el empeo de retardar el deterioro, incluso la muerte a ser posible, trata de advertrselo dura nte la Nochebuena, aunque sabe que la tomar por loca. Pero en medio de las prisas de la joven, a la que esperan en una fiesta, y la sorprendente revelacin que le hace la narradora, se enzarzan en un forcejeo, y sta acaba estrangulndola. Por tan to, y aqu radica sobre todo el tratamiento novedoso, a pesar de que la narradora tenga conocimiento de la muerte anticipada de Dina, no slo es incapaz de evitarla , sino que acaba siendo ella misma la mano ejecutora sin que exista premeditacin alguna. Puede considerarse, en conclusin, el relato de una muerte anunciada, el c umplimiento de una predestinacin, en el que la autora convierte un argumento bana l (un jefe que se la con sus secretarias) en una historia sobre la fatalidad, en un cuento cruel con ribetes fantsticos, dados el trastocamiento del tiempo y espa cio y la singular utilizacin que hace del motivo del doble. Pese a estar salpicad o de humor, quiz sea El lugar uno de los cuentos peor comprendidos de la escritora. Basado en los relatos de fantasmas, aborda la existencia en el ms all de la espos a del narrador, de la convivencia de Clarisa, tras su muerte, con los ancestros que habitan en el panten familiar. Si bien, al principio, la esposa tema la soleda d tras la muerte, en seguida consigue hacerse all un lugar propio. En efecto, la muerte nos abre la perspectiva de otra vida, al parecer regida por normas difere ntes que es necesario volver a aprender. Ausencia es la historia de una oportunida d perdida, y el nico cuento de la autora narrado en segunda persona. Una mujer de scubre, de pronto, que no sabe quin es, por lo que tiene que volver a reconstruir se, a recuperar su identidad perdida, a travs de los pequeos objetos que lleva con sigo y de las preguntas que va formulndose. Hasta que pas a paso logra dar con su propio nombre, Elena Vila Gastn, su situacin vital, y regresar a su trabajo rutina rio, enfrentndose, en suma, a la realidad. Y, sin embargo, pese a descubrir mucho s detalles sobre s misma y sobre los dems, tomar decisiones tan significativas como quizs inesperadas. Con Agatha en Estambul se ocupa de las aventuras que fabula la narradora, remedando a Agatha Christie a quien homenajea, sobre su marido y sobre el ~13 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos personaje de Flora, pero tambin sobre un taxista turco, Faruk, y sobre ella misma , en una ciudad que se ha vuelto fantasmagrica, irreal y brumosa, tan sorprendent e como la conclusin abierta del relato. As, la protagonista, tras lesionarse el tobi llo y tener que permanecer encerrada en el hotel, sucumbe a los celos y a esa vo z que ha empezado a or desde que llegaron a Estambul, por medio de la cual elucub ra historias que comprometen a su esposo. Su siguiente y ms reciente libro, Parie ntes pobres del diablo (2006), compuesto por tres novelas cortas, mereci el Premi o Setenil al mejor volumen de narrativa breve publicado ese ao. Ninguna de las tr es es estrictamente fantstica, aunque todas produzcan una perturbacin, inquietud o extraeza ante lo inexplicable. La primera pieza, La fiebre azul, cuenta la aventur a de un falsificador y revendedor de arte que, tras huir de su insufrible famili a, halla finalmente un sitio donde vivir en un impreciso lugar del continente af ricano. El protagonista tiene que pasar por frica, padecer los efectos que el sol itario hotel Masajonia produce en sus huspedes, fascinarse con el misterioso nmero siete y con sugestivas expresiones y palabras, para terminar dndose cuenta de qu e cada uno tiene la familia, y las apariciones, que se merece... El argumento de la segunda pieza, que da ttulo al conjunto, arranca con dos confusiones: la de u n vendedor ambulante con el diablo; y la de un hermano (Claudio) con otro (Ral), a pesar de llevarse ambos casi veinte aos. Lo que se relata, en suma, es la enigmt ica vida del desconcertante Claudio Garca Berrocal, con cuyo duelo se inicia la n arracin, para mostrarnos quin fue, a qu se dedicaba y qu le pas. En realidad, como ma ndan las leyes del gnero, lo poco que podemos deducir es que el infierno va con l. .. Ms adelante, una escritora de mediana edad se topa en Mxico con un joven muy pa recido al hermano mayor de Claudio, a quien conociera en la universidad. Cenan j untos, charlan, se intercambian inquietudes, hasta crearse entre ellos un clima de complicidad. A partir de ese momento, sus investigaciones se centrarn en detec tar una casta de individuos nacidos para fastidiarles la existencia a los dems, s ean stos parientes pobres del diablo o no. Del ltimo relato, El moscardn, destaca la peculiar voz narrativa en tercera persona, al proporcionar un tono algo distante y relativizar lo que cuenta, una voz que alterna con los monlogos y las delirant es apreciaciones de doa Emilia, la protagonista, hasta el punto de contraponerse. Esta ltima es una anciana que vive sola, con su canario, en dilogo con los tertul ianos de la televisin, aunque sus cuatro sobrinos la visiten de vez en cuando, y el mundo le parezca un absoluto disparate. Lo que se narra, en esencia, es la es trategia planeada por la anciana para protegerse de sus miedos, mientras la acos a la degradacin senil, que la lleva a revivir su juventud. Pero, sobre todo, adqu iere cierta conciencia de que ha vivido en soledad y de que su vida slo ha sido un a interminable sala de espera donde apenas queda lugar para lejanos recuerdos, au nque s, paradjicamente, para un final feliz. ~14 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El volumen que el lector tiene ahora entre sus manos concluye con un Apndice que requiere cierta explicacin. En 1997, la editorial Altera tuvo la feliz idea de en cargar a algunos escritores, entre ellos a Cristina Fernndez Cubas, la continuacin de un cuento que Poe haba apenas empezado, titulado El faro. Las pginas del escrito r norteamericano estn formadas por el diario que escribe, entre el 1 y el 4 de en ero de 1796, un noble del reino, quien mueve influencias con el fin de obtener un puesto vacante de farero. Como desea estar solo, alejado de una sociedad en la q ue no confa y enfrascado en la escritura de un libro, lo acompaa nicamente un perro ; pero empieza a sospechar que algo extrao ocurre en el faro... Hasta aqu, la narr acin de Poe. Cristina Fernndez Cubas mantiene en su relato el mismo ttulo y el form ato de diario, que se extiende del 4 de enero hasta finales de abril. Y da respu esta a algunos de los enigmas que insina Poe, a la vez que abre otros frentes. As, aclara por qu lo ayud De Grt para que obtuviera el puesto de farero, e inventa un personaje femenino, Aglaia. El libro que el protagonista quera escribir, aqu titul ado El secreto del mundo, apenas lo aborda, mientras que el perro de compaa termin a muriendo, acentuando la soledad del protagonista, que, en su creciente enajena cin, registra da a da detalles cada vez ms inquietantes. Por otro lado, es interesan te la reflexin que realiza sobre la razn y el papel que desempean los sueos en el co nocimiento. En suma, al igual que en su novela corta El ao de Gracia, un espacio abierto puede resultar, a la larga, no menos claustrofbico que una habitacin cerra da. Pero lo extraordinario es el modo en que la autora, partiendo de una histori a apenas esbozada, acaba asumindola como propia, sin subvertir ni el estilo ni la s propuestas estticas del escritor norteamericano, transformndola y enriquecindola, hasta sacarle el mximo partido posible. En el desenlace de Los altillos de Brumal, la narradora sugiere cmo deben encararse las historias fantsticas. Aconseja silenciar las voces de la razn, en el fondo un a rmora interpuesta entre la vida y cierta verdad, quiz ms compleja y sutil, y tamb in debilitar ese rincn del cerebro empecinado en escupir frases aprendidas y juicio sas, dejar que las palabras fluyan libres de cadenas y ataduras. En efecto, el co njunto de la narrativa de Cristina Fernndez Cubas puede entenderse como una refle xin sobre lo fantstico y las posibilidades que ste nos proporciona para obtener una visin distinta, ms compleja, de la realidad. E incluso cuando sus cuentos no lo s on, se vale de las tcnicas y los motivos del gnero para interesar al lector, jugan do con la intriga, el misterio y la incertidumbre. No en vano, la esttica de lo f antstico pone de manifiesto fisuras y carencias de la conducta humana, al tiempo que nos muestra cmo lo familiar puede convertirse en extrao, en algo incontrolable e incluso siniestro, valindose por ejemplo de las sorprendentes posibilidades que esconden los objetos, siguiendo as la tradicin de las vanguardias ~15 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos del siglo XX. De igual forma, utiliza la ambigedad para ocultar ms que para mostra r, dosifica la informacin y exige la atencin del lector, mientras se sirve del len guaje como motivo de reflexin e instrumento de sugestin y poder. Pero, sobre todo, la autora se muestra insatisfecha con el legado recibido de la tradicin literari a, de ah que ponga la tcnica, los motivos y la retrica del gnero al servicio de la h istoria, y que utilice de manera novedosa los recursos establecidos por lo fantst ico, logrando, casi sin excepcin, sorprender a los lectores con el desarrollo del relato. As, maneja con absoluta libertad el tiempo y el espacio, la voz narrador a y los desenlaces, sin olvidar motivos tan asentados en la historia del gnero co mo el doble, el espejo, los fantasmas o umbrales y el viaje inicitico. Entre sus personajes, por tanto no poda ser de otro modo, no faltan quienes esconden psicologa s confusas o crueles, o habitan mundos paralelos, diferentes, regidos por otras normas. En suma, ni la realidad ni los personajes suelen ser en estos cuentos lo que sugieren, de ah que necesitemos ir ms all de la mera apariencia para entender su compleja realidad. Al margen de las lecturas metafricas y simblicas a las que s e prestan muchos de estos relatos, no debera olvidarse que Cristina Fernndez Cubas es, por encima de todo, una narradora de fabulosas historias enigmticas, por lo que sus cuentos nunca dejan indiferentes al lector. Si algo intuimos leyndolas es lo mucho que la autora, a su vez, ha debido de disfrutar armando estos rompecab ezas inteligentes y sugestivos, fundados en la observacin precisa y sutil de una realidad confusa e inquietante, donde apariencia y esencia, verdad y mentira, re sultan cada vez ms difciles de distinguir. Fernando Valls Junio de 2008 ~16 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos MI HERMANA ELBA A Carlos A Osuna A Balthazar ~17 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Lnula y Violeta
Llegu hasta aqu casi por casualidad. Si aquella tarde no me hubiera sentido especi almente sola en el hmedo cuarto de la pensin, si la luz de una bombilla cubierta d e cadveres de insectos no me hubiera incitado a salir y buscar el contacto direct o del sol, si no me hubiera refugiado, en fin, en aquel bar de mesas plastificad as y olor a detergente, jams habra conocido a Lnula. Fueron quiz mis ansias desmesur adas de conversar con un ser humano de algo ms que del precio del caf, o tal vez l a necesidad, apenas disimulada, de repetir en alta voz los monlogos tantas veces ensayados frente al espejo, lo que me hizo responder con excesiva vivacidad a la pregunta ritual de una mujer desconocida. S, la silla est libre, dije, y, asustada ante la posibilidad de no haber sido comprendida, lo repet un par de veces. No esp ero a nadie, insist. Est libre. Sintese. Turbada ante mi propia torpeza, me concentr e la taza de caf ya fra, la tercera, la cuarta taza de caf consumida sin ganas, alar gada eternamente por miedo a dejar aquel local, a encontrarme de nuevo en la sol edad ruidosa de la calle, a pasear fingiendo un rumbo en atencin a esos rostros i ndiferentes que, en mi desmaa, me hacan sentirme observada. O abandonar angustiada mi nico contacto con el mundo y recluirme una vez ms en aquella habitacin angosta. Un escaln, dos, tres, cuatro. Cinco pisos casi tan ruidosos como las calles de l as que pretenda huir. Escaleras desgastadas por el paso diario de cientos de pers onas que, al igual que yo misma, estaban demasiado asustadas para balbucear un s aludo o esbozar una sonrisa. Pero aquel da iba a revelarse distinto. Sub los escal ones de dos en dos, con la felicidad de la pesadilla que termina, sonriendo, can tando por primera vez desde mi llegada a aquella ciudad inhspita y difcil. Suba bri ncando como una colegiala estpida, reteniendo en mi nariz aquellos olores que se me haban hecho cotidianos. Sofrito de cebolla, meados de gato, sbanas chamuscadas, herrn. Mis odos iban saludando con alegra el trepidar de un tenedor contra la clar a de huevo, los lloros de los nios, las peleas de los vecinos. Me senta feliz y, a l llegar a mi rellano, puls el timbre de la pensin sin importarme la advertencia h asta ahora religiosamente respetada: Llame slo una vez. No somos sordos. Al recoger mis cosas, mi ltima mirada fue para la luna desgastada de aquel espejo empeado en devolverme da tras da mi aborrecida imagen. Sent un fuerte impulso y lo segu. Desde el suelo cientos de cristales de las ~18 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ms caprichosas formas se retorcieron durante un largo rato bajo el impacto de mi golpe. Releo ahora mi cuaderno de notas: ... La casa no es tan grande como haba imaginado. Consta de un pequeo huerto, un po zo, un zagun amplio y dos piezas holgadas en la planta baja. La habitacin principa l es soleada y agradable. Una mesa de nogal de estilo campesino, cuatro sillas r ecias y un par de butacones mullidos y resistentes constituyen el nico mobiliario , si descontamos la enorme chimenea de piedra y las ruinosas estanteras de castao, demasiado maltratadas por los aos para que puedan sernos ahora de alguna utilida d. La impresin no es del todo acogedora pero Lnula se propone corregirla en cuanto tenga tiempo y paciencia suficientes para ordenar el arsenal de muebles, cuadro s y objetos de la ms diversa ndole que yacen acumulados en el cuarto contiguo: una estancia espaciosa, casi tanto como la anterior, igualmente soleada aunque de m omento inhabitable. Aqu las sillas se amontonan sobre las mesas, los sofs sobre lo s arcones, las muecas de porcelana sobre los bales. Hace tanto tiempo que ningn alm a ha pasado una escoba que el polvo se introduce en los pulmones y resulta difcil intentar una seleccin de los objetos necesarios o hermosos. De uno de sus ngulos e l ms despejado, afortunadamente surge la escalerilla de madera que conduce al alti llo. Lnula siente una especial predileccin por este lugar, quiz porque fue ella mis ma quien, hace ya algunos aos, coloc el entarimado, reforz las vigas y decidi las di visiones. Los dormitorios son, sin embargo, muy desiguales. Uno es pequeo y sombro , sin apenas ventilacin ni salida al exterior. El otro, amplio y confortable. Aun que me opuse al principio, Lnula se ha empeado en que sea yo, como invitada, quien disfrute de las mximas comodidades. Siguen luego un dibujo y un plano aproximado de mi nueva vivienda. Lo recuerdo todo con precisin. Yo volcada sobre el resto de mi cuarto caf, sin nad a ya que degustar, turbndome ms y ms con mi propia incomodidad. Y ella sonriendo ju nto a m como un ama comprensiva, ordenando con soltura una infusin de verbena, hac indose or con su voz amable pero enrgica en aquel local donde, tantas veces como ta zas pasaban por mi mesa, tena que hacer un brutal esfuerzo para imponerme. Pero y o segua angustiada, sin atreverme a levantar la vista, con el pensamiento, insopo rtable para mi orgullo, de haber dejado traslucir mis ansias de comunicacin, mi s oledad, parte de m misma. ~19 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Lnula, sin embargo, no pareca reparar en mi timidez. Me dirigi algunas preguntas co nvencionales que yo acog con alivio y aprovech la oportunidad para indicarle de pa sada mi direccin. All mismo, junto al bar, frente al viejo almacn de ropa usada. No , naturalmente, nunca haba entrado an en aquella tienda fascinante que mi compaera de mesa pareca conocer tan bien, pero quizs algn da... De momento me contentaba con mirar a travs de los escaparates. Un sombrero? Re a carcajadas imaginando mis veloc es recorridos de la pensin al caf y del caf a la pensin ataviada con un vistoso somb rero de paja italiana, pero acept la idea. Lnula rea tambin divertida y ri an ms cuand , ya en el almacn, se empe en calarme una pamela de organd, una escarcela francesa y dos enormes tocados de tul. Tras el malva de uno de los velos la tienda adquiri de pronto una lividez irreal. Soaba? Lnula no dejaba de agitarse, movindose continua mente, encaramndose a los altillos de los armarios, amontonando uno tras otro los sombreros desechados. Los espejos, soldados en abanico, devolvan desde todos los ngulos posibles su feliz y sonrosada cara de campesina, el extrao contraste entre su exuberancia sin lmites y el bonito vestido de raso pensado, con toda segurida d, para una mujer diez tallas ms menuda. Me gust su decisin, el desprecio que pareca tener de s misma. Su cuerpo, desmesuradamente obeso, segua movindose sin descanso. Ahora era ella quien se calaba un anticuado sombrero de rafia adornado con gorr iones y nidos y volva a rer con aquellas carcajadas contagiosas y extraas. Rea como nunca antes haba visto yo rer a nadie y los espejos reflejaban una vez ms aquellos dientes descascarillados y enfermizos a los que, en cierta forma, pareca iba dedi cada su propia risa. Lnula, la primera mujer que conoc en la ciudad, era lo ms dist ante a una mujer hermosa. Sin embargo, algo mgico deba de haber en sus ojos, en el magnetismo de su sonrisa exagerada, que haca que los otros olvidaran sus deformi dades fsicas. Me qued con un sombrero panam y mi amiga se empe en pagar el importe. L uego, a la salida, nos contemplamos por ltima vez ante la luna del escaparate. Ven te a vivir conmigo, dijo. Unos das en el campo te sentarn bien. A Lnula le gusta jugar. Se pasa horas sentada en la mesa de nogal rodeada de naip es, luchando con un solitario muy especial que ella misma ha ideado y, al parece r, de enorme dificultad para un habitual de la baraja. Los otros, los solitarios de manual, no le interesan lo ms mnimo. Le gusta vencer, segn me ha dicho, pero de secha la facilidad. Por eso, desde hace mucho tiempo, mi amiga inventa sus propi os juegos. Nunca rellena los crucigramas del peridico que de vez en cuando trae h asta aqu el cartero del pueblo de al lado, pero, muy a menudo, se construye los p ropios e intenta luego que yo, poco habituada a este tipo de entretenimientos, s e los resuelva. Al atardecer, cuando baja el calor y empieza a canturrear el gri llo, nos ~20 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos sentamos en el zagun y conversamos. En realidad no dejamos de conversar durante t odo el da, pero ste es el momento en que Lnula me pregunta interesada por mi vida, por mis estudios, por aquella ida a la ciudad en busca de trabajo. Hoy, sbitament e animada, he credo recobrar la ya lejana tranquilidad de mi pequeo rincn de provin cias, mis sueos de triunfo, mis grandes proyectos a los que en un momento me cre o bligada a renunciar. Le he hablado a mi amiga de la imposibilidad de escribir un a lnea en aquel cuarto maldito de mi antigua pensin, de la necesidad imperiosa de aire libre, de conversar, de mostrar a alguien el producto de mi trabajo. Lnula h a escuchado atentamente, descuidando sobre la mesa el consabido solitario a punt o de concluir, asintiendo con la sonrisa compasiva de quien conoce ya de anteman o lo que finge or por vez primera. Luego me ha pedido el manuscrito y lo ha devor ado vidamente bajo la higuera, algo alejada del zagun. Pareca tan absorta que cuand o me he acercado hasta ella para encenderle un quinqu, me he sentido como una int rusa que interrumpe inoportunamente un acto de intimidad. Ahora, unas horas desp us, Lnula sigue leyendo en su cuarto. Lo noto por la luz oscilante de su lamparill a y porque, desde aqu, el dormitorio contiguo, oigo de vez en cuando el sonido ca racterstico del papel en manos de un lector ansioso. Antes de retirarse mi amiga me ha dicho: No est mal, Violeta, nada mal. Maana conversaremos. Pero desde hace unos das Lnula no se ha levantado de la cama. Tiene un poco de fie bre y me ha pedido que retrase m vuelta a la ciudad. No he sabido negarme ni me h e sentido disgustada ante la posibilidad de postergar un poco mi enfrentamiento con el mundo. Sin embargo, hay algo en nuestra convivencia que ha cambiado desde que estoy aqu y que, a ratos, me hace sentirme incmoda. Hoy, por ejemplo, cuando ayudaba a mi amiga a trasladarse al dormitorio espacioso, mucho ms adecuado para su estado actual, he visto olvidadas sobre un divn las hojas dispersas de mi manu scrito. Indignada ante esta falta de cuidado, he dejado caer la muda de sbanas al suelo y le he dirigido unas frases de reproche. Lnula, entonces, ha intentado ay udarme a recomponer el orden, me ha hablado de su fiebre y se ha deshecho en exc usas. Sus ojos, ms desorbitados que de costumbre, parecan contritos y asustados. Pe rdona, deca con un hilo de voz. Debieron de caerse anoche mientras relea las primera s pginas. Me he excusado a mi vez y, en seal de desagravio, he restado importancia al asunto. Pero luego, cuando sobre la mesa de nogal pretenda releer el manuscrit o, mi disgusto ha ido en aumento. Lo que en algunas hojas no son ms que simples i ndicaciones escritas a lpiz, correcciones personales que Lnula, con mi aquiescenci a, se torn el trabajo de incluir, en otras se convierten en verdaderos textos sup erpuestos, con su propia identidad, sus propias llamadas y sub-anotaciones. A me dida que avanzo en la lectura veo que el lpiz, tmido y respetuoso, ha sido sustitu ido por una agresiva tinta roja. En algunos ~21 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos puntos apenas puedo reconocer lo que yo haba escrito. En otros tal operacin es sen cillamente imposible: mis prrafos han sido tachados y destruidos. ... En nuestros primeros das de convivencia Lnula se mostraba preocupada porque yo me encontrara a gusto en todo momento. Cocinaba mis platos preferidos con una ha bilidad extraordinaria, escuchaba interesada mis confesiones en el zagun y pareca disfrutar sinceramente de mi compaa. Fueron unos das de paz maravillosa en los que, a menudo, me embargaba la sensacin de que para Lnula era yo casi tan importante c omo para m su amistad. Mi amiga deba tambin, a su manera, de sentirse muy sola. Era joven, imaginativa y arrolladora. Pero, por las injusticias de la vida, no pare ca estar en condiciones de gozar de los placeres comnmente reservados a la juventu d. Recuerdo nuestra visita al viejo almacn e imagino nuestro aspecto en el caf: un a mujer sentada junto a un bulto del que, a primera vista, resultaba difcil disti nguir el sexo. Recuerdo tambin las indiscretas miradas del camarero y las risitas socarronas de una pareja de estudiantes acomodados en la mesa vecina. La exuber ancia de Lnula era difcil de aceptar cuando no se la conoca en profundidad, cuando no se le escuchaba, como yo, relatar historias fantsticas con tanta destreza o do tar de inters a cualquier tema que, de otros labios, nunca hubiese aceptado or. En cierta forma, mi amiga perteneca a la estirpe casi extinguida de narradores. El arte de la palabra, el dominio del tono, el conocimiento de la pausa y el silenc io, eran terrenos en los que se mova con absoluta seguridad. Sentadas en el zagun, a menudo me haba parecido, en estos das, una entraable ama de lmina sudista, una fa buladora capaz de diluir su figura en la atmsfera para resurgir, en cualquier mom ento, con los atributos de una Penlope sollozante, de una Pentesilea guerrera, de una gloriosa madre yaqui. Saba palabras o las inventaba quizs en swahili, quechua y aimara. Ilustraba sus relatos con todo tipo de precisiones geogrficas y su conoc imiento de la naturaleza era apreciable. Pero, en un mundo de tensiones y barbar ie, de qu podan servir todas sus artes? Lnula, la mejor contadora de historias que h aya podido imaginar, se reclua en aquella casa alejada de todo, donde poder dar r ienda suelta a su creatividad. Lo dems, los supuestos placeres del mundo, no pare can importarle lo ms mnimo.Esta es la segunda pgina de mi cuaderno. Por qu hablar de a en pasado?, me pregunto ahora. He subido al dormitorio grande con el manuscrito en la mano. Lnula se revolva en l a cama, acalorada, sudorosa, con expresin de fiebre. Me ha parecido realmente enf erma y no he querido preocuparla ms con mis imprecaciones. Sin embargo, mis ~22 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos labios me han traicionado. En cuanto te cures, le he dicho, har mis maletas y me ir. E lla se ha incorporado con dificultad. Violeta, ha dicho, no te comportes como una a dolescente y tmate el trabajo de releer mis prrafos. El esfuerzo la ha agotado sens iblemente. He cerrado la ventana y le he apagado la luz. Me levanto a las cinco y saco agua del pozo. Un cubo para cocinar, otro para nue stro aseo, dos o tres para la limpieza de la casa y un barreo para refrescar la h uerta. En esta operacin invierto por lo menos dos horas, pero as y todo a pesar de que me desenvuelvo mejor que en los primeros das s que no resulta suficiente. Las h ortalizas han cambiado de aspecto desde que Lnula no puede ocuparse de ellas y, q uiz porque el calor aumenta de hora en hora, las reservas del pequeo aljibe han me nguado considerablemente. Tambin las provisiones que hace unos das parecan eternas estn a punto de agotarse. Extraamente, el camin del pueblo que sola pasar por aqu de cuando en cuando parece haberse olvidado de nuestra existencia. Ocurre a veces, me dijo Lnula ayer noche mientras cenaba en la mesa de su dormitorio. Luego, de repe nte, se acuerdan otra vez y vuelven a pasar. Pero, mientras, nos hallamos aislada s y algo hay que comer. Por eso esta maana no he tenido ms remedio que matar un ga llo. Ha sido un trabajo duro, desagradable en extremo para una persona como yo, totalmente ajena a las tareas de una granja. Lnula, envuelta en un batn de seda ch ina, se ha encargado de dirigir la operacin desde la ventana de su cuarto. Returcel e el cuello, deca. Con decisin. No le demuestres que tienes miedo. Es un momento nad a ms. Atntalo. Maralo. No le des respiro. He intentado intilmente seguir sus consejos . El gallo estaba asustado, picoteando mis brazos, dejando entre mis dedos manoj os de plumas. He sentido nuseas y, por un momento, he abandonado corriendo el cor ral. Pero Lnula segua gritando. No lo dejes ahora. No ves que est agonizando? Casi lo habas estrangulado, Violeta. Remtalo con el hacha. As. Otra vez. No, ah no. Procura darle en el cuello. No te preocupe la sangre. Estos gallos son muy aparatosos. An no est muerto. No ves cmo su cabeza se convulsiona, cmo se abren y cierran sus oji tos? Eso es. Hasta que no se mueva una sola pluma. Hasta que no sientas el ms lev e latido. Ahora s. Muri. Cercirate. Un gran trabajo, Violeta. Y yo me he quedado un buen rato an junto al charco de entraas y sangre, de plumas teidas de rojo, como mi s manos, mi delantal, mis cabellos. Llorando tambin lgrimas rojas, sudando rojo, s oando ms tarde slo en rojo una vez acostada en mi dormitorio: un cuarto angosto sin ventilacin alguna al que slo llegan los suspiros de Lnula debatindose con la fiebre . ~23 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Esta maana me he sentido un poco mareada. Lnula, en cambio, parece restablecida po r completo. Se ha levantado de un humor excelente y ha decidido asumir el trabaj o de la casa. Desde el zagun la he visto accionar la polea del pozo con una facil idad increble. Los cubos se iban llenando como en un sueo, livianos, etreos, dotado s de vida propia. Luego ha revisado las hortalizas y ha sonredo ante mi inhabilid ad: Violeta, me pregunto a veces qu es lo que sabes hacer aparte de ser hermosa. Me he quedado sorprendida. Hermosa es una palabra que no haba odo hasta ahora en lab ios de Lnula. Ni hermosa, ni bella, ni agraciada, ni bonita. En sus historias, ah ora me daba cuenta, sugera a menudo estas cualidades sin nombrarlas jams directame nte. En cuanto a los objetos, era distinto. En este punto y recuerdo los objetos del desvn Lnula sola prodigar eptetos con verdadera generosidad. Las naturalezas muer tas eran soberbias, la cmoda de cedro deliciosa, las muecas de porcelana de una gran b lleza... Es posible que ahora tenga fiebre yo y que mi pobre mente, incapaz de or denar la avalancha de imgenes que se amontonan en mi cerebro, intente escabullirs e como pueda detenindose en cualquier palabra pronunciada al azar, concentrndose e n el zumbido intermitente de una avispa, sintiendo paso a paso el lento deslizar se de una gruesa gota de sudor por mi mejilla. Pienso noche y da, sombra y luz, l eo y fuego, y noto cmo mis pensamientos se hacen cada vez ms densos y pesados. A mi lado un viejo maletn de cuero verde, con algunos objetos acomodados ya en el fon do, se empea en recordarme una antigua decisin. Pero no tengo fuerzas. Estos das, dig o en alta voz por la simple necesidad de comprobar que an no he perdido el habla, estos das de calor y trabajo me han agotado profundamente.Ella en cambio parece re nacida, pletrica de salud, llena de una vitalidad alarmante. Ahora recorta las ho jas de lechuga seca, limpia el jardn de mala hierba, siembra semillas de jacarand, vuelve a accionar la polea del pozo, riega otra vez, se baa, escoge un conejo de l corral y, con mano certera, lo mata en mi presencia de un solo golpe. Casi sin sangre, sonriendo, con una limpieza inaudita lo despelleja, le ha sacado los hga dos, lo lava, le ha arrancado el corazn, lo adoba con hierbas aromticas y vino tin to. Ahora parte los troncos de tres en tres, con golpes precisos, sin demostrar fatiga, tranquila como quien resuelve un simple pasatiempo infantil; los dispone sobre unas piedras, enciende un fuego, suspende la piel de unas ramas de higuer a. Ahora me dirige una sonrisa compasiva: Pero Violeta..., qu mal aspecto tienes. Deja que te mire. Tus ojos estn desorbitados, tu cara ajada... Qu te pasa, Violeta?. Pienso tambin que es la primera vez que habla de ojos, de cara, sin referirse a un animal, a un cuadro. Y qu rara alimentacin te has debido de preparar en estos das! ... Te noto deformada, extraa. Intenta disimular una mueca de repulsin pero yo la a divino bajo su boca entrecerrada. Y esas carnes que te cuelgan por el costado. Aho ra me rodea la cintura con sus brazos. Tienes que cuidarte, Violeta. Te ests aband onando. Y sigue con su actividad frentica. Cuidarte, pienso, abandonarte. Tambin es la primera vez que en esta casa se habla de cuidados y abandonos. ~24 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El jacarand florece una vez al ao y por muy escasos das, incluso, a veces, por tan slo unas horas. Es un rbol de la familia de las bignoniceas, oriundas de Amrica trop ical. No necesita atenciones especiales, pero s un clima determinado y una dosis constante de humedad. Es poco probable, pues, que las semillas que ha plantado Ln ula germinen en nuestro huerto, tan necesitado de agua; es ms, si hemos de hacer caso al prospecto que acompaa el envoltorio, tal empresa parece condenada de ante mano. Pero Lnula es capaz de desafiar a cielos y a infiernos. Si nada se logra, n ada tenamos y nada se ha perdido; si, por el contrario, nuestros cuidados consigu en algn resultado, existe algo ms hermoso y mgico que asistir al florecimiento capri choso de un jacarand? Posiblemente no. Y Lnula me relata una vez ms historias de am or que nunca sucedieron, juramentos de fidelidad eterna bajo el auspicio de la pl ida flor desagradecida e inconstante, fbulas de veneno, pasin y desencanto. Si uno tiene la suerte, la oportunidad o el placer de ser distinguido por su compaa, deb er cerrar los ojos y formular un deseo. Pero mucho cuidado: el deseo debe ser gra nde, importante y, sobre todo, indito. Es decir, jams debe haber sido formulado co n anterioridad porque entonces la flor reina, tirnica y veleidosa, se encargar, po r secretas artes y maleficios, de desbaratar cualquier solucin feliz que el propi o destino ofrezca al suplicante. Ay de aquellos amantes enardecidos que, cegados por su pasin, recorren las llanuras del Yucatn o las espesuras tropicales del Ecu ador en busca de la flor antojadiza con un ruego latente en sus corazones. Abras ados por su propio ardor no se dan cuenta de que sus viajes y penalidades son ab solutamente intiles y de que su desgracia est ya fallada de antemano. Flor injusta y fascinante, dice Lnula y echa sobre la tierra agrietada el ltimo pozal de agua. He roto definitivamente mi bloc de notas; para qu me puede servir ya? Sin embargo, he conservado por unos instantes algunas pginas. Basura, pura basura. Cmo se me pu do ocurrir alguna vez que yo poda narrar historias? La palabra, mi palabra al men os, es de una pobreza alarmante. Mi palabra no basta, como no bastan tampoco las escasas frases felices que he logrado acuar a lo largo de este cuadernillo. Ella en cambio parece disfrutar en demostrarme cun fcil es el dominio de la palabra. N o deja de hablarme, de cantar, de provocar imgenes que yo nunca hubiese soado siqu iera sugerir. Lnula despilfarra. Palabras, energa, imaginacin, actividad. Lnula, haba scrito en una de esas hojas que ahora devora el fuego, es excesiva. Qu he pretendido expresar con excesiva me pregunto. Y con qu tranquilidad intento definir la arrob adora personalidad de mi amiga en una sola ~25 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos palabra! Pienso excesiva, exceso, excedente, arrollo, ronroneo, arrullo y me pon go a rer a carcajadas. Dnde estn los ojos de Lnula, sus manos rasgando el aire, el cu erpo fundindose con el calor del verano? Cmo puedo atreverme a intentar siquiera tr anscribir cualquiera de sus habituales historias o fbulas si no s suplir aquel bri llo especial de su mirada, aquellas pausas con que mi amiga sabe cortar el aire, aquellas inflexiones que me pueden producir el calor ms ardiente o el fro ms aterr ador? Cmo podra hacerlo? Mi bloc de notas arde en el fuego de la chimenea y no sien to apenas ningn atisbo de tristeza. Ahora le toca el turno a mi manuscrito. Quier o ojearlo, pero siento una angustia infinita en el estmago. El trabajo de tanto t iempo, pienso. Basura, basura, basura, me dice una segunda voz. Miro por la vent ana, Lnula sigue ocupada en el huerto. Acaba de amontonar las hojas secas y se di spone a prenderles fuego. Intento darme prisa; no soportara ahora una mirada ms de conmiseracin. Abro el manuscrito al azar y leo, tambin al azar, un par de prrafos. Siento los retortijones de siempre ante los errores de siempre. Me aburre mi re daccin, me molestan ciertos recursos supuestamente literarios que me empeo en repe tir. A quin intentaba engaar?, me digo. No importa a quin pero a ella no. A Lnula nun ca la podr engaar. Me detengo en sus notas: estoy muy cansada y apenas puedo desci frar su caligrafa. Pero no importa. Ella seguramente quiso ayudarme, para qu seguir , pues? Oigo ya sus pasos, pero intento releer algn prrafo ms. No encuentro los mos. Estn casi todos tachados, enmendados... Dnde termino yo y dnde empieza ella? Lnula e ntra ahora y yo me apresuro a derramar una lluvia de folios sobre las brasas. El la parece no darse cuenta. Se ha acercado al fuego y me ha dicho: Hoy precisament e empieza el invierno, lo sabas?. Lnula, esta tarde, se ha marchado a la ciudad. Se trata de muy pocos das, ha dicho. A rreglar unos asuntillos y volver. Vesta un traje de satn negro y llevaba el pelo re cogido tras las orejas. Estaba hermosa. Antes, mientras le cepillaba y trenzaba el cabello, se lo he dicho. Cada da que pasa sus ojos son ms luminosos y azules, s u belleza ms serena. Pero Lnula conoce demasiado los cumplidos y no me ha prestado atencin. Le he pintado las uas con cuidado y le he preparado el maletn de cuero ve rde con todo lo que puede necesitar para estos das. Tambin he querido acompaarla un trecho hasta la estacin pero mi amiga se ha negado: Tienes mucho que hacer, ha dic ho. Y, en realidad, no le falta razn. En los ltimos das, he descuidado totalmente l a casa. Voy a tener que limpiar a fondo, dar una capa de barniz a la escalerilla de madera y ordenar todos los vestidos de Lnula, plancharlos o remendar all donde los aos han desgarrado las sedas. Porque, si me doy prisa en terminar con el tra bajo pendiente, quiz me quede tiempo an para arreglar la habitacin de los trastos, seleccionar los objetos hermosos, colocarlos en la otra sala y ~26 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos darle una sorpresa a Lnula cuando regrese. Adems he decidido no utilizar el dormit orio durante estos das. Me acurrucar aqu, junto a la puerta, como un perro guardin, contando los minutos que transcurran, esforzndome en or las llantas del camin antes de que pase, vigilando constantemente por si algn zorro intenta devorar nuestras gallinas, colocando recipientes profundos a la primera gota de lluvia, privndome del agua para que nada le falte a nuestro jacarand (oh, rbol maravilloso, florecers ?, y dime, t que sabes de la vida y de la muerte, volver pronto Lnula?), curtiendo l as pieles de los numerosos conejos que he debido sacrificar en los ltimos tiempos . As, cuando Lnula regrese, todo estar en perfecto orden. ~27 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos NOTA DEL EDITOR. Estos papeles, dispersos, deslavazados y ofrecidos hoy al lector en el mismo ord en en que fueron hallados (si su disposicin horizontal en el suelo de una granja aislada puede considerarse un orden), no llevaban firma visible, ni el cuerpo si n vida que yaca a pocos metros pudo, evidentemente, facilitarnos ms datos de los c onocidos. Segn el dictamen forense, el cadver que, en avanzado estado de descompos icin, custodiaba la puerta, corresponda a una mujer de mediana constitucin. En el m omento de su bito vesta una falda floreada y una camisa deportiva con las iniciale s V.L. bordadas a mano. El fallecimiento, siempre segn el forense, se haba producido por inanicin. Tras un registro minucioso de las dependencias de la casa cuya desc ripcin, perfectamente ajustada a la realidad, se ofrece en pginas anteriores (prraf o segundo), se bailaron numerosas prendas, sbanas, manteles y dems accesorios de us o frecuente en cualquier hogar, adornados con las mismas iniciales que la finada ostentara en el da de su muerte. No se encontraron cartas, tarjetas ni ningn docu mento de identidad, pero preguntados los vecinos del pueblo ms cercano (unos quin ce kilmetros) acerca de la(s) posible(s) moradora(s) de la granja, pudironse reuni r los siguientes datos, que, como letra muerta, pasaron a formar parte del ritua l atestado. El carnicero del pueblo, hombre de ciertos recursos y poseedor de un a tienda-furgoneta con la que sola desplazarse bajo pedido por los alrededores, r econoci haber prestado algunos servicios a la granja y haber atendido, en ms de un a ocasin, a una tal seorita Victoria. Otros, el cartero y el empleado de telgrafos, por ejemplo, recordaban haber acudido alguna vez al lugar que nos ocupa para de spachar correo o telegramas a una tal seora Luz. Todos ellos coincidan en que era de mediana estatura y discretamente agraciada, aunque disentan a la hora de ponde rar su generosidad y filantropa. Hubo alguien, en fin, para quien el nombre compl eto de Victoria Luz no result del todo desconocido. Huelga decir, por otra parte, que los nombres de Violeta y Lnula no despertaron en los encuestados ningn tipo d e recuerdo. Finalmente, un afamado bilogo de la ciudad que sola pasar, por razones familiares, largas temporadas en el pueblo, confes conocer al dedillo los alrede dores del mismo, desplazarse con asiduidad a las granjas vecinas y no haber teni do la ocasin ni la oportunidad algo que, adems, le pareca difcil en estas latitudes de asistir al florecimiento caprichoso de un jacarand. ~28 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La ventana del jardn El primer escrito que el hijo de los Albert desliz disimuladamente en mi bolsillo me produjo la impresin de una broma incomprensible. Las palabras, escritas en crc ulos concntricos, formaban las siguientes frases: Cazuela airada, Tiznes o visones. Cruces o lagartos. La noche era acre aunque la s cucarachas llorasen. Ms Olla. Pens en el particular sentido del humor de Toms Albert y olvid el asunto. El nio, po r otra parte, era un tanto especial; no acuda jams a la escuela y viva prcticamente recluido en una confortable habitacin de paredes acolchadas. Sus padres, unos ant iguos compaeros de colegio, deban de sentirse bastante afectados por la debilidad de su nico hijo ya que, desde su nacimiento, haban abandonado la ciudad para insta larse en una granja abandonada a varios kilmetros de una aldea y, tambin desde ent onces, rara vez se saba de ellos. Por esta razn, o porque simplemente la granja me quedaba de camino, decid aparecer por sorpresa. Haban pasado ya dos aos desde nues tro encuentro anterior y durante el trayecto me pregunt con curiosidad si Josefin a Albert habra conseguido cultivar sus aguacates en el huerto o si la cra de galli nas de Jos estara dando buenos resultados. El autobs se detuvo en el pueblo y all al quil un coche pblico para que me llevara hasta la colina. Me interesaba tambin el e stado de salud del pequeo Toms. La primera y nica vez que tuve ocasin de verle estab a jugueteando con cochecitos y muecos en el suelo de su cuarto. Tendra entonces un os doce aos pero su aspecto era bastante ms aniado. No pude hablar con l el nio sufra na afeccin en los odos y nuestra breve entrevista se realiz en silencio, a travs de u na ventana entreabierta. Fue entonces cuando Toms desliz la carta en mi bolsillo. ~29 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Habamos llegado a la granja y el taxista me seal con un gesto la puerta principal. Recog mi maletn de viaje, toqu el timbre y ech una mirada al terreno; en la huerta n o crecan aguacates sino cebollas y en el corral no haba rastro de gallinas pero s u nas veinte jaulas de metal con cuatro o cinco conejos cada una. Volv a llamar. El Ford aos cuarenta se converta ahora en un punto minsculo al final del camino. Llam por tercera vez. El amasijo de polvo y humo que levantaba el coche pareca un nimb o de lmina escolar. Golpe con la aldaba. Me estaba preguntando seriamente si no ha bra cometido un error al no avisar con antelacin de mi llegada cuando, por fin, la puerta se abri y pude distinguir a contraluz la silueta de mi amigo Jos Albert. Ah!, dijo despus de un buen rato. Eres t. Pero no me invit a pasar ni pareca decidido a ha cerlo. Su rostro haba envejecido considerablemente y su mirada ahora que me haba ac ostumbrado a distinguir en la oscuridad me pareci opaca y distante. Me deshice en excusas e invoqu la ansiedad de saber de ellos, la amistad que nos una e, incluso, el inters por conocer el rendimiento de ciertos terrenos en cuya venta haba inter venido yo haca precisamente dos aos. Se produjo un silencio molesto que, sin embar go, no pareca perturbar a Jos. Por fin, unas carcajadas procedentes del interior m e ayudaron a recuperar el aplomo. Es Josefina, verdad? Jos asinti con la cabeza. Tena uchas ganas de veros a los dos, dije despus de un titubeo. Pero quiz ca en un mal mom ento... Josefina, en el interior, segua riendo. Luego dijo Manzana! y enmudeci. Aunque claro, no veo tampoco cmo regresar a la aldea ahora. Tenis telfono? O portazos y cuch icheos. En fin... Si pudiera dar aviso para que me pasaran a recoger. En aquel ins tante apareci Josefina. Al igual que su marido tard cierto tiempo en reconocerme. Luego, con una amabilidad que me pareci ficticia, me bes en las mejillas y sonri: Pe ro qu hacis en la puerta? Pasa, te quedars a comer. Me sorprendi que la mesa estuviera preparada para tres personas y que la vajilla fuera de Svres, como en las grande s ocasiones. Haba tambin flores y adornos de plata. De pronto cre comprender la ino portunidad de mi llegada (un invitado importante, una visita que s haba avisado) y me excus de nuevo, pero Josefina me tom del brazo. No slo no nos molestas sino que estamos encantados. Casi nos habamos convertido en unos ermitaos, dijo. Un poco azo rado pregunt dnde estaba el bao y Jos me mostr la puerta. All dentro di un respiro. Me contempl en el espejo y me maldije tres veces por mi intromisin. Comera con ellos (despus de todo me hallaba hambriento) pero acto seguido telefoneara a la aldea pa ra que enviaran un coche. Iba a hacer todo esto (sin duda iba a hacerlo) cuando repar en un vasito con tres cepillos de dientes. En uno, escrito groseramente con acuarela densa, se lea Escoba, en otro Cuchara y en el tercero Olla. La Olla, esta ol a que por segunda vez acuda a mi encuentro, me llen de sorpresa. Sal del bao y pregu nt: ~30 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Y vuestro hijo?. Josefina dej una labor apenas iniciada. Jos encendi la pipa y se puso a dar largas zancadas en torno a la mesa. Mis preguntas parecan inquietarles. Est bien dijo Josefina con aplomo. Aunque no del todo, claro. Ya sabes aadi Jos, Ya sabes iti. Unos das mejor dijo Josefina, otros peor. Los odos, el corazn, el hgado interv Sobre todo los odos dijo Josefina. Hay das en que no se puede hacer el menor ruido. Ni siquiera hablarle y subray la ltima palabra. Pobre Toms dijo l. Pobre hijo nuestro isti ella. Y as, durante casi una hora, se lamentaron y se deshicieron en quejas. Sin embargo, haba algo en toda aquella representacin que me mova a pensar que no er a la primera vez que ocurra. Aquellas lamentaciones, aquella confesin pblica de las limitaciones de su hijo, me parecieron excesivas y fuera de lugar. En todo caso , resultaba evidente que la comedia o el drama iban destinados a m, nico espectado r, y que ambos intrpretes se estaban cansando de mi presencia. De pronto Josefina estall en sollozos. Haba puesto tantas ilusiones en este nio. Tantas... Y aqu acab el primer acto. Intu enseguida que en este punto estaba prevista la intervencin de u n tercero con sus frases de alivio o su tribulacin. Pero no me mov ni de mi boca s ali palabra alguna. Entonces Jos, con voz imperativa, orden: Comamos!. El almuerzo se me hizo lento y embarazoso. Haba perdido el apetito y por mi cabeza rondaban extr aas conjeturas. Josefina, en cambio, pareca haberse olvidado totalmente del tema q ue momentos antes la condujera al sollozo. Descorch en mi honor, dijo una botella m ohosa de champagne francs y no dejaba de atenderme y mostrarse solcita. Jos estaba algo taciturno pero coma y beba con buen apetito. En una de sus contadas intervenc iones me agradeci las gestiones que hiciera, dos aos atrs, para la compra de un ter reno cercano a la casa y que sbitamente pareca haber recordado. Sus palabras, unid as a un especial inters por evitar los temas que pudiesen retrotraernos a los poc os recuerdos comunes es decir, a los aos del colegio, me convencieron todava ms de qu e mis anfitriones no queran tener en lo sucesivo ningn contacto conmigo. O, por lo menos, ninguna visita sorpresa. Me senta cada vez peor. Josefina pidi que la excu sramos y sali por la puerta de la cocina. La situacin, sin la mujer, se hizo an ms te nsa. Jos estaba totalmente ensimismado; jugaba con el tenedor y se entretena en ap lastar una miga de pan. De vez en cuando levantaba los ojos del mantel y suspira ba, para volver enseguida a su ~31 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
trabajo. A la altura del quinto suspiro, y cuando ya la miga presentaba un color oscuro, apareci Josefina con un pastel. Era una tarta de frambuesas. La acabo de sacar del horno, dijo. Pero la tarta no tena precisamente aspecto de salir de un h orno. En la superficie unas frambuesas se hallaban ms hundidas que otras. Me fij m ejor y vi que se trataba de pequeos hoyitos redondos. Los cont: catorce. Entonces, ignoro por qu, volv a preguntar: Y vuestro hijo? Y, como si hubiese accionado un re sorte, la funcin empez una vez ms. Est bien... aunque no del todo, claro. Ya sabes, ya sabes. Unos das mejor, otros peor. El corazn, el odo, el hgado... Sobre todo los odo Hay das en que no se puede hacer el menor ruido. Ni siquiera hablarle. El ruido d el caf dej a Jos con la rplica obligada en la boca. Esta vez, para mi alivio, fue el hombre quien se levant de la mesa. Al poco rato regres con tres tacitas, tambin de Svres, y una cafetera humeante. Pens que mis amigos estaban rematadamente locos o que, mucho peor, trataban por todos los medios de ocultarme algo. Cuntos aos tiene Toms? pregunt esperando cierta consternacin por su parte o al menos un titubeo. Cator ce dijo Josefina con resolucin. Los cumple hoy precisamente. S aadi Jos, bamos a c na pequea fiesta familiar pero ya sabes, ya sabes... El corazn, el odo, el hgado dije yo. Lo hemos tenido que acostar en su cuarto. La explicacin no acab de satisfacerme . Quiz por eso me empe en llamar yo mismo a la aldea y solicitar el coche. Ante la idea de mi partida el rostro de mis anfitriones pareci relajarse, aunque no por m ucho tiempo. Porque no haba coche. O s lo haba, pero, una vez ms sin saber la razn, f ing un contratiempo. No poda explicarme el porqu de todo esto pero lo cierto es que aquel juego absurdo empezaba a fascinarme. Qued con el chfer para el da siguiente a las nueve de la maana. Ya lo veis dije colgando el auricular. La suerte no quiere acompaarme. Voy a perder sin remedio el ltimo autobs. ~32 ~
Cristina Fernndez Cubas Mis amigos no daban seales de haber comprendido. Todos los cuentos Temo que voy a tener que abusar un poco ms de vuestra hospitalidad. Por una noche. El nico coche disponible no estar reparado hasta maana. Ellos encajaron estoicamen te el nuevo contratiempo. La tarde discurri plcida y, en algunos momentos, incluso amena. Josefina desapareci una vez por el corredor llevando una bandeja con los restos de comida y de tarta. Para Toms?, pregunt. Jos, ocupado en vaciar su pipa, no s e molest en responderme. Al caer la noche y cuando Josefina preparaba de nuevo la mesa (esta vez sin Svres ni adornos de ningn tipo), lanc al aire mi ltima e intenci onada pregunta: Cenar esta noche Toms con nosotros?. Ellos contestaron al unsono: No. o va a ser posible. Y, a continuacin, tal y como esperaba, repitieron por riguroso orden la retahla de lamentaciones acostumbradas, lo que no hizo sino confirmar m is sospechas. Toms no cenara con nosotros, tampoco desayunara maana ni podra hacerlo ya nunca ms; sencillamente porque haba dejado de pertenecer al mundo de los vivos. La locura y el aislamiento de mis amigos les llevaban a actuar como si el hijo estuviera an con ellos. Por soledad o, quiz tambin, por remordimientos. Evit mirarle s. Cada vez con ms fuerza acuda a mi mente la idea de que los Albert se haban deshe cho de aquella carga de alguna manera inconfesable. Pero de nuevo me haba equivoc ado. Al terminar la cena, Josefina tom mi mano y me pregunt dulcemente: Te gustara ve r a Toms? Fue tanta mi sorpresa que no acert a contestar enseguida. Creo, sin emba rgo, que mi cabeza asinti. Ya lo sabes dijo Jos, ni una palabra: los odos de nuestro h ijo no soportaran un timbre de voz desconocido. Y, sonriendo con amargura, me cond ujeron al cuarto. Era la misma alcoba que yo conociera dos aos atrs, aunque me dio la impresin de que haban reforzado los muros y de que los cristales de la ventana eran ahora dobles; el suelo estaba alfombrado en su totalidad y del techo penda una luz pretendidamente tenue. Entramos con sigilo. De espaldas a la puerta, en cuclillas y garabateando en un cuaderno como cualquier nio de su edad, estaba Toms Albert. Su rubia cabeza se volvi casi de inmediato hacia nosotros. Pude comproba r entonces con mis propios ojos cmo Toms, en contra de mis sospechas, haba crecido y era hoy un hermoso adolescente. No pareca enfermo pero haba algo en su mirada, pr dida, difusa y al tiempo anhelante, que me resultaba extrao. Me arrodill en la alf ombra y le sonre. Pareci reconocerme enseguida y me atrevera a asegurar que le hubi ese gustado hablar, pero Josefina le cubri suavemente la boca y bes su cabello. Lu ego, con un gesto, le indic que no deba fatigarse sino intentar dormir. Lo ~33 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
dejamos en la cama. Al salir, Jos y Josefina me miraban expectantes. Yo, incapaz de encontrar palabras, me atrev a dar unas palmaditas amistosas en la espalda de mi amigo. Al cabo de un buen rato slo acert a decir: Es un guapo muchacho, Toms. Qu ls ima!. Ya en mi cuarto respir hondo. Senta repugnancia de m mismo y una gran ternura hacia el nio y mis pobres amigos. Sin embargo, mis intromisiones vergonzosas no h aban terminado an. Me desabroch la chaqueta, separ los brazos y el cuaderno de dibuj os de Toms Albert cay sobre mi cama. Fue un espectculo bochornoso. El espejo me dev olvi la imagen de un ladrn frente al producto de su robo: un cuaderno de adolescen te. No poda saber con certeza por qu haba hecho aquello, aunque esa sensacin, tantas veces sentida a lo largo del da, se me haba hecho familiar. Me desnud, me met en la cama y le. Le durante mucho rato, pgina por pgina, pero nada entend de aquel conjunt o de incongruencias. Frases absolutamente desprovistas de sentido se barajaban d e forma inslita, saltndose todo tipo de reglas conocidas. En algn momento la sintax is me pareci correcta pero el resultado era siempre el mismo: incomprensible. Sin embargo, la caligrafa no era mala y los dibujos excelentes. Iba a dormirme ya cu ando Josefina irrumpi sin llamar en mi cuarto. Traa una toalla en la mano y miraba de un lado a otro como si quisiera cerciorarse de algo. El cuadernillo, entre m i pierna derecha y la sbana, cruji un poco. Josefina dej la toalla junto al lavabo y me dio las buenas noches. Pareca cansada. Yo me sent aliviado por no haber sido descubierto. Apagu la luz pero ya no tena intencin de dormir. El juego fascinante d e haca unas horas se estaba convirtiendo en un rompecabezas molesto, en algo que deba esforzarme en concluir de una manera o de otra. El coche aparecera a las nuev e de la maana. Dispona, pues, de diez horas para pensar, actuar, o emprender antes de lo previsto la marcha por el camino polvoriento que ahora empezaba a ansiar con todas mis fuerzas. Pero no me decida a huir. La impresin de que aquel plido muc hachito me necesitaba de alguna manera, me hizo aguardar en silencio a que mis a nfitriones me creyeran definitivamente dormido. Qu buscaba Josefina en mi cuarto? Es posible que nada en concreto: comprobar que estaba metido en la cama y dispue sto a dormir. Me vest con sigilo y me encamin a la habitacin de Toms. La puerta, tal como supona, estaba cerrada. Me pareci arriesgado golpear las paredes con fuerza pero, sobre todo, intil, a juzgar por los revestimientos interiores que aquella m isma tarde haba tenido ocasin de examinar. Record entonces la ventana por la que To ms me haba deslizado su mensaje en nuestro primer encuentro. Sal al jardn con todo t ipo de precauciones. Volva a sentirme ladrn. Arranqu un par de ramitas del suelo pa ra justificar mi presencia en caso de ser descubierto, pero, casi de inmediato, las rechac. El juego, si es que en realidad se trataba de un juego, haba llegado d emasiado lejos por ambas partes. Me deslic hasta la ventana de Toms y me apoy en el alfizar; los postigos no estaban cerrados y haba luz en el interior. Toms, ~34 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
sentado en la cama tal y como lo dejamos, pareca aguardar algo o a alguien. La id ea de que era YO el aguardado me hizo golpear con fuerza el cristal que me separ aba del nio, pero apenas emiti sonido alguno. Entonces agit repetidas veces los bra zos, me mov de un lado a otro, me encaram a la reja y salt otra vez al suelo hasta que Toms, sbitamente, repar en mi presencia. Con una rapidez que me dej perplejo, sa lt de la cama, corri hacia la ventana y la abri. Ahora estbamos los dos frente a fre nte. Sin testigos. Mir hacia el piso de arriba y no vi luz ni signos de movimient o. Estbamos solos. Toms extendi su mano hacia la ma y dijo: Luna, luna, con tal expres in de ansiedad en sus ojos que me qued sobrecogido. A continuacin dijo: Cola y, ms tar de, Luna de nuevo, esta vez suplicndome, intentando aferrarse a la mano que yo le t enda a travs de la reja, llorando, golpeando el alfizar con el puo libre. Despus de u n titubeo me seal a m mismo y dije: Amigo. No dio muestras de haber comprendido y lo repet dos veces ms. Toms me miraba sorprendido. Amigo?, pregunt. S, A-M-I-G-O, dije jos se redondearon con una mezcla de asombro y diversin. Corri hacia el vaso de no che y me lo mostr gritando: Amigo!. Luego, sonriendo o quizs un poco asustado, se enco i de hombros. Yo no saba qu hacer y repet la escena sin demasiada conviccin. De pront o, Toms se seal a s mismo y dijo: Olla, La Olla, O-L-L-A, y al hacerlo recorra su n las manos y me miraba con ansiedad. OLLA, repet yo, y mi dedo se dirigi hacia su pl ido rostro. A partir de aquel momento los dos empezamos a comprender lo que ocur ra a ambos lados de la reja. No fue el encuentro de dos mundos distintos y antagni cos, sino de algo mucho ms inquietante. El lenguaje que haba aprendido Toms desde l os primeros aos de su vida su nico lenguaje era de imposible traduccin al mo, por cuan to era EL MO sujeto a unas reglas que me eran ajenas. Si Jos y Josefina en su locu ra hubiesen creado para su hijo un idioma imaginario sera posible traducir, inter cambiar nuestros vocablos a la vista de objetos materiales. Pero Toms me enseaba s u vaso de noche y repeta AMIGO. Me mostraba la ventana y deca INDECENCIA. Palpaba su cuerpo y gritaba OLLA. Ni siquiera se trataba de una simple inversin de valore s. Bueno no significaba Malo, sino Estornudo. Enfermedad no haca referencia a Sal ud, sino a un estuche de lapiceros. Toms no se llamaba Toms, ni Jos era Jos, ni Jose fina, Josefina. Olla, Cuchara y Escoba eran los tres habitantes de aquella lejan a granja en la que yo, inesperadamente, haba cado. Renunciando ya a entender palab ras que para cada uno tenan un especial sentido, Olla y yo hablamos todava un larg o rato a travs de gestos, dibujos rpidos esbozados en un papel, sonidos que no inc luyesen para nada algo semejante a las palabras. Descubrimos que la numeracin, au nque con nombres diferentes, responda a los mismos signos y sistema. As, Olla me e xplic que el da anterior haba cumplido catorce aos y que, cuando haca dos, me haba vis to a travs de aquella misma ventana, me haba lanzado ya una llamada de auxilio en forma de nota. Quiso ser ms explcito y llen de nuevo mi bolsillo de escritos y dibu jos. ~35 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Luego, llorando, termin pidiendo que le alejara de all para siempre, que lo llevar a conmigo. Nuestro sistema de comunicacin era muy rudo y no haba lugar para matice s. Dibuj en un papel lo mejor que pude el Ford aos cuarenta, el camino, la granja, un pueblo al final del sendero y en una de sus calles, a los dos, Yo-AMIGO y To ms-OLLA. El chico se mostr muy contento. Entend que estaba deseoso de conocer un mu ndo que ignoraba pero del que, sin embargo, se senta excluido. Mir el reloj: las c inco y media. Expliqu a Olla que a las nueve vendra el coche a recogernos. l tendra que espabilarse y salir de la habitacin como pudiese cuando me viera junto al chfe r. Olla me estrech la mano en seal de agradecimiento. Regres a mi cuarto y abr la ve ntana como si acabara de despertarme. Me afeit e hice el mayor ruido posible. Mis manos derramaban frascos y mi garganta emita marchas militares. Intent que todos mis actos sugiriesen el despertar eufrico de un ciudadano de vacaciones en una gr anja. Sin embargo, mi cabeza bulla. No poda entender, por ms que me esforzara, la v erdadera razn de aquel monstruoso experimento con el que me acababa de enfrentar y, menos an, encontrar una explicacin satisfactoria a la actuacin de Jos y Josefina durante estos aos. Pensar en demencia sin matices y, sobre todo, en demencia comp artida, capaz de crear tal deformacin organizada como la del pequeo Toms-Olla, me r esultaba inconsistente. Deban de existir otras causas o, por lo menos, alguna razn oculta en el pasado de mis amigos. El egosmo? No querer compartir por nada del mun do el cario de aquel hermoso y nico hijo? Mi voz segua entonando marchas militares cada vez con ms fuerza. Senta necesidad de actividad y me puse a hacer y deshacer la cama. Conoca yo realmente a mis amigos? Intent recordar algn rasgo fuera de lo co mn en la infancia de mis antiguos compaeros de colegio, pero todo lo que logr encon trar me pareci de una normalidad alarmante. Jos haba sido siempre un estudiante vul gar, ni brillante ni problemtico. Josefina, una nia aplicada. Desde muy jvenes pare can sentir el uno hacia el otro un gran cario. Ms tarde les perd la pista y unos aos despus anunciaron una boda que a nadie sorprendi. Deshice la cama por segunda vez y me puse a sacudir el colchn junto a la ventana: estaba amaneciendo. Hacia las s eis y media empec a detectar signos de movimiento. O ruido de vajilla en la cocina y, a travs de los cristales, observ cmo Jos abra las jaulas de los conejos. Baj sin d ejar de canturrear. Josefina estaba preparando el desayuno. No dejaba de sonrer y tambin ella, a su vez, cantaba. Interpret tanta alegra por la inminencia de mi mar cha, pero nada dije y me serv un caf. Al poco rato apareci Jos en la puerta del jardn . Vesta traje de faena y ola a conejo. Su rostro estaba mucho ms relajado que el da anterior. Sin embargo su mirada segua tan opaca como cuando, apenas veinte horas antes, haba tardado su buen rato en reconocerme. Tom asiento a mi lado y me dio lo s buenos das. En realidad, no dijo exactamente Bu-e-n-o-s d--a-s, con estas u otra s palabras, pero, por la expresin de su cara, traduje ~36 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos el balbuceo en un saludo. Josefina se sent junto a nosotros y unt dos tostadas con manteca y confitura. Pens que estaba compartiendo el desayuno con dos monstruos y sent un cosquilleo en el estmago. Eran las ocho. La sensacin de que no era yo el n ico pendiente del reloj me llenaba de angustia. Mis anfitriones seguan comiendo c on buen apetito: tarta de manzana, pan negro, miel. Me entregu a una actividad fr entica para disimular mi nerviosismo. Abr el maletn de viaje y simul buscar unos doc umentos. Lo cerr. Ped un pao de gamuza para sacar brillo al cierre. No poda dejar de preguntarme, ahora que mi cansancio empezaba a hacerse manifiesto, cmo lograra To ms llegar hasta el coche o franquear siquiera los muros de aquella habitacin donde se le pretenda aislar del mundo. Pero el chico era tan listo como sospechaba. A las ocho y media son una campanilla en la que hasta ahora no haba reparado y Josef ina prepar una bandeja con leche, caf y un par de bizcochos. Esta vez no hizo alus in alguna a la supuesta debilidad de su hijo (cosa que agradec sinceramente) ni me molest yo en preguntar si Toms haba pasado mala noche. El reloj se haba convertido en una obsesin. Las nueve. Pero el Ford aos cuarenta no apareca an por el camino. Me senta ms y ms nervioso: sal al jardn y, al igual que la noche anterior, arranqu un pa r de ramitas para rechazarlas a los pocos segundos. No s por qu, pero no me atreva a mirar en direccin a la ventana del chico. Senta, sin embargo, sus ojos puestos e n m y cualquiera de mis actos reflejos cobraba una importancia inesperada. De pro nto los acontecimientos se precipitaron. Amigo!, o. Haba sido pronunciado con una voz muy dbil, casi como un susurro. Me volv hacia la puerta principal y grit: Olla!. El c hico estaba ah, a unos diez metros de donde yo me encontraba, inmvil, respirando f uerte. Pareca ms plido que la noche anterior, ms indefenso. Quiso acercarse a m y ent onces repar en algo que hasta el momento me haba pasado inadvertido. Toms andaba co n dificultad, con gran esfuerzo. Sus brazos y sus piernas parecan obedecer a cons ignas opuestas; su rostro, a medida que iba avanzando, se me mostraba cada vez ms desencajado. No supe qu decir y acud al encuentro del muchacho. Olla jadeaba. Se agarr a mis hombros y me dirigi una mirada difcil de definir. Me di cuenta entonces , por primera vez, de que estaba en presencia de un enfermo. Pero no tuve apenas tiempo de meditar. La ventana de Olla se abri y apareci Josefina fuera de s, grita ndo aullando, dira yo con todas sus fuerzas. Sus manos, crispadas y temblorosas, re clamaban ayuda. Escuch unos pasos a mis espaldas; Jos transportaba una pesada cest a repleta de hortalizas pero, al contemplar la escena, la dej caer. Olla arda. Yo sujetaba su cuerpo sin fuerzas. Jos corri como enloquecido hacia la casa. O cmo el h ombre mascullaba incoherencias, daba vuelta a una llave y abra por fin la puerta del cuarto del chico. Casi enseguida salieron los dos. Estaban tan excitados int ercambiando frases sin sentido que no ~37 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
pareca que mi presencia les incomodara ya. Traan un frasco de lquido azulado e inte ntaron que la garganta de Olla lo aceptase. Pero el chico haba quedado inmvil y te nso. Como una piedra. Qu podramos hacer? pregunt. Mis amigos repararon de repente en m i presencia. Jos me dirigi una mirada inexpresiva. Tenemos que llamar a un mdico, dij e. Pero nadie se movi un milmetro. Formbamos un grupo dramtico junto a la puerta. Ol la tendido en el suelo con el cuerpo apoyado en mis rodillas, Jos y Josefina lvido s, intentando an que el chico lograra deglutir el lquido azulado. Se pondr bien, dije yo, y mis propias palabras me parecieron ajenas. Qu estaba pasando? Por qu minutos atrs me senta como un hroe y ahora deseaba ardientemente vomitar, despertar de algu na forma de aquella pesadilla? Por qu el mismo muchacho que horas antes me pareci r ebosante de salud responda ahora a la descripcin que durante todo el da de ayer me hicieran de l sus padres? Por qu, finalmente, ese lenguaje, del que yo mismo con tod a seguridad nico testigo no consegua liberarme mientras Jos y Josefina reanimaban a su hijo entre sollozos? Por qu? Me as con fuerza del brazo de Jos. Supliqu, gem, grit on todas mis fuerzas. POR QUE? volva a decir y, de repente, casi sin darme cuenta, m is labios pronunciaron una palabra. Luna, dije, LUNA! Y en esta ocasin no necesit asir e de nadie para llamar la atencin. Jos y Josefina interrumpieron sus sollozos. Amb os, como una sola persona, parecieron despertar de un sueo. Se incorporaron a la vez y con gran cuidado entraron el cuerpo del pequeo Toms en la casa. Luego, cuand o cerraron la puerta, Josefina clav en mis pupilas una mirada cruel. Corr como enl oquecido por el sendero. Anduve dos, tres, quiz cinco kilmetros. Estaba ya al bord e de mis fuerzas cuando o el ronroneo de un viejo automvil. Me sent en una piedra. Pronto apareci el Ford aos cuarenta. El conductor detuvo el coche y me mir sorprend ido. No saba que tuviera usted tanta prisa, dijo, pero no pase cuidado. El autobs esp era. Me acomod en el asiento trasero. Estaba exhausto y no poda articular palabra. El chfer se empeaba en buscar conversacin. Hace tiempo que conoce a los Albert? Mi ja deo fue interpretado como una respuesta. Buena gente dijo. Magnfica gente y mir el rel oj. Su autobs espera. Tranquilo. Me desabroch la camisa. Estaba sudando. Y el pequeo T oms? Se encuentra mejor? Negu con la cabeza. Pobre Ollita dijo. ~38 ~
Cristina Fernndez Cubas Y se puso a silbar. Todos los cuentos ~39 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Mi hermana Elba An ahora, a pesar del tiempo transcurrido, no me cuesta trabajo alguno descifrar aquella letra infantil plagada de errores, ni reconstruir los frecuentes espacio s en blanco o las hojas burdamente arrancadas por alguna mano inhbil. Tampoco me representa ningn esfuerzo iluminar con la memoria el deterioro del papel, el desg aste de la escritura o la ligera ptina amarillenta de las fotografas. El diario es de piel, dispone de un cierre, que no recuerdo haber utilizado nunca, y se inic ia el 24 de julio de 1954. Las primeras palabras, escritas a lpiz y en torpe letr a bastardilla, dicen textualmente: Hoy, por la maana, han vuelto a hablar de aquel lo. Ojal lo cumplan. Sigue luego una lista de las amigas del verano y una descripc in detallada de mis progresos en el mar. En los das sucesivos contino hablando de l a playa, de mis juegos de nia, pero, sobre todo, de mis padres. El diario finaliz a dos aos despus. Ignoro si ms tarde prosegu el relato de mis confesiones infantiles en otro cuaderno, pero me inclino a pensar que no lo hice. Ignoro tambin el dest ino ulterior de varias fotografas, que en algn momento deb de arrancar y de cuya exi stencia hablan an ciertos restos de cola casera petrificados por el tiempo, y el i nstante o los motivos precisos que me impulsaron a desfigurar, posiblemente con un cortaplumas, una reproduccin del rostro de mi hermana Elba. ~40 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Durante el largo verano de 1954 somet a mis padres a la ms estricta vigilancia. Sa ba que un importante acontecimiento estaba a punto de producirse e intua que, de a lguna manera, iba a resultar directamente afectada. As me lo daban a entender los frecuentes cuchicheos de mis padres en la biblioteca y, sobre todo, las animada s conversaciones de cocina, interrumpidas en el preciso momento en que yo o la p equea Elba asombamos la cabeza por la puerta. En estos casos, sin embargo, siempre se deslizaba una palabra, un gesto, los compases de cualquier tonadilla a la mo da bruscamente lanzados al aire, una media sonrisa demasiado tierna o demasiado forzada. Mi madre, en una ocasin, se apresur a ocultar ciertos papeles de mi vista . La niera, menos discreta y ms dada a la lamentacin y al drama, dejaba caer de vez en cuando algunas alusiones a su incierto futuro econmico o a la maldad congenit a e irreversible de la mayora de seres humanos. Decid mantenerme alerta y, al tiem po que mis ojos se abran a cualquier detalle hasta entonces insignificante, mis l abios se empearon en practicar una mudez fuera de toda lgica que, como pude compro bar de inmediato, produca el efecto de inquietar a cuantos me rodeaban. Nunca com o en aquella poca mi padre se haba mostrado tan comunicativo y obsequioso. Durante las comidas nos cubra de besos a Elba y a m, se interesaba por nuestros progresos en el mar e, incluso, nos permita mordisquear bombones a lo largo del da. A nadie pareca importarle que los platos de carne quedaran intactos sobre la mesa ni que nuestras almohadas volaran por los aires hasta pasada la medianoche. Mi silenci o pertinaz no dejaba de obrar milagros. Notaba cmo mi madre esquivaba mi mirada, siempre al acecho, o cmo la cocinera cabeceaba con ternura cuando yo me empeaba en conocer los secretos de las natillas caseras o el difcil arte de montar unas cla ras de huevo. En cierta oportunidad creo haberle odo murmurar: T s que te enteras de todo, pobrecita. Sus palabras me llenaron de orgullo. Tan largo me pareci aquel v erano y tan frecuentes las conversaciones de mis padres, siempre a media voz, ba rajando docenas de nombres para m desconocidos, que termin por convencerme de que tampoco aquella vez iba a variar en nada mi montona vida. Pero, por fortuna, la d ecisin estaba firmemente tomada y, aunque las palabras separacin o divorcio nunca fuer on pronunciadas, muy pronto me enter de su ms inmediata consecuencia. Elba y yo pa saramos el invierno en un internado. Los prospectos, extrados de un cajoncito secr eto de un canterano junto al que haba transcurrido la mayor parte de sus conversa ciones, vieron entonces por primera vez la luz. Se trataba de un colegio grande y hermoso, situado a pocos kilmetros de la ciudad donde vivamos habitualmente y ro deado de bosques frondosos y jardines de ensueo. Estas palabras, musitadas por mi madre con voz temblorosa, a medio camino entre la alegra y el llanto, nos fueron repetidas hasta la saciedad y acompaadas casi siempre de la misma apostilla: Os v isitaremos cada ~41 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos domingo, deca y, enjugndose los ojos una actitud que recuerdo muy frecuente en aquel los das, nos preguntaba a continuacin si desebamos ir al cine, comprar lapiceros de colores o jugar con las muecas. Fue y mi diario se hace eco con infantiles expresi ones de alegra un final de verano feliz, unido, en mi memoria, a los uniformes de cuello marinero recin adquiridos y a las visitas constantes a los ms variados come rcios. Observ con sorpresa que no se reparaba en gastos y que cualquier objeto, i naccesible poco tiempo atrs, pasaba a formar parte de nuestras pertenencias slo co n que la pequea Elba demostrara un mnimo inters o que yo, no muy segura an de los re sultados, formulara tmidamente un deseo. Con el fin del verano y el regreso a la ciudad llegaron tambin los ltimos preparativos. Las compras se incrementaron verti ginosamente y, en algunos momentos, me cost un cierto esfuerzo disimular mi agita cin o permanecer en aquel mutismo al que, sin saber muy bien la razn, atribua gran parte del mgico cambio que se iba a operar en mi futuro. Contaba con impaciencia los das, muy pocos ya, que me quedaban para conocer mi nuevo colegio y, desespera da ante el paso lento de las horas, me entretena en dividir el tiempo en unas fra cciones, que denomin pasos, y que comprendan, aproximadamente, unas seis horas cada una. De esta forma los das no me parecieron ya tan montonos y, casi sin darme cuen ta, me encontr a los pocos pasos en la estacin de un pueblo costero con olor a sal y una deliciosa humedad que me rizaba el cabello. La noche haba cado ya y mi padre no tuvo ms remedio que avisar a un coche de alquiler para que nos condujera al co legio. Al llegar se despidi efusivamente de ambas. Luego, como obedeciendo a una sbita inspiracin, se agach junto a m y me dijo casi en secreto: Un da de estos cumplis te once aos, verdad? Toma, compra caramelos para ti y para tus amigas. Y entonces, mientras notaba el dbil tintineo de unas monedas en mi bolsillo, sent una infinita piedad hacia aquel hombre que en aquellos momentos me pareca tan pequeo y desampa rado. El lugar que me haban destinado era el tercio de un pupitre doble pintado de azul oscuro y repleto de inscripciones y manchas de tinta. Las otras dos partes eran ocupadas por la que iba a ser mi compaera obligada durante todo el curso: una ad olescente obesa de piel grasienta con la que, intilmente, intent en los primeros da s hilvanar una conversacin. Durante las clases escuchaba a sor Juana con la boca entreabierta y la miraba ausente. En los recreos no sola jugar con nadie, quiz por que el exceso de peso le impeda cualquier movimiento o, tal vez, porque sus ojos, siempre perdidos en el infinito, no le permitan concentrarse en ningn pasatiempo. Nuestras relaciones se limitaron, pues, a soportarnos lo mejor que pudimos y pa ra ello no tuvimos ms remedio que recurrir a las reglas al uso: trazar una lnea di visoria entre nuestros respectivos territorios y morder las pastillas de ~42 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos chocolate de forma inconfundible, de manera que cualquier diente ajeno en aquell os tesoros almacenados en el pupitre fuera rpidamente detectado. Casi enseguida e l obstinado silencio de mi compaera, convertido tan slo en agudos grititos cuando la campana de la escalera nos avisaba de la hora del almuerzo, me oblig a lanzar una mirada a mi alrededor en busca de algn ser ms comunicativo. Observ a todas las alumnas una a una y as, mientras sor Juana nos adentraba en los secretos de la ar itmtica, lea oscuras profecas o dibujaba en la pizarra los preceptos bsicos de higie ne y urbanidad, tuve tiempo para aprenderme sus caras de memoria y establecer mi s preferencias. Me di cuenta muy pronto de que la mayora de nias formaba un grupo cerrado, y de que yo no era para ellas la nueva, como mi fantasa se haba encargado de imaginar en la semana que precedi a mi ingreso en el internado, sino simpleme nte una nueva, categora en la que, adems de cuatro o cinco compaeras, se inclua a mi propia vecina de mesa. Tampoco mis ensoaciones protagnicas acerca de la singular situacin por la que atravesaban mis padres iban a verse reflejadas en la realidad de aquellas estrechas aulas. Muchas de mis compaeras se hallaban internadas por circunstancias similares e incluso, en mi misma clase, haba dos hurfanas, condicin que en un principio envidi, pero a la que termin por no conceder, como la mayora, n inguna importancia. Comprend pronto que mi vida en aquel apartado colegio se iba pareciendo cada vez ms a la que con tanta ilusin haba abandonado, y la sensacin de q ue los das, tremendamente largos, no se iban sucediendo unos a otros sino repitind ose de forma implacable, termin por convencerme de que mi llegada all no se haba pr oducido haca meses sino siglos y que nada poda existir fuera de aquellos fros mrmole s, de los frutales del jardn o de los algarrobos que flanqueaban la entrada. Las noches, adems, en poco diferan de las que haba dejado atrs. Elba, que a pesar de sus seis aos cumplidos haba sido destinada a la clase de prvulas, logr, con sus frecuen tes lloriqueos, un inesperado trato de favor. Para su alegra y mi desgracia fue a comodada junto a m, en el dormitorio de las medianas. Decepcionada ante las escas as novedades que me deparaban aquellos largos das y convencida de la inutilidad d e dividir el tiempo en pasos que, esta vez, no iban a conducirme a ninguna parte, me entretuve en imaginar que yo no era yo, y que todo lo que me rodeaba no era ms q ue el fantasma de un largo y tedioso sueo. Pero las fras maanas, los lloros de Elba o la presencia inevitable de mi compaera de mesa me devolvan continuamente a la r ealidad. Opt entonces por hacer como la mayora de mis compaeras y dejarme arrastrar por el tono cientfico de sor Juana citando a Mendel sobre un capazo de guisantes , temblar de emocin ante el relato de fogosas y valientes mujeres bblicas o discut ir, a lo largo de toda la semana, sobre el posible argumento de la pelcula previs ta para el domingo. Al atardecer, cuando las externas recogan sus libros y abando naban el edificio, me entretena en observar las sombras que los pedestales de las imgenes dejaban sobre el falso mrmol de la ~43 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos capilla. Algunas eran inamovibles. Otras, la sombra del plpito, por ejemplo, no t enan una forma precisa y sus contornos estaban en relacin directa con la cantidad de cirios encendidos o la presencia de flores, atriles y misales. Al terminar el rosario nos dirigamos en fila al refectorio y de ah al estudio. Yo, con la excusa de cuidar a Elba, era la primera en retirarme. La acostaba en la cama y, sin ni ngn cansancio, intentaba a mi vez dormir. No esperaba con ilusin la llegada del da porque saba que nada nuevo poda depararme, pero cerraba los ojos como obedeciendo a uno de los numerosos actos rituales que una mente ajena y desconocida pareca em peada en imponerme. Hasta que conoc a Ftima. Ftima contaba unos catorce aos de edad. Tena por costumbre repetir curso tras curso y las profesoras acogan sus respuestas desatinadas con una curiosa mezcla de paciencia y abandono, como si nada se pud iera esperar de aquella alumna flaca y desaseada. Sin embargo, su actitud hacia las dems compaeras de clase era de arrogante superioridad. A menudo requeramos su p resencia para consultarle cuestiones importantes y su nombre, a la hora de forma r equipos, era disputado con vehemencia. Pero a ella no parecan interesarle nuest ras diversiones y acostumbraba a emplear sus recreos en pasear por los jardines, conversar con unas y otras, sentarse bajo un algarrobo y descabezar un sueo, o d esaparecer por espacio de ms de una hora. Cuando esto ocurra, sola regresar con flo res y hojas de ciertas especies que slo se daban al otro lado de la propiedad. La s alisaba y prensaba entre las pginas de sus libros como un extrao trofeo. Ftima, l o sabamos todas, entraba y sala de las zonas prohibidas a las dems con la mayor tra nquilidad del mundo. Pero lo que ms me llamaba la atencin en ella era su actitud d urante las clases de sor Juana. Se hunda en el pupitre con expresin de infinito ab urrimiento, pendiente en apariencia del zumbido de una abeja o garabateando dist rada sobre la ltima mancha de tinta cada en su cuaderno. Pocas veces era preguntada , pero, cuando esto ocurra, Ftima tardaba un buen rato en responder o, muy a menud o, se limitaba a encogerse de hombros. Sus notas eran siempre muy bajas, pero el la encajaba los resultados con indiferencia. Me costaba comprender su comportami ento porque, en ms de una ocasin, Ftima nos haba demostrado dominar cualquiera de lo s temas fallados pocos minutos antes o, en todo caso, poseer un caudal de conoci mientos muy superior al de todas sus compaeras. Recuerdo una maana en que varias a migas nos preguntbamos acerca de lo extrao que pareca a simple vista que los hebreo s, olvidados de Moiss, hubiesen fundido un dolo para adorarlo. Ftima se haba acercad o al grupo y, como era habitual en ella, escuchaba nuestras intervenciones con u na media sonrisa de condescendencia. Sin embargo aquella maana tom la palabra y, s entndose en el centro, nos explic otros casos en los que, segn la historia, se haban producido adoraciones semejantes. Nos habl de Mahoma, de la destruccin de dolos de La Meca y de la caprichosa conservacin en la Kaaba de una ~44 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
singular piedra negra cada del cielo. Nos describi a los antiguos egipcios y dibuj en el suelo el cuerpo de su dios, el buey Apis. De all pasamos a Babilonia, sus f amosos jardines colgantes y su fabuloso rey Nabucodonosor. Seguimos por la caja de Pandora, en cuyo seno se encerraban todos los males, para conocer, junto a Si mbad, las enormes garras del pjaro rokh y los intrincados zocos de Bagdad y Basor a. Embelesadas ante el relato de nuestra amiga, asistimos an a la narracin de vari as historias ms procedentes de las ms diversas fuentes y entremezcladas con tanta habilidad que a ninguna de las presentes se nos ocurri poner en duda la veracidad del ms nfimo detalle. Cuando son al fin la campanilla de la cena, algunas intentar on arrancar de Ftima la promesa de que al da siguiente continuara con su relato. Pe ro ella no comprometa jams su palabra y se limit, como sola, a encogerse de hombros. Ya en el pasillo y vivamente impresionada por todo lo que acababa de escuchar, me atrev a abordarla por vez primera. Ftima, dije, por qu no has contado todo eso en c ase? Mis compaeras me hacan seas de desaprobacin y me indicaban, con nerviosos movimi entos de cabeza, que la dejara en paz. Pero ella se detuvo y pareci recapacitar: P ues no s... Estara pensando en otras cosas, supongo. Luego se fij detenidamente en m y me pregunt mi nombre. Aquel da me sent muy importante y me pareci incluso registra r una expresin de envidia en los ojos de muchas compaeras, que se ira acrecentando a medida que Ftima y yo nos convertamos en amigas inseparables o, para ser ms exact a, a partir del momento en que pas a ser la seguidora fiel de la admirable Ftima. Porque aquella misma noche iba a descubrir algunas singularidades que hacan de mi nueva amiga la persona ms atractiva que hubiera conocido hasta entonces, y graci as, por paradoja, al ser que menos me poda interesar de todo el colegio: mi feliz y obesa compaera de pupitre y dormitorio. A las nueve de la noche, como siempre, acost a Elba. Se senta inquieta y tuve que contarle un par de cuentos para que co nsiguiera conciliar el sueo. Apagu despus la luz e intent dormir yo tambin, pero cier to olor cido y penetrante me oblig a cubrirme la cabeza con las sbanas. Encend de nu evo la luz. Elba dorma plcidamente y, tal como haba supuesto, el hedor no proceda de su cama. Mir a m alrededor y me top con los ojos vacos y la boca entreabierta de mi compaera de mesa. Me acerqu a su cama. Ahora no haba duda de dnde proceda aquel tufi llo tan semejante a algunos efluvios que, durante las clases, me vea obligada a s oportar. Iba a decirle algo, pero ella se acurruc entre las sbanas con expresin de animal acorralado. Aor por un instante las tranquilas noches en la casa de mi fami lia y, por no sufrir aquella mirada perdida que durante el da me esforzaba en apa rtar de mi vista, sal del dormitorio y apagu la luz. El pasillo, de noche, me pare ci ms desolado y fro que de ordinario. Me sent en el suelo y esper a que llegara el s ueo contemplando ensimismada los bordados de mi camisn y la felpa deshilachada de mis zapatillas. Entonces apareci Ftima. ~45 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Mordisqueaba un trozo de queso e iba vestida an con la bata negra de cuello de pi qu, como un desafo ms a aquella rigidez de horarios que parecan destinados a todas n osotras menos a ella. Me mir sonriendo y me ofreci un poco de queso. Ya, dijo despus de un momento, seguro que a tu vecina le ha dado por roncar... o algo peor. Yo ase nt con la cabeza. Haca fro y mis intentos por que el borde del camisn cubriera mis t obillos helados me parecieron en aquel momento absolutamente ridculos. Ftima sonri de nuevo, engull el ltimo bocado y me hizo un ademn de despedida. Hasta maana, dijo. Y ante mi indescriptible sorpresa vi cmo, con una gran seguridad, se dispona a fran quear la puerta de clausura. Ftima!, grit incorporndome de un salto, adnde vas? Ell oda respuesta me indic el pasillo que la puerta entreabierta permita adivinar. Esto es el noviciado, dije dominada por una extraa agitacin. Si te descubren te expulsarn . Ftima se encogi de hombros sin dejar de sonrer y, abriendo de par en par la puerta que sealaba el lmite de la zona permitida, me hizo seas de que me acercara y escuc hara en silencio. S, estn cantando, dije yo para disimular el temblor que de repente se haba apoderado de todo mi cuerpo. Pero y si nos descubren? Y, aterrada an por hab erme incluido gratuitamente en la ms alta transgresin que prevea la norma, no prest atencin al dedo de Ftima que me ordenaba el ms estricto silencio. Los cantos se haba n interrumpido, pero al cabo de unos segundos se volvi a or el armonio. Tienen para una hora, me susurr al odo. Si quieres seguirme, hazlo, y si no, cllate. Y as, casi s n pensarlo, me encontr con Ftima recorriendo los largos pasillos de la zona prohib ida, contemplando imgenes y cuadros, abriendo y cerrando puertas, subiendo y baja ndo escaleras cuya existencia, hasta aquel momento, me haba sido totalmente desco nocida. Ftima iba respondiendo a todas las preguntas que yo, presa an de una gran excitacin, no acertaba a formular. Estos son los dormitorios de las monjas, deca. Has de saber que ni siquiera las criadas pueden entrar aqu. Aterrorizada, quise regre sar a mi cuarto, pero me dio ms miedo an no reconocer el camino o mostrar cobarda a nte la seguridad de mi amiga. Entramos en una amplia estancia repleta de libros y Ftima me alcanz un grueso volumen de grabados muy similares a los que adornaban las paredes de uno de los pasillos que acabbamos de abandonar. Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, Jos tentado por la mujer de Putifar, Rebeca dando de bebe r a Eliazar... Pero la biblioteca no pareca ser el fin de nuestra incursin. Seguim os avanzando ahora con pasos lentos por la cercana del oratorio hasta llegar a un a mplio cuarto provisto de diez camas, separadas entre s por nueve mamparas, y de u n enorme ropero sin puertas. sta es la habitacin de las novicias, segua explicando Fti ma. Y aqu est su ropa interior. Y apenas hubo pronunciado estas frases cuando, ante mi sorpresa, se haba encasquetado un gorro de popeln blanco e intentaba ceirse una enagua rayada con ms de tres bolsillos. El aspecto de Ftima era tan cmico que, por unos instantes, mi miedo se apag un tanto y me puse, a mi vez, a revolver el arma rio de las novicias y a hurgar ~46 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
en los bolsillos de los hbitos. Encontr misales, rosarios, un par de caramelos res ecos y un papel arrugado con algunas jaculatorias y buenos propsitos. Tambin, en u no de los refajos, hall un clavo oxidado. Lo hacen para mortificarse, dijo mi amiga . Algunas se los ponen en los zapatos y andan disimulando, como si tal cosa. Otra s se pinchan un poco de vez en cuando y nada ms. Luego, como viera que este descub rimiento me haba dejado sobrecogida, se acerc a mi odo y susurr: Pero hay otras que h acen cosas an ms extraas. Y, rompiendo a rer, me mostr el interior de un calzn en el q e, sin que yo pudiera explicrmelo, aparecan tres estampas cosidas en el forro y un a reproduccin de la fundadora de la comunidad. La sorpresa, unida al estado de in quietud en que me hallaba, hizo que mi boca prorrumpiera al fin en estrepitosas carcajadas que ms se asemejaban a autnticos espasmos nerviosos. Recoga unas toscas medias de hilo y la perfeccin de los zurcidos me provocaba risa. Comparaba el tam ao de los calzones con mis propias medidas y tena que llevarme la mano a la boca p ara contenerme. Lea alguno de los numerosos buenos propsitos y su candidez me resu ltaba desternillante. Contagiada por la seguridad de mi amiga quise incluso forz ar un cofrecito que prometa encerrar nuevas maravillas y que yaca en el fondo del armario semioculto por un hato de faldones. Pero Ftima me orden silencio. El roce de las gruesas cuentas de un rosario contra un hbito, un rumor que todas conocamos bien, me dej perpleja. Pronto, sin embargo, la inminencia de que alguien se acer caba hizo que mi cuerpo volviera a temblar como una hoja y que mis piernas, dota das de vida propia, empezaran a agitarse en todas direcciones posibles sin mover se apenas del lugar en el que me encontraba. Vamos a escondernos, dijo Ftima, pero, ante mi estupor, no eligi una mampara cualquiera del dormitorio o el interior de l armario, como mi imaginacin se disputaba nerviosamente, sino que, sin abandonar su expresin de extrema tranquilidad, se acurruc en una de las esquinas del cuarto y, con un gesto rapidsimo, me indic que me sentara a su lado. Muerta de pnico, obe dec a Ftima, quien se arrincon an ms contra la pared, y, ahogando los latidos de mi c orazn, me dispuse a afrontar el fin de los acontecimientos mientras mi mente pugn aba por encontrar algn pretexto para mi inexcusable presencia. A los pocos segund os se abri la puerta y entraron dos novicias. Venan conversando entre risas, pero una de ellas, al ver la luz prendida, se detuvo en seco. Pens que mi fin era prxim o y me cubr la cara con las manos. Pero las dos novicias se dirigieron cada una a su mesita de noche, sacaron un par de devocionarios del cajn, y, de nuevo entre risas, apagaron la luz y se perdieron por el pasillo. Cuando el chasquido del en tarimado de madera bajo sus desgastadas zapatillas se hizo imperceptible, Ftima y yo salimos a hurtadillas de la habitacin y repetimos el camino de vuelta que, es ta vez, se me antoj interminable. Subimos y bajamos las numerosas escaleras y pas amos, sin detenernos, por aquel pasillo repleto de ~47 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
imgenes y escenas bblicas que antes me haba llamado poderosamente la atencin, pero d el que ahora slo deseaba huir. Cuando por fin, jadeantes, llegamos a la zona perm itida, Ftima me indic con un gesto que no pronunciara palabra y, sigilosa, se inte rn en su dormitorio. Aquella noche no me fue posible conciliar el sueo. Por mi cab eza rondaban an las imgenes de la peligrosa aventura que acababa de vivir pero, so bre todo, un montn de preguntas a las que, por ms que me esforzaba, no poda hallar ninguna respuesta satisfactoria. Esper con impaciencia a que llegara el da y, con s te, la ocasin propicia de abordar a Ftima. Desayunamos, como cada maana, en mesas s eparadas, pero pude observar que Ftima escupa la leche con un gesto de repugnancia y se negaba a engullir el pan excesivamente seco y la mantequilla rancia. Pareca de malhumor y la indiferencia de sus vecinas de mesa me dio a entender que esta s reacciones deban de ser en ella bastante frecuentes y que, quiz, lo ms prudente s era dejarla en paz y esperar a que se calmara. Tuve que aguardar, pues, al recreo del medioda y seguirla discretamente en sus paseos solitarios por el jardn, esper ando una mirada de complicidad que no llegaba o alguna indicacin que me animara a conversar con tranquilidad. Ella andaba despacito, canturreando y recogiendo gu ijarros del suelo. De vez en cuando los lanzaba lejos de s y volva a repetir la op eracin. Simulaba no haber reparado en mi presencia, pero yo saba que tal posibilid ad era ms que improbable. Ahora yo acababa de cubrir con decisin los escasos pasos que nos separaban y Ftima, con una expresin de tedio slo comparable a la desgana c on la que atenda las clases de sor Juana, no tuvo ms remedio que rendirse a la evi dencia. Se sent fastidiada a la sombra de un algarrobo y me inquiri con la mirada. Yo me acerqu tmidamente: Hay algo que no entiendo, dije. Las novicias de ayer no nos vieron ni dijeron nada. Ftima se encogi de hombros y se puso a dibujar en la tierr a con una ramita. Pero estbamos all mismo y ni siquiera nos miraron. Sus ojos me tal adraron el rostro. Eres ms tonta de lo que pareces, dijo. Yo cre que t sabas. Y, desp e cerciorarse de que nadie poda escucharnos, prosigui: Estbamos all pero no estbamos. Y aunque a ti te pudiese parecer que estbamos, no estbamos. Muda de asombro me sent a mi vez junto al algarrobo. No me atreva a preguntar nada que pudiese interrumpi r el discurso de Ftima, pero tampoco me senta capaz de ocultar la admiracin que sus incomprensibles palabras me haban producido. Me mantuve en silencio pero no apar t mis ojos de los suyos. Ftima suspir con cansancio. No me mires con esa cara de sus to, dijo y, a continuacin, como quien repite una tabla recin aprendida, se puso a c anturrear: En todas partes del mundo hay escondites. Unos son muy buenos y otros no. Algunos fallan a veces y otros nunca. El de anoche es pequeo pero muy seguro. Por eso casi siempre voy al dormitorio de las novicias. Y, olvidndose de mi prese ncia, volvi a garabatear sobre la tierra hmeda. ~48 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Quise preguntar algo ms con relacin a lo ocurrido, pero tem que mi excesiva curiosi dad terminara con su paciencia y call. Mi inquietud, sin embargo, me obligara pron to a romper el silencio. Ftima, dije al fin, pero all no haba paredes ni nada. Ella su pir de nuevo. Veo, volvi a decir en idntico tono, que todava no has comprendido. Te re ito que no estbamos all, lo entiendes ahora? Asent confusa con la cabeza. En este cole gio, sigui ms animada mi amiga, hay cuatro, cinco o quiz ms, pero yo no los conozco to dos. En casa de mis padres, cuando era pequea, descubr uno enorme. Luego ampliaron la habitacin y no lo he podido encontrar nunca ms. Mi vecina de mesa apareci en aqu el momento devorando un pltano y Ftima enmudeci. Despus, al tiempo que se incorporab a, me susurr al odo: Cerca de aqu, en este mismo jardn, hay uno muy antiguo. El otro da me encontr all con tu hermana Elba. De la mano de Ftima aprend a conocer los cuatro escondites del colegio. Tres, cont ando el de la habitacin de las novicias, estaban situados en el interior del edif icio y dos de ellos eran de parecida estructura. El tercero, en cambio, no ocupa ba uno de los ngulos de la habitacin como los otros, sino que se hallaba en la cap illa, exactamente a la altura de la baldosa nmero diecisiete contando a partir de l plpito. Como la bsqueda resultaba un poco complicada, Ftima haba marcado desde haca tiempo la baldosa en cuestin con una cruz, pero, as y todo, el escondite era muy poco utilizado por la angostura de sus dimensiones. El cuarto se encontraba en e l jardn. Era amplio y agradable y, durante un tiempo, acudamos all regularmente par a conversar de nuestras cosas y observar sin ser vistas. Elba sola unirse a nuest ros juegos con un brillo especial en la mirada y una emocin incontenible al compr obar cmo yo, de pronto, haba empezado a considerarla seriamente. Tambin Ftima tratab a a mi hermana con mucho respeto y, en nuestras incursiones nocturnas, dejbamos q ue fuera Elba quien nos precediera. Su compaa nos result de gran utilidad. Elba des cubri por s sola un escondite ms situado en el hueco de la escalera que a Ftima no l e pareci del todo desconocido pero que, segn confes, haba olvidado inexplicablemente . Este ltimo hallazgo, sin duda el mejor del colegio, nos depar no pocas diversion es y a su utilizacin casi constante se debi el hecho de que una de las criadas se despidiera indignada (en el hueco de la escalera, deca, habitaba un brujo empeado en levantarle las faldas) y que la pobre hermana cocinera, acostumbrada a pasar junto a la escalera para servir a la comunidad, cambiara un buen da prudentemente de itinerario. Pero la facilidad con que Elba se mova en aquellos mundos sin lmit es superaba, en mucho, a la de la propia Ftima. Ms de una vez, mientras mi amiga y yo hojebamos los gruesos volmenes de la biblioteca, detenindonos ante la imagen de Sansn o pasando vidamente los grabados referentes a las plagas de Egipto, Elba, a ~49 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
la que acabbamos de ver jugando en el jardn, apareca de repente con la expresin ineq uvoca del pecadillo recin cometido. No se molestaba en aclarar cmo haba logrado alca nzarnos con tanta rapidez y, si alguna de nosotras insista en averiguarlo, se mos traba perpleja ante nuestras preguntas. Se dira que mi hermana haba logrado descub rir algunos escondites ms dentro de los ya conocidos o que, por misteriosos condu ctos cuya comprensin se nos escapaba, saba cmo desplazarse sin ser vista por la may ora de las dependencias del internado. Un da Elba nos habl de caminos chiquitos, pero ni Ftima ni yo pudimos sacar gran cosa en claro de sus voluntariosas explicacion es infantiles. Y as, sin que yo me preguntara ya ms por la extraa inmunidad que par eca protegernos en ciertas zonas del colegio, transcurri aquel inolvidable inviern o y llegaron de nuevo las vacaciones. Ftima march con sus padres a un pueblo de mo ntaa, y Elba y yo fuimos conducidas como cada verano a la playa. Mis padres haban llegado a un acuerdo en su situacin personal, pero a m, durante aquel verano, slo m e interesaba la compaa de Elba, a la que, da a da, me senta ms apegada. Al principio F ima me escriba cada semana y yo no dejaba de informarle de las habilidades de mi hermana. No s cmo lo hace, le escrib en una ocasin, pero el reloj de la escalera se de iene cuando ella lo mira fijamente. Sin embargo, las cartas de Ftima, cada vez ms e spaciadas, se convirtieron pronto en postales y un da, en fin, dejaron de llegar. No saba a qu atribuir el silencio de mi amiga pero me consol pensando en la cantid ad de novedades que podra contarle al empezar el prximo curso, y, olvidada de todo lo que no fuera Elba, me dediqu a anotar cuidadosamente en mi diario cuanto deca, haca o balbuceaba en sueos. Sin embargo, cuando las vacaciones tocaban a su fin, volvimos a or cuchicheos en la biblioteca, frases a media voz y lloros lastimeros . Escuchamos detrs de la puerta y nos fuimos enterando de que el prximo invierno E lba no ira conmigo al internado. Mi propia madre intent explicrmelo el da en que cum pl doce aos: Elba, me dijo, necesita estudiar en un colegio especial junto a nias como ella. De nada sirvieron mis protestas ni mi defensa vehemente de sus cualidades. Todo haba sido programado desde haca tiempo, a nuestras espaldas, mientras Elba, Ftima y yo jugbamos felices en el internado. Insist a cada momento sobre su grave e rror pero de nada sirvieron las revelaciones con que, aun a costa de romper un s ecreto, intentaba aturdirles para salvar la suerte de Elba. Mi padre me ordenaba callar antes de que lograse hilvanar una frase y luego, hacindose cargo de mi su frimiento, intentaba, a su vez, que yo comprendiera razones que me parecan incomp rensibles. Tu hermana, sola decirme, no es una nia normal. Tiene siete aos y apenas ha bla. En ese colegio intentarn detener su retraso. Llor, supliqu, patale, hasta que te rmin entendiendo que mis posibilidades de xito en aquel mundo de adultos regido po r la inmediatez eran prcticamente nulas. Ped ayuda varias veces a Ftima pero no obt uve respuesta. Slo al final, pocas semanas antes de volver al internado, ~50 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos recib una postal: Perdona por no haberte escrito antes pero estoy muy ocupada. Pro nto empieza otra vez el colegio. Qu rabia! Besos. Ftima. El puesto que me haban asignado en el curso que ahora empezaba era mejor que el d el ao anterior. Esta vez tena derecho a la mitad exacta del pupitre y mi compaera d e clase era una nueva de aspecto mucho ms agradable que mi antigua vecina. Pregun t varias veces por Ftima, pero mi amiga no haba llegado an. Me senta triste y echaba mucho en falta la compaa de la pequea Elba cuando, sin nadie con quien compartir mi s juegos, rondaba sola por los pasillos de la clausura o me acurrucaba, durante los recreos, en el escondite del jardn. En la capilla haban realizado a lo largo d el verano algunas reformas y ya no supe localizar el lugar exacto en el que ante s se hallara la baldosa nmero diecisiete, pero tampoco me sent disgustada. En real idad, los juegos que el ao anterior tanto me fascinaran perdan ahora, sin la compaa de mi amiga y de Elba, la mayor parte de su inters. Una maana, cuando dominada por el aburrimiento estaba a punto de abandonar mi refugio y unirme a los juegos de las dems compaeras, observ cmo muchas de ellas corran hacia un coche negro que acaba ba de detenerse ante la puerta. Comprend que se trataba de Ftima pero no me mov, es perando con emocin a que fuera ella la primera en descubrirme. Algunas nias haban f ormado un corro en torno al auto y, aunque me era difcil observar sin abandonar p or completo mi posicin, pude or con toda nitidez la inconfundible voz de mi amiga y sus sonoras carcajadas. Luego, cuando el corro se convirti en un grupo que avan zaba hacia m, la mir con mayor detenimiento. Haba crecido y sus cabellos, recogidos en la nuca, le conferan un cierto aspecto de gravedad que en nada recordaba a la estudiante desaliada de unos pocos meses atrs. Llevaba unos zapatos oscuros con u na punta de tacn y colgado al hombro, en lugar de cartera, un bolso de cuero negr o. Pasaron junto al escondite, y yo hice un gesto con la mano que Ftima pareci no detectar. Entonces esper el momento de mayor confusin, sal del refugio y me abalanc sobre mi amiga. Ella me salud con cortesa, sin dejar de escuchar los cumplidos de cuantas la rodeaban, sin una frase especial o un brillo en los ojos que me hubie ra bastado para reconocer una preferencia. Poco despus, en las semanas que siguie ron a nuestro reencuentro, terminara comprendiendo que a Ftima no le interesaban y a unos juegos que ella, sin duda, consideraba ahora infantiles, y que mi propio aspecto, an muy aniado, converta mi presencia en algo molesto y detestable. Tampoco mis explicaciones acerca de las habilidades de Elba y su trgico confinamiento en una institucin lograron despertar su curiosidad. Me escuchaba siempre con desgan a, fingiendo atender a todo lo que yo le estaba contando para, acto seguido, hab larme ~51 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de sus ltimas vacaciones, mostrarme fotos de su grupo de amigos o despotricar con tra su actual reclusin en aquel colegio, lejos de la civilizacin y del mundo. Se h izo amigas entre alumnas de su edad que estudiaban cursos superiores y, ante la sorpresa de sus antiguas compaeras, se dedic a trabajar con ahnco. Ftima, la gran Fti ma que todas y yo con mayor razn admirbamos, haba dejado de pertenecerme. Pero yo no poda conformarme. Los ojos de Elba, la expresin de angustia con que se despidi de m el da en que nos separamos, me perseguan a donde quiera que fuese. Por las noches crea or su voz y, en sueos, se me apareca constantemente con el brazo extendido, com o si, a su manera, me solicitase una ayuda urgente que yo, desde el internado y sin la compaa de Ftima, me vea en la imposibilidad de conceder. En los recreos, ms so la que nunca, cuando me refugiaba en el escondite del jardn, volva a escuchar su v oz. Aydame!, me deca y sus palabras, cada vez ms apremiantes, se iban convirtiendo en una horrible pesadilla de la que ni siquiera despierta poda liberarme. A veces le suplicaba paciencia, otras, las ms frecuentes, le rogaba que me dejase en paz. P areca como si Elba no reposara nunca, como si se mantuviera siempre al acecho, co mo si temiera caer en el olvido. Hice nuevas amigas y, en parte por el fro reinan te, pero sobre todo porque intentaba apartar el recuerdo de Elba y de nuestras i ncursiones en los escondites, dej paulatinamente de frecuentar aquellos refugios que ahora se me revelaban desprovistos de inters y de cuya existencia, por alguna oscura razn, me avergonzaba. Mis padres fueron a visitarme algunos domingos y, e n esas ocasiones, sola unirse a nosotros mi compaera de clase, con la que, a medid a que transcurra el curso, me senta ms identificada. Pasebamos por el pueblo, comamos en el muelle y hacamos excursiones en barca. Pero la voz de Elba no conoca la pie dad ni el descanso. Se haca or en los momentos ms inoportunos: cuando, con el baln a lzado, estaba segura de encestar, cuando era yo precisamente la encargada de rea lizar la lectura que acompaaba al almuerzo, cuando intentaba ordenar mis ideas pa ra responder con acierto a un examen. Siempre Elba, con su expresin de angustia y su brazo extendido, con una mirada cada vez ms exigente, sonrindome a veces, gimo teando otras, tomando nota de todos y cada uno de mis pensamientos. Hasta que su mismo recuerdo se me hizo odioso. Basta!, termin gritando un da. Vete de una vez para siempre. Y progresivamente su voz fue debilitndose, hacindose cada vez ms lejana, f undindose con otros sonidos y, por fin, desapareciendo por completo. Fueron unos meses felices, colmados de proyectos para las prximas vacaciones. Mi compaera y su familia pasaran el verano en un viejo casern junto a la playa, a escasos kilmetros de la casa que mis padres posean en la misma localidad. Formaban un grupo numero so del que yo, desde ahora, me converta en miembro. Planeamos excursiones y espec ulamos con toda la gama de posibilidades que mi aparicin poda provocar en su primo Damin, de cuya fotografa haba ~52 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos logrado apropiarme en secreto y a quien iban encaminadas, desde haca cierto tiemp o, todas mis ensoaciones. Pero con el verano llegara tambin la inevitable Elba. Mis padres fueron a recogerla a la ciudad y regresaron a la playa dando muestras de una gran satisfaccin. Elba haba efectuado ciertos progresos, decan, y, con un cont ento que me pareci desmesurado, me mostraron el cuaderno de ejercicios de mi herm ana en el que slo acert a ver algunas letras mal trazadas y unos esbozos de cuadri lteros y circunferencias. En el momento de su llegada, cuando divis mi rostro pega do al cristal de una de las ventanas, los ojos de Elba brillaron de satisfaccin y , tendiendo hacia m su bracito aquel brazo que haba llegado a detestar, pronunci mi n ombre con una claridad en ella desconocida. Luego, al reunimos en el saln, la not ya distrada y ausente. No buscaba mi mirada ni pareca dispuesta a prodigarme aquel las pruebas de afecto a las que, en otros tiempos, haba sido tan aficionada. Reco rra la casa con los ojos exageradamente abiertos y acariciaba el tapizado de los sillones como alguien que regresa a su ciudad natal despus de un largo y agitado viaje. La sensacin de que haba perdido a una hermana me asalt de repente pero, ante mi propio asombro, no sent pesar alguno. Faltaban an algunos minutos para que las bicicletas de mis amigos hicieran su aparicin en el jardn. Me apresur a vestirme c on un traje nuevo y me apost en la verja. Ojal no la vean, pens. Pasaron algunos das. Elba, desde su mundo, pareca intuir que su presencia me resultaba incmoda. No quis o volver a la playa aquel lugar donde, un par de aos antes, yo misma le haba enseado a nadar, y sus frecuentes torpezas a la hora de las comidas determinaron que en lo sucesivo tomase sus alimentos en la cocina. Tampoco este ao iba a compartir el dormitorio conmigo. Un llanto accidental me sirvi de excusa para exigir un trasl ado. Apenas la vea, pero sus ojos, cada vez ms penetrantes, me acompaaban siempre e n mis salidas desde las ventanas de su cuarto. Una maana la niera apareci en la pla ya a una hora inhabitual. Me asi bruscamente del brazo y, con frases entrecortada s, vino a decirme que deba ir corriendo a casa. Bajo el toldo de los baos se haba f ormado un grupo que me miraba con curiosidad. Elba, se trata de Elba, o. Por el cam ino fui informada a medias de lo ocurrido. Mi hermana haba perdido el equilibrio en la terraza. Se salvara? La niera esquiv la pregunta. No quise ver el cuerpo ni mi s padres me obligaron a ello. Pero, por las conversaciones que fui oyendo a lo l argo de la tarde, me enter de que la sangre corra a borbotones y de que fue mi pad re quien primero acudi en su ayuda y cerr para siempre sus ojos. Los das inmediatos fueron prdigos en acontecimientos. La casa se llen de gente y de llantos. Algunas mujeres se apoyaban en mi hombro y lloraban, otras me ~53 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos acariciaban compungidas. Discutieron acerca de las medidas y caractersticas de la caja. No llevara cristal, o decir a mi madre, su carita haba quedado destrozada. P ero el color sera blanco, como las flores y el sudario en el que haba sido envuelt a. En la iglesia se agolpaba la gente desde primeras horas de la maana. Cuando mi s padres y yo bajamos del coche negro todos se retiraron con respeto. Avanzamos por el pasillo central cogidos del brazo y nos arrodillamos en el primer banco, muy cerca del lugar donde cuatro cirios custodiaban el fretro blanco de pequeas di mensiones. El sacerdote habl con mucho cario de mi hermana y del dolor de los fami liares que dejaba en el mundo. Cuando pronunci mi nombre sent un estremecimiento y mir con el rabillo del ojo a los bancos traseros. Todos parecan pendientes de mi persona. Se rez un padrenuestro y por mis ojos desfilaron toda suerte de imgenes. Ftima, Elba, Eliazar, mi obesa compaera de pupitre, Rebeca, la palabra escondite... No oa ya rezos sino un extrao zumbido. Mi madre me dio aire con las tapas de un mi sal. Me haba desmayado. Salimos de nuevo por el pasillo central y, por indicacin d e mi padre, nos detuvimos junto a la puerta. Siguieron las frases de condolencia y los apretones de mano. Me senta observada. Pasaron una a una todas las familia s del pueblo. Pas Damin con los ojos enrojecidos y me bes en la mejilla. Era el 7 d e agosto de un verano especialmente caluroso. En esta fecha tengo escritas en mi diario las palabras que siguen: Damin me ha besado por primera vez. Y, ms abajo, en tinta roja y gruesas maysculas: HOY ES EL DA MS FELIZ DE MI VIDA. ~54 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El provocador de imgenes
Aunque suelo presumir de una memoria excelente y algunos hechos de mi vida as lo atestiguan no confo en mi secretaria y slo uso la agenda en contadas ocasiones, hay ciertos datos que escapan ahora a mis intentos de ordenacin y emergen del pasado envueltos en una nube de sombras y murmullos. No consigo recordar, por ejemplo, la primera vez que me cruc por los pasillos con mi amigo Jos Eduardo E. ni, tan si quiera, si este encuentro ocasional tuvo lugar algn da. Pero lo cierto es que su v oz, extraamente parecida a la de un famoso doblador de entonces, me produjo, aque lla maana, una incmoda sensacin de familiaridad. Estbamos en septiembre y llevbamos y a varias horas aguardando turno frente a la ventanilla del Negociado de la Facul tad. Era un da lluvioso y tristn. Los paraguas se amontonaban en un ngulo del vestbu lo, chorreantes, rezumando una humedad molesta sobre el serrn agrupado en pequeos montculos. Los maquillajes de las chicas parecan ms llamativos que de costumbre y a lgo semejante deba de ocurrir con sus vestidos, an veraniegos y vaporosos, ahora l amentablemente empapados y salpicados por motitas de barro. La espera haba termin ado con mi paciencia y me senta malhumorado. Una estudiante de rostro bonachn y ca rnes generosas clav su finsimo tacn de aguja en el dedo gordo de mi pie. No me dio tiempo a reaccionar. Las varillas de un paraguas sin cierre pugnaban por hundrsem e en el costado. Tom conciencia de la proximidad de la ventanilla y casi me preci pit sobre la nica persona que me separaba de mi objetivo. Entonces o su voz. Jos Edua rdo Expedito dijo. La funcionara haba dejado de teclear. Expsito? No repiti la voz. to. Y luego, en el tono clido y condescendiente de quien se halla habituado al mis mo, invariable equvoco: No es apellido sino nombre. San Expedito glorioso, 14 de a bril, patrn de las urgencias. Me fij en su cogote y vi que usaba gomina. El cuello de la camisa apareca ligeramente chamuscado, pero el tejido era de cierta calida d, el colorido aceptable y la combinacin con un jersey de lana cruda, discreta. M is ojos se hallaban tan cerca de su espalda que pude observar, con toda nitidez, una lnea de puntos discordante. ~55 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Es un jersey hecho a mano, pens, una madre, una abuela quiz. Los empujones haban re mitido un tanto y logr separarme unos centmetros: la textura, desde aquella distan cia, pareca perfecta. Es un jersey hecho a mano, insist, aunque, cosa curiosa, se dira que pretende imitar a los confeccionados en serie. Es decir, lo pretende des caradamente. La empleada mascull una cifra con voz mecnica y por un momento el pun to de espiga color crudo, la nuca engominada y el cuello rado se entregaron a una curiosa danza arrtmica. Busc en un bolsillo y luego en otro. Se agach un par de ve ces y hurg en una bolsa deportiva. De pronto, y sin que mediara transicin alguna, se relaj por completo. Sac del interior de su camisa un sobre arrugado, se hizo re petir el importe de la matrcula y, con una lentitud que me pareci afectada, orden s obre el mostrador unos cuantos billetes y algunas monedas. No s si mi obligada pr oximidad le haba molestado o si se trat en efecto de un accidente, el caso es que, al voltearse, la colilla de su cigarrillo perfor mi impecable gabardina. Perdn, dij o. Pero sus ojos negros y brillantes no mostraron congoja alguna. Tampoco puedo precisar, sin riesgo a equivocarme, quin se acerc a quin por primera vez; si nuestr o encuentro definitivo tuvo lugar en el interior de la facultad, en sus jardines o en cualquiera de las tabernuchas que en aquella poca sola frecuentar. Ni siquie ra me atrevera a afirmar que ciertos encendedores, bufandas o relojes de pulsera con los que yo acostumbraba a juguetear mientras conversbamos y que, dada mi desi dia, a menudo extraviaba, fueran los mismos que pocos das despus aparecan en los bo lsillos, cuello o mueca de J. Eduardo con alguna pequea, ligera, casi imperceptibl e variante. Todo esto sucedi hace bastantes aos y lo nico que me siento capaz de as egurar es que nuestra amistad fue el producto de una convivencia larga, un proce so lento jalonado de los ms inverosmiles encuentros en distintos lugares de Europa , una historia de fidelidades y devociones un tanto incomprensible o sorprendent e para los dems compaeros de aulas y pasillos. Porque l, J. Eduardo E., era un estu diante becado de ternos deslucidos y zapatos ajados, y yo, H.J.K., el reverso de la medalla. Tena el futuro resuelto de antemano y mis largas jornadas en la facu ltad transcurran ociosas en las mesas del bar, discutiendo con unos y otros, plan eando fines de semana en la montaa o intentando conseguir una cita pdica con la ms agraciada de las escasas estudiantes. Nuestras diferencias econmicas y, por lo ta nto, la distinta actitud a la hora de enfocar el ao acadmico le hicieron mostrarse cauto durante varios cursos. Me dejaba hablar largo y tendido, invitarle a fies tas y almuerzos (en los que sola, si el nmero de invitados era elevado, mantenerse al margen con una beatfica sonrisa en los labios), y contarle, con la presuncin d e un joven de mis caractersticas, mis exiguos escarceos amorosos o mis adolescent es luchas generacionales. ~56 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Tan grandes eran sus aparentes dotes de auditor y tan parcas sus intervenciones personales alguna que otra interrogacin aislada, un Cmo o un Por qu soltados en el m omento ms inesperado que, poco a poco, fue ganndome una incmoda sospecha: Jos Eduardo E. no slo me tena sometido a una tenaz observacin sino que, adems, diriga por entero mis confesiones. Este hallazgo, lejos de impulsarme a rehuir su compaa, aument mi inters por aquel comedido compaero de aulas. Me somet gustoso a sus interrogatorios sus supuestos silencios, como haba comprobado ya, no eran ms que hbiles interrogato rios y me ofrec a acompaarle a clases, conferencias o seminarios. Me admir la pasin q ue mostraba mi amigo por los ms tediosos temas jurdicos, pero sobre todo su tenaci dad en interrumpir las clases, alzar el brazo y defender tesis con las que, me c onstaba, estaba en profundo desacuerdo. A veces dotaba a sus intervenciones de u n rebuscado acento anglosajn, otras se finga tartaja o ceceoso; una maana, en fin, simul un desmayo que a casi todos convenci. Aunque nunca me habl de la razn por la q ue se tomaba tantas molestias me pareci comprender, ahora que empezaba a conocerl e ntimamente, que su desmedida curiosidad por las reacciones de sus semejantes le conduca a someterlos a las ms diversas pruebas y trabajos. Fue ms o menos por esas fechas cuando, emocionado, me mostr su llamamiento a filas (la ocasin, me dijo, d e experimentar en un mundo ajeno) y cuando, tambin, intent persuadirme de su profu ndo amor hacia dos hermanas gemelas a las que, con su obstinado acoso y frecuent es insidias, logr seducir y por consiguiente enemistar. El da en que una de ellas canaliz sus celosas y rivalidades en un sonoro bofetn propinado en la mejilla de la otra (por un momento el reflejo en el espejo qued distorsionado), Eduardo contem pl la escena con una mueca de placer, cerr los ojos como para fijar la imagen en s u retina, ejecut un arabesque al estilo de las grandes figuras y abandon jubiloso el local. No es necesario aadir que, desde aquel da, las mellizas debieron conside rarse definitivamente rechazadas. Pero sus deseos de experimentacin no se mantuvi eron siempre en el mismo grado ni tuvieron por objeto exclusivo las reacciones d el gnero humano. Recuerdo ciertas pocas en que su curiosidad ilimitada se centraba en ahondar en un saber concreto o en dominar todo lo relacionado con una materi a determinada. Logr as convertirse en una eminencia en el conocimiento de snscrito y poseer, casi al mismo tiempo y de forma harto misteriosa, los secretos y artil ugios de la ms exquisita cocina francesa. Esta ciencia que rememoro an con terror co nseguira transformar a Eduardo en uno de los seres ms irascibles que haya conocido jams. Discuta las dimensiones de las mesas, la altura de los asientos, el diseo de las copas o la profundidad de los platos con el mismo ardor con que se permiti r echazar en cierta oportunidad un correcto mantel a cuadros sin razn aparente. Tod o, segn l, se hallaba en estrecha relacin con el men seleccionado y no era infrecuen te verle ~57 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos incorporarse a mitad del almuerzo, exigir el inmediato cambio de la cubertera o p onerse a trajinar con las lmparas del local a fin de conseguir una iluminacin adec uada. En algunos establecimientos era idolatrado; en la mayora temido como a la p este. Mostraba una preferencia morbosa por restaurantes de cierto renombre y en das de admirable discrecin se haba contentado con anotar en una libretita algunas d e las irregularidades halladas, aunque, para mi desgracia, no fuera ste su compor tamiento habitual. Una canallesca expresin de malignidad infantil sola acompaar sus protestas y un peculiar carraspeo, entre el sarcasmo y la tos, las remataba. Int il resultara aclarar que todos mis esfuerzos por hacerle entrar en razn estuvieron condenados al fracaso o que, tal vez, fortalecieron an ms su incontenible necesid ad de explicar a los matres cmo deban presentar sus especialidades, a los cocineros cmo sazonarlas y a los comensales cmo ingerirlas. Una noche fuimos expulsados de Maxim's. En la puerta evit su mirada, pero no me fue posible desor su carraspeo. P areca feliz. Durante sus arrebatos gastronmicos me asaltaba siempre la misma duda: no saba precisar si lo que pretenda Eduardo era defender sus innegables conocimie ntos culinarios o si se trataba, una vez ms, de poner a prueba a matres, camareros , porteros, cerilleras y pinches. O quizs y los aos me daran la razn el asunto resulta ba un tanto ms complejo. Terminamos con distinta fortuna los estudios, nuestras v idas se encaminaron hacia objetivos opuestos, pero no dejamos de cartearnos y ma ntenernos recprocamente informados. Pude constatar entonces que Eduardo, a pesar de hallarse sumido en otra de sus ms duraderas pasiones la comprobacin de las tesis de J.H. Fabre sobre la fecundacin de los escorpiones , no desperdici ocasin de prov ocar, en sus ratos de ocio, lo que haba dado en llamar imgenes. Su primera carta, fe chada en Bolonia al igual que las siguientes, era escueta: hablaba de su doctora do en leyes e inclua alguna mencin aislada al deficiente grado de preparacin de la mayora de sus compaeros de estudios. La segunda, mucho ms imaginativa, describa con todo lujo de detalles las ceremonias nupciales del Scorpio Europoeus y su reaccin inesperada ante la presencia de una mantis religiosa que, a modo de factor disc ordante, haba introducido una noche en el terrarium. La tercera se centraba en un a fabulosa morena de busto altivo, cejas pobladas y funmbula de oficio con quien, me aseguraba, iba a contraer matrimonio en breve. Al cabo de cierto tiempo reci b la cuarta: la volatinera yaca en un hospital de Ischia aquejada de una misterios a picadura venenosa, Eduardo haba conseguido un puesto de profesor en el este de Francia y su terrarium, de tres por tres de superficie y metro y medio de altura , me era ofrecido desinteresadamente en atencin a nuestra probada amistad. Al fin al, en la postdata y como si el tema le resultara ajeno, me ~58 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos aada su opinin acerca de unos cortometrajes de ciertos vanguardistas romanos. La pa labra imgenes apareca en el centro de una nubecilla de trazo infantil. Meses ms tarde coincid con Eduardo en Pars, como tantas veces deba ocurrimos a lo largo de nuestr as vidas y, como siempre, por una mezcla de azar y voluntad de encuentro. Conver samos, paseamos, discutimos. l me mostr sus ltimos poemas y yo le pagu la cuenta del hotel. En esa poca, lejos ya de anteriores arrebatos, su comportamiento fue en e xtremo corts y considerado. Una noche nos despedimos en la Gare de l'Est. El agua rdaba un tren con destino a Estrasburgo y yo intentaba matar el tiempo hasta la salida del talgo que deba conducirme de regreso a Barcelona. En el buffet, mientr as devorbamos un par de bocadillos, una mujer menudita de mirada transparente pid i permiso para acomodarse en nuestra mesa. Como siempre en situaciones similares, Eduardo se apresur a preguntarle nombre, apellido, profesin, deseos y expectativa s ante la vida. Ped una choppe y me evad respetuosamente de la obligacin de convers ar. Aquella mujer que deca llamarse Ulla Goldberg, contar treinta y tres aos de ed ad y viajar a Alsacia par plaisir no me interesaba en absoluto. Su duro acento s ueco me resultaba grotesco y sus enfermizos cabellos plidos, cortados al estilo d e cualquier institutriz de pesadilla, me parecieron de una total falta de respet o a las posibles ideas estticas del prjimo. Repar en los enormes zapatones que ahor a mova nerviosa y mi mirada cambi al instante de direccin. Sin embargo Ulla Goldber g, la poco atractiva Ulla Goldberg, iba a resultar de una importancia capital en el futuro de Jos Eduardo. Les dej a la entrada del andn (la sueca Ulla haba insisti do en transportar ella sola el equipaje de mi amigo) y me decid a abandonar la es tacin, montar en un taxi y esperar la salida de mi ferrocarril en Austerlitz. Dur ante mucho tiempo dej de recibir noticias de Eduardo e interpret su silencio como alguna nueva fascinacin cientfica. Cierta vez me haba hablado de lo apasionantes qu e le parecan los artrpodos en general, pero, sobre todo, de la complejidad maravil losa de los epiginios o conjunto de rganos genitales externos de las hembras de l as araas. Era posible, tambin, que hubiera sucumbido a las delicias de la cerveza alsaciana o se empeara en discutir a diario con los mesoneros del canal acerca de la forma ms ortodoxa de elaborar una choucroute o hervir una salchicha. No se me ocultaba, en fin, la eventualidad de un inters desmedido por averiguar las autnti cas causas de ese curioso rubor permanente y moteado que adorna las mejillas de los estrasburgueses y les hace tan similares a su plato regional. Pero la realid ad, la verdadera razn de su mutismo, super todas mis previsiones. Ulla, la inspida seorita Goldberg, se haba convertido en la fiel y servicial compaera de Eduardo. Oc upaban una bonita casa a orillas del Ill, llevaban una vida recogida y slo salan, en contadas ocasiones, para pasear, ir al cine o asistir a las clases que, cada vez con mayor desgana, imparta mi amigo en la Facult Internationale de Droit Compa r. No se poda afirmar, en honor a la verdad, que Eduardo se mostrase feliz y colma do, sino ~59 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
ms bien todo lo contrario: pareca sujeto a una agitacin constante o a una necesidad , casi patolgica, de no separarse ni un momento de su compaera. Tuve oportunidad d e visitarles camino de Alemania y, a estas informaciones proporcionadas por un a migo comn, deb aadir alguna precisin ms acerca del estado fsico de Ulla. Se la vea del ada, ojerosa y plida. Si no fuera porque la impresin que me haba causado en nuestro primer encuentro no admita apostilla alguna, aadira que, incluso, visiblemente des mejorada. Me obligaron a alojarme en su casa y no se molestaron en evitarme el s uplicio de sus constantes discusiones. Pude enterarme as de que, despus de un prol ongado noviazgo en el que Eduardo combin con precisin matemtica la ms fogosa pasin co n el ms terrorfico desprecio, la sueca haba pasado a compartir su lecho de forma co tidiana. No se saba a buen seguro y yo, como invitado, me senta altamente incmodo si aquel proyecto de mujer era su esposa, su madre, su gobernanta o quiz tan slo su c ocinera, pero lo cierto es que las humillaciones que le infliga en pblico me hacan sospechar las que deba de depararle en privado. Esta situacin, insostenible a los ojos de un extrao, pareca fascinar a Eduardo. Se dira que, por fin, despus de largos aos de bsqueda, haba encontrado el cobaya perfecto en ese ser esculido que se prest aba sin pestaear a cualquiera de sus caprichos. Sus relaciones, su misma presenci a bicfala, me empezaban a fastidiar considerablemente. Quizs hubiera debido abando nar desde el primer momento la acogedora casa riberea y mudarme a un annimo hotel donde reposar tranquilo, pero mi tradicional incapacidad de tomar resoluciones rp idas me hizo postergar lo que, poco tiempo despus, se revelara inevitable. La tard e, al fin, en que Eduardo me confes sus ltimas ocupaciones, comprend de pronto la e xtraa serie de gritos, aullidos y ruidos mecnicos que a menudo interrumpan mi sueo y que, hasta entonces, no me haba logrado explicar. Porque las noches en la bonita casa estrasburguesa haban sido, si cabe, todava ms desapacibles que los das. Ahora, cuando Eduardo me mostraba entusiasmado la extensa y al parecer completsima colecc in de revistas y libros que l denominaba la adorable biblioteca sadopornogrfica, ente nd adems la inhumana palidez de Ulla y la preocupante agitacin que pareca dominar el cuerpo de mi amigo a cualquier hora del da. Al montn de publicaciones sobre el te ma sigui una exhibicin de los ms diversos aparatos, mquinas y herramientas que Eduar do insisti en mostrarme con un particular arrobo y un brillo burln en la mirada. L a presencia de una tuerca enorme ornada de cuchillos y provista de un regulador de temperaturas me dej suspenso. Sin embargo, no deba de tratarse de lo mejor, por que Eduardo no le prest excesiva atencin y, casi enseguida, arrancndome el artefact o de las manos, pretendi que le acompaara al desvn y conociera sus ltimos ingenios. Fing una cita urgente y desaparec por la puerta del jardn. Los nuevos pasatiempos d e mi amigo me parecieron indignos y juzgu intil mantener una ~60 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos conversacin sobre el tema. Aquella noche me refugi en un hotel de paso y dud durant e un buen rato en contratar los servicios de una prostituta o perderme tras los vapores del schnapps en cualquiera de las numerosas cantinas. Hice lo primero, p ero no me priv de lo ltimo. Cuando deba de hallarme a la altura de la sptima copa, o quiz de muchsimas ms recuerdo una violenta discusin al final de la velada sobre el p articular, un grueso alsaciano, empeado en hacerme invitar de forma continuada a l a concurrencia, me palme la espalda con aire confidencial. On vous attend la porte, dijo. Alc los ojos con esfuerzo y distingu una tambaleante silueta blonda que, da da la pesadez de mi estado, tom al instante por la chica flacucha y pintarrajeada que haba abandonado en el hotel. Viens ici!, dije con una voz que, incluso a m mism o, me pareci excesivamente ebria. La mujer avanz con pasos lentos y se acod en la b arra del bar. Llevaba una maleta que de inmediato reconoc como propia. Intent conc entrar mi atencin en aquel rostro que ahora se me presentaba como las partes disp ersas de un rompecabezas, pero tard an algunos minutos en identificarlo. Ulla, el perro apaleado y humillado, la mujer cuya sola presencia me haca sentir nuseas, se haba desplazado hasta la ms baja cantina de La petite France (cmo pudo averiguar qu e yo estaba all?) para devolverme mi equipaje. Me incorpor penosamente y me acerqu hasta ella. Una masa griscea con fragancias de schnapps se desparram por su enferm iza cabellera. Al da siguiente, cuando vctima de una fuerte resaca me despert en el hotel, record la poco airosa ancdota y re de buena gana. Sin embargo, la sombra de Ulla no dej de atormentarme durante algunas semanas. La recordaba constantemente en su ltima posicin, acodada en la barra de la taberna, mirndome con aquellos ojos traslcidos que ni siquiera cambiaron de expresin cuando yo ignoro si en un estado realmente inconsciente derram mis excesos alcohlicos sobre su irritante flequillo. La recordaba, y algo en ella que no poda precisar me haca verla como un ser inhuma no fuera de toda posible lgica. Cul poda ser el origen de mi indominable repulsin? Re corr mentalmente su cuerpo insignificante, su piel mortecina, aquellos labios vis cosos, su mirada. Un cierto aroma? Una manera peculiar de sentarse y cruzar las pi ernas? Su calzado, quizs? O tan slo su admirable insistencia en combinar lo a todas luces incombinable? Zapatos beige, jersey rosado, falda celeste... Me acord de re pente del intrpido Jonathan Harker y su llegada al misterioso castillo transilvan o. Le envidi. El conde, por lo menos, era un sabio fascinante. Excelente conversa dor y hombre de educacin exquisita, sola narrar junto al fuego toda suerte de hist orias, batallas o guerras, sucedidas varios siglos atrs, con la maestra y el color ido de quien ha tenido el milagroso privilegio de presenciar los hechos. Sin emb argo, aquellos dientecillos menudos y afilados que asomaban de pronto; la excesi va proximidad de su boca al dar con toda cortesa las buenas noches; la turbadora fetidez que acompaaba su aliento... Harker poda formularse muchas preguntas, pero los ~61 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos motivos de su rechazo tenan siempre un nombre, una localizacin concreta. Nada ms le jos de lo que me suceda a m. Precisamente lo contrario de lo que me estaba sucedie ndo a m. Pens entonces en el brillante doctor Victor Frankenstein y su terror inco ntenible ante el primer signo de vida de su criatura. Unos prpados que se abren, un suspiro... No era eso lo deseado? S... pero demasiado grande. Una escala demasi ado grande. Justo el punto que separa la hermosura de la monstruosidad... Y, por fin, con la luminosidad que precede al hallazgo, apareci ante mis ojos la sinies tra figura de Hyde. se era el camino. Hyde provocaba una aversin indefinible emana da de su propia inhumanidad. Como Ulla Goldberg. Exactamente igual que Ulla Gold berg. Ulla, me sorprend pensando, es imposible y, con un angustioso escozor de es tmago, rememor las desagradables escenas que la extraa pareja me haba obligado a pre senciar e imagin, con ms asco an, las que sin duda deban de desarrollarse en la alco ba. Ulla, intent convencerme, no existe. Y respir aliviado. Confieso, en detriment o de mi supuesta sagacidad, que tard bastante en dar con la clave, aunque no tant o como para no comprender inmediatamente que algo haba de cierto en todo aquel ma nojo de elucubraciones absurdas. Porque si bien resultaba evidente que Ulla era, a pesar de todo, una mujer de carne y hueso, no era, en todo caso, la mujer que pretenda aparentar. La solucin me llegara de forma inesperada. Me hallaba en Hambu rgo y acababa de entrar en una tabernucha para consultar una direccin incierta. E ntonces, por el ms puro y desafortunado azar, me top con Eduardo. Mi amigo, me di cuenta enseguida, estaba totalmente ebrio. Nada en su desaseado atuendo recordab a al flamante profesor graduado en Bolonia y conocedor de las ms variadas discipl inas y ciencias. Estaba abrazado a una jarra de cerveza y su mirada turbia pareca encontrar en la espuma mil motivos de sorpresa. Nuestra conversacin fue larga y, en algunos instantes, dolorosa. Eduardo acababa de abandonar Estrasburgo, pero no saba an adnde dirigirse o si pensaba dirigirse a alguna parte. No me pudo hablar de sus proyectos (simplemente porque careca de ellos), pero s, con frases entreco rtadas, aludi a su ms reciente pasado. Ulla, dijo con voz brumosa (y yo lament que al guien pronunciara de nuevo aquel nombre), Ulla me ha engaado. Por primera vez en mu cho tiempo me sent regocijado: una pelea de enamorados? Otro ardoroso latino en la vida sentimental de la singular sueca? O, quiz, los restos de dignidad de aquel frg il cuerpecillo se haban rebelado al fin contra las crueldades de mi amigo? Ped una jarra de cerveza y me dispuse a consolar al abatido amante. La direccin que minu tos antes me haba conducido al bar acababa de perder toda su importancia. Pero Ed uardo, con un gesto que no me ~62 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
pareci involuntario, derram el resto de su bebida sobre mi camisa. Eres un imbcil, di jo. Las palabras que siguieron luego o, mejor, el alud de frases deslavazadas qu e Eduardo escupi literalmente sobre mi rostro, me adentraron en una realidad sorp rendente. Ulla no era dcil (Dcil!, gritaba mi amigo fuera de s arqueando las cejas), n i sumisa (Sumisa?, la pregunta fue acompaada de una estruendosa carcajada), jams haba sido realmente humillada (aqu las carcajadas dejaron paso a un rictus amargo), ni tampoco le haba amado nunca (los ojos de Eduardo se llenaron de lgrimas). Ulla, s igui mi amigo a voz en grito y cuando varios parroquianos del local se haban situa do ya cerca de nuestra mesa, no era una vulgar farsante (a pesar de que no se ll amase Ulla ni fuera finalmente sueca, detalles estos de mnima importancia), ni mu cho, muchsimo menos, una dbil mental como acababa yo de insinuar con cierta timide z. Ulla, dijo solemnemente Eduardo, es una Provocadora.A partir de esta revelacin la voz de mi amigo se hizo cada vez ms densa. Ahora, consciente del inters que desper taban sus palabras entre los clientes de la taberna, inici un complicado discurso bilinge, salpicado de frecuentes no obstante, a pesar de todo, sin embargo o de wenn ich, obgleich, so e ich denke, de muy difcil comprensin para otra persona que no hu biera conocido como yo los singulares entretenimientos del conferenciante. Pude enterarme as de que Ulla (Herausvarderin, herausvarderinl, explicaba Eduardo) era l a ms grande provocadora de imgenes que ser alguno pudiera concebir. Durante los la rgos meses de convivencia en el idlico chalet del canal haba soportado de su compae ro toda suerte de pruebas, ofensas, alabanzas, trabajos e investigaciones. Nunca se le oy una frase de queja ni en su rostro apareci un mohn de disgusto. Pero aque lla mirada de una transparencia inquietante con la que acoga cualquier capricho a jeno, por extrao o contra natura que pudiera parecer, ocultaba una terrible false dad. Ulla Goldberg estaba experimentando, ensayando o probando (Meerschwein, ein grosses meerschwein) a aquel ingenuo cobaya que el azar haba puesto entre sus mano s y que lo que resultaba an ms grave crea, en su ignorancia, dirigir los hilos de una insulsa marioneta. No puedo precisar con certeza cmo Eduardo lleg a descubrirse o bjeto de estudio (esa parte del discurso fue pronunciada casi enteramente en bvar o), pero me pareci entender que la cientfica Ulla haba recopilado la mayor parte de sus impresiones en una agenda en la que simulaba anotar recetas alsacianas, mens macrobiticos e inocentes pasatiempos culinarios. Una maana trgica, por fin (ahora Eduardo se expresaba en perfecto cataln), la agenda, a la que no haba concedido im portancia hasta entonces, cay de forma imprevista en sus manos. Ulla se hallaba a usente, y Eduardo pens con alegra que aquel modesto memorndum poda depararle alguna que otra pequea sorpresa: comprobar, por ejemplo, si el desarrollo de su peculiar historia de amor haba repercutido en una preferencia por determinados alimentos, o ~63 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos si las cantidades de cerveza consumidas desde que empez su convivencia haban exper imentado, con el tiempo, algn tipo de cambio. Pero la agenda, a pesar de registra r algunos mens sin importancia o las complicadas recetas de bortsch polaco o la h arira marroqu, poco tena que ver con la gastronoma. Una serie de grficos cuya compre nsin le costara a Eduardo bastantes das de estudio aparecan con frecuencia acompaados de numerosas acotaciones. En un principio, el vido lector los tom por simples par tes meteorolgicos pero, a medida que avanzaba en la lectura y lograba penetrar en el hbil lenguaje cifrado, pudo comprobar con un agudo estremecimiento los siguie ntes extremos: las notas hacan siempre referencia a un tal J.E.E., y los supuestos partes, a los que en un principio no haba prestado atencin, no eran ms que autnticas grficas de conducta referidas de nuevo al paciente J.E.E., es decir, al propio Jos Eduardo Expedito. Atrapado en esta trampa inesperada, J. Eduardo sigui leyendo co n codicia, sin despreciar ninguna anotacin por banal que pudiera parecerle. Fue a s como se encontr con la receta de harira (escrita en sueco y, en contra de lo pre visto, rigurosamente autntica) pero, sobre todo, con infinidad de precisiones ace rca de su carcter y una fiel reproduccin a lpiz carbn de algunas de sus habituales e xpresiones o posturas. (Tambin, en unas hojas arrancadas de otro bloc y unidas a las anteriores, apareca una extensa relacin de las posibles conductas del paciente J.E.E. ante determinados estmulos.)Haca rato que los parroquianos haban dejado de interesarse por el discurso de J. Eduardo y entonaban una melanclica cancin aleman a. El conferenciante interrumpi de pronto la confesin de su vida, se uni a los cntic os y prorrumpi en sollozos. Seguramente deb haber actuado con mayor energa y retira r el pesado cuerpo de mi amigo (que ahora andaba a gatas por el suelo) de aquell a pestilente taberna, pero todos mis intentos por lograr su cooperacin resultaron vanos. Eduardo, segn me pareci entender, se haba convertido en algo tan unido al l ocal como las jarras que el camarero rellenaba sin respiro o como los eructos co n que aquellos corpulentos clientes interrumpan el sonido de la cerveza a presin o el tintineo de las monedas. Sal del bar en el preciso momento en que Eduardo, si n abandonar su terrquea posicin, intentaba hacerse con todos los restos de alcohol (a veces tan slo espuma) que adornaban los fondos de los vasos. Sus ltimas palabr as, pronunciadas en una lengua para m incomprensible, fueron identificadas por un o de los presentes no recuerdo ahora si como eslovaco, esloveno o esperanto. Per manec un par de das en Hamburgo, pero no logr runir el valor necesario para visitar de nuevo la taberna. Sin embargo, aquel encuentro casual iba a determinar, sin q ue yo me diera cuenta, muchas de mis posteriores decisiones. Tena cierta prisa po r alcanzar Toulouse un negocio importante reclamaba mi presencia pero, de una form a inconsciente, fui retrasando mi llegada. Hu de las tediosas autobahnen y escog e l camino ms indirecto posible (Postdam, Gotha, Fulda, Coblenza, Nuremberg, Bercht esgaden, Ulm, otra vez Fulda, Dortmund, Aquisgrn, de nuevo Coblenza, Tubinga, Fri burgo y Baden-Baden). Emple dos semanas en el ~64 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos recorrido y consum diez veces ms de la gasolina prevista. De Baden-Baden me dirig a Estrasburgo. No saba a ciencia cierta lo que iba a hacer all y mi terrorfica agenda se empeaba en recordarme a cada paso mi considerable demora con respecto a la ci ta, pero cuando llegu a la capital alsaciana me sent posedo de una agradable excitac in. Alquil una habitacin en el mejor hotel y contest con vaguedades a la siempre mol esta pregunta acerca de la probable duracin de mi estancia. Empec por pasearme sin prisas por el canal (un da, dos, tres das), hasta encontrarme frente al chalet qu e, pocos meses antes, fuera la vivienda de una pareja amiga. El vistoso A Louer colocado en la fachada no me sorprendi lo ms mnimo. Abandon mi recorrido por las rib eras del Ill y me dediqu a conocer todos y cada uno de los numerosos restaurantes de la ciudad. Al cabo de unos quince das mi estmago emiti claras seales de protesta y mi rostro empez a adquirir un tono sonrosado que me desagradaba en extremo. As y todo no slo no desert de mi periplo gastronmico sino que, incluso, lo ampli con la visita nocturna a todo tipo de tabernas, bodegas y discotecas. Cuando llevaba y a cerca de un mes y comenzaba a chapurrear algunas palabras de alsaciano la cita de Toulouse haba quedado definitivamente olvidada, mis pasos, tras una noche de ta bernas por La petite France, me encaminaron hacia el pequeo bar, testigo, unos me ses antes, de mi primera borrachera estrasburguesa. La noche era fra y los crista les empaados apenas dejaban traslucir los contornos imprecisos de la ruidosa clie ntela que ahora se balanceaba al ritmo de una cancioncilla popular. A juzgar por los aspavientos con que era acogida cada estrofa, deba de tratarse de algo muy p icante o atrevido. O quiz, pens, de todo lo contrario. Confieso que nunca logr pene trar el extrao humor de los habitantes de aquella zona caprichosamente tratada po r la historia y que mis escasas comunicaciones con los nativos estuvieron siempr e presididas por el alcohol. Vacil en abrir los pesados portones con olor a Kolbe rg, pero un vientecillo pertinaz decidi por mi dubitativa mente. Me sent ante una mesa vaca y esper. Durante todos aquellos das, y a pesar de que nunca me lo haba for mulado explcitamente, no haba hecho otra cosa que aguardar. No tena ningn motivo raz onable para suponer que la persona aguardada deba hallarse por aquellas fechas en la ciudad, pero un sexto sentido me indicaba que tal posibilidad era ms que fact ible. Dirig mis ojos a la barra y me top con el grueso alsaciano que, tiempo atrs, haba conseguido terminar con mi paciencia, mi bolsillo y mi resistencia gstrica al schnapps. Junto a l una mujer rubia atenda con una paciencia pasmosa a la cliente la. La mir con cautela y esper a que se colocara de lleno dentro de mi ngulo de vis in, hecho que tard cierto rato en producirse, pero que colmara, por fin, mi corazn d e un agradable cosquilleo. Ahora no haba duda. El rostro demacrado y plido, el cab ello enfermizo y ralo y, sobre todo, aquellos ojos que parecan desconocer sus pro pias posibilidades de movimiento, se hallaban ante m, a una distancia inferior a un par de metros. ~65 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Me acerqu a la barra con una sonrisa en los labios. Seorita Goldberg, dije, porque us ted es mi gran amiga la seorita Goldberg, no es cierto? Ulla me devolvi la sonrisa. Se la vea muy atareada lavando jarras de cerveza y atendiendo los constantes pedi dos del dueo del local. Esper a que sirviera cuatro choppes a unos estudiantes y l a abord de nuevo: Trabaja usted aqu con regularidad, por lo que veo. La frgil cabecit a asinti levemente pero no me prest mayor atencin. Decid entonces tocar el tema que me interesaba de forma directa. Sabe algo de Eduardo?, pregunt con voz saltarina y d espreocupada. Aqu la afanosa camarera me mir por primera vez con detenimiento. S, dij o y, abandonando las jarras a medio lavar, se sec lentamente las manos con una to alla. Mir las manecillas de un vetusto reloj de pared e hizo un significativo ges to al propietario. Su jornada, me pareci entender, haba terminado. S, s algo de Eduar do, repiti con voz pausada y en sus ojos, cosa inslita, apareci un leve brillo desco nocido. Me acod con tranquilidad en la barra y le solicit, a pesar de que su horar io haba concluido, el impagable favor de servirme una cerveza. De nuevo en Bolonia?, pregunt. O ha decidido quiz continuar con sus estudios de snscrito? Ulla se haba serv do una naranjada. Sus ojos seguan brillando de forma inhabitual. No, dijo con un cu rioso rictus que interpret como alegra, emocin o sentimiento de triunfo. Nada de eso . Detuvo su mirada en la ma y yo me sent atravesado por finsimas agujas candentes. Al gunos clientes viajan con frecuencia al otro lado de la frontera. La informacin c oincide siempre, aunque los lugares por donde se mueve tu amigo son muy diversos : Frankfurt, Mnich, Berln. Asent con la cabeza esperando la revelacin final. El dueo d el local (su nuevo objeto de investigacin?) no me quitaba la vista de encima. Eduar do, sigui Ulla cada vez ms radiante, se ha convertido en un vulgar alcohlico. Y, al mo mento, presa de una incontenible euforia, empez a relatarme una larga cadena de a ncdotas vergonzosas, expulsiones de centros de enseanza, detenciones, humillacione s y escndalos que parecan, en un crescendo imparable, animar ms y ms aquel rostro qu e, en mi ingenuidad, haba credo incoloro. Pens que Ulla perteneca a una subdivisin de testable dentro del mundo de los provocadores, como piadosamente la haba cataloga do mi amigo. Vulgar depredadora, murmur y, en aquel momento, los recientes y nefast os experimentos de Eduardo me parecieron un inocente juego de nios. Rememor a mi a migo en la facultad, paseando por los jardines con sus zapatos desgastados, aten to al florecimiento prematuro de una buganvilla o al vuelo de un estornino, anot ando sus impresiones en una abigarrada libretilla anunciadora de un popular prod ucto farmacutico. Me acord de sus delicadas endechas en memoria de los escorpiones hembra y de nuestros paseos por Pars intentando conseguir en alguna librera de vi ejo un interesante tratado sobre el origen de las lenguas y su relacin cientfica c on la destruccin de la torre de Babel. Reviv a Eduardo instalado en una modesta pe nsin de Barcelona y combinando el estudio de leyes con lo que entonces constitua s u ltima pasin: la costura. En este punto no pude evitar una sonrisa. ~66 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Nunca podra olvidar aquellos cursillos de corte y confeccin por correspondencia ca usantes, al principio, de mis peores ironas gracias a los que, en el reducido laps o de dos o tres semanas, logr cambiar su terno rado por una flamante obra digna de los mejores sastres. Sent una inmensa ternura por aquel entraable ser y permanec an algunos minutos embebido en mis ensoaciones. Pero Ulla segua all, radiante, venced ora. El sabor del triunfo haca que sus labios se contrajeran solapando un jadeo y que sus fosas nasales adquirieran, por momentos, dimensiones impensables. Ulla, perversa Ulla, pens, cmo un excremento como t osa compararse a Eduardo? Sus evidentes uestras de felicidad por su ms reciente destruccin (el prximo, a buen seguro, sera e l tabernero) me parecieron de una bajeza intolerable. Ulla dije al fin midiendo ca da una de mis palabras. Aparta de tu cabeza esa falsa imagen y subray la palabra im agen en un tono confidencial de profesional o connaisseur. Ahora el brillo de su s ojos haba experimentado una considerable disminucin. Encend un cigarrillo y sin p erder mi aparente calma prosegu: Es cierto que en los ltimos tiempos suele frecuent ar bares, tabernas, pulperas, cantinas, vinateras, bodegas y dems lugares de solaz y diversin. Verdad es tambin que su actual campo de operaciones coincide en cierta medida con las ciudades que aqu se acaban de enumerar. Pero eso no es todo. Y sa bindome escuchado con todo inters no slo por la destinataria de mis supuestas infor maciones (el tabernero se haba instalado a su vez en la barra con gesto hosco), m e embarqu en una minuciosa descripcin de las cualidades de determinadas cervezas y de los progresos que J. Eduardo E. haba efectuado en la materia. Porque, como na die ignoraba, los conocimientos de mi amigo en todo lo referente a vinos eran ad mirables. O no lo saba Ulla? No, Ulla no lo saba. Pero as era. Su absoluta concisin a la hora de determinar las clases, grupos, aromas, linaje o crianza de los caldo s bquicos coincida histricamente con la poca en que todas sus energas se haban concent rado en desbancar a Bocuse de su primersimo puesto en la cocina francesa. Tampoco estaba al corriente, pequea y singular Ulla? (pero usted, querida, conoci realmente a Eduardo?). Sin embargo, en el vasto conocimiento alcohlico de nuestro comn amig o exista una pequea laguna: la cerveza. Este insignificante olvido, que a cualquie r otra persona hubiera trado sin cuidado, le atormentaba desde haca tiempo. Aunque , qu obstculos podan interponerse ante un ser privilegiado como l? Apenas ninguno. En escasas semanas de degustacin ininterrumpida y de estudios concienzudos sobre su proceso y elaboracin, Eduardo se haba convertido en una eminencia en el asunto. P oda distinguir con los ojos vendados, la nariz obturada y la boca obstruida (y po r consiguiente, sin prestar atencin al color, el olor y el gusto) una cerveza de baja fermentacin de otra de fermentacin alta a una distancia superior a diez metro s y dejndose guiar por un raro instinto cervecero que, segn los ecos que llegaban de ~67 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos toda Alemania, se le haba desarrollado de forma repentina. Averiguar la cantidad de lpulo contenido en las distintas marcas era un juego de nios para un hombre com o l; paseaba la yema del ndice por una partcula de espuma y enumeraba, como la cosa ms natural del mundo, las propiedades y curriculum de aquella bebida que, a modo de prueba, le ofrecan de continuo los ms reputados taberneros. Su fama se iba acr ecentando de forma tan impresionante que el eminente cervezlogo no poda dar abasto entre las frecuentes invitaciones procedentes de Dsseldorf, Mnich, Bremen, Berln, Dortmund o Hamburgo, por citar slo algunas de las numerosas ciudades que reclamab an su presencia. Aconsejado por varios amigos, haba llegado a aceptar la ctedra de Cervezologa en la Escuela Superior de Ciencias Tcnicas de Mnich, pero abandon pront o sus tareas por considerar que la mayor parte del alumnado e incluso del claust ro de profesores no estaba a la altura de sus conocimientos. Finalmente, cansado de explicar a los cerveceros cmo deban elaborar su cerveza y dando la materia com o definitivamente conocida y trabajada, se dispona a partir en breve de tierras g ermanas (su excesiva celebridad le empezaba a resultar molesta) y emprender, all ende los mares, altas e interesantsimas investigaciones sobre otros temas, comple jos y peliagudos, que en estos momentos acaparaban por completo su imaginacin. De Estrasburgo, dije para acabar, conserva un grato recuerdo. Las mejillas de Ulla Goldberg haban recobrado su habitual palidez enfermiza. Sonre; el brillo de sus o jos estaba dejando paso a su acostumbrada transparencia inhumana. Mir por un mome nto sus dilatadas pupilas y en ellas me pareci ver reflejados al tabernero, las m esas, a algunos parroquianos, los espejos del local e incluso a m mismo. Le tend j ovialmente la mano y estrech la suya con la misma flaccidez con que me era ofreci da. Antes de salir retuve en mi mente su imagen abatida. No poda explicarme cmo ha ba sido capaz de lanzar aquel vmito de falsedades e incongruencias pero me senta ac eptablemente feliz. Despus de todo, a Ulla Goldberg nunca la haba podido soportar, y Jos Eduardo E. segua siendo, como siempre, mi mejor amigo. ~68 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos LOS ALTILLOS DE BRUMAL A mi padre ~69 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El reloj de Bagdad Nunca las tem ni nada hicieron ellas por amedrentarme. Estaban ah, junto a los fog ones, confundidas con el crujir de la lea, el sabor a bollos recin horneados, el v aivn de los faldones de las viejas. Nunca las tem, tal vez porque las soaba plidas y hermosas, pendientes como nosotros de historias sucedidas en aldeas sin nombre, aguardando el instante oportuno para dejarse or, para susurrarnos sin palabras: E stamos aqu, como cada noche. O bien, refugiarse en el silencio denso que anunciaba : Todo lo que estis escuchando es cierto. Trgica, dolorosa, dulcemente cierto. Poda o currir en cualquier momento. El rumor de las olas tras el temporal, el paso del l timo mercancas, el trepidar de la loza en la alacena, o la inconfundible voz de O lvido, encerrada en su alquimia de cacerolas y pucheros: Son las nimas, nia, son la s nimas. Ms de una vez, con los ojos entornados, cre en ellas. Cuntos aos tendra Olvido en aquel tiempo? Siempre que le preguntaba por su edad la a nciana se encoga de hombros, miraba con el rabillo del ojo a Matilde y segua impas ible, desgranando guisantes, zurciendo calcetines, disponiendo las lentejas en p equeos montones, o recordaba, de pronto, la inaplazable necesidad de bajar al stan o a por lea y alimentar la salamandra del ltimo piso. Un da intent sonsacar a Matild e. Todos los del mundo, me dijo riendo. La edad de Matilde, en cambio, jams despert mi curiosidad. Era vieja tambin, andaba encorvada, y los cabellos canos, amarille ados por el agua de colonia, se divertan ribeteando un pequeo moo, apretado como un a bola, por el que asomaban horquillas y pasadores. Tena una pierna renqueante qu e saba predecir el tiempo y unas cuantas habilidades ms que, con el paso de los aos , no logro recordar tan bien como quisiera. Pero, al lado de Olvido, Matilde me pareca muy joven, algo menos sabia y mucho ms inexperta, a pesar de que su voz son ara dulce cuando nos mostraba los cristales empaados y nos haca creer que afuera n o estaba el mar, ni la playa, ni la va del tren, ni tan siquiera el Paseo, sino m ontes inaccesibles y escarpados por los que correteaban manadas de lobos enfurec idos y hambrientos. Sabamos Matilde nos lo haba contado muchas veces que ningn hombre ~70 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos temeroso de Dios deba, en noches como aqullas, abandonar el calor de su casa. Porq ue quin, sino un alma pecadora, condenada a vagar entre nosotros, poda atreverse a desafiar tal oscuridad, semejante fro, tan espantosos gemidos procedentes de las entraas de la tierra? Y entonces Olvido tomaba la palabra. Pausada, segura, sabed ora de que a partir de aquel momento nos haca suyos, que muy pronto la luz del qu inqu se concentrara en su rostro y sus arrugas de anciana dejaran paso a la tez son rosada de una nia, a la temible faz de un sepulturero atormentado por sus recuerd os, a un fraile visionario, tal vez a una monja milagrera... Hasta que unos paso s decididos, o un fino taconeo, anunciaran la llegada de incmodos intrusos. O que ellas, nuestras amigas, indicaran por boca de Olvido que haba llegado la hora de descansar, de tomarnos la sopa de smola o de apagar la luz. S, Matilde, adems de s u pierna adivina, posea el don de la dulzura. Pero en aquellos tiempos de entrega s sin fisuras yo haba tomado el partido de Olvido, u Olvido, quiz, no me haba dejad o otra opcin. Cuando seas mayor y te cases, me ir a vivir contigo. Y yo, cobijada en el regazo de mi protectora, no consegua imaginar cmo sera esa tercera persona disp uesta a compartir nuestras vidas, ni vea motivo suficiente para separarme de mi f amilia o abandonar, algn da, la casa junto a la playa. Pero Olvido decida siempre p or m. El piso ser soleado y pequeo, sin escaleras, stano ni azotea. Y no me quedaba ot ro remedio que ensoado as, con una amplia cocina en la que Olvido trajinara a gust o y una gran mesa de madera con tres sillas, tres vasos y tres platos de porcela na... O, mejor, dos. La compaa del extrao que las previsiones de Olvido me adjudica ban no acababa de encajar en mi nueva cocina. El cenar ms tarde, pens. Y le saqu la si lla a un hipottico comedor que mi fantasa no tena inters alguno en representarse. Pe ro en aquel caluroso domingo de diciembre, en que los nios danzaban en torno al b ulto recin llegado, me fij con detenimiento en el rostro de Olvido y me pareci que no quedaba espacio para una nueva arruga. Se hallaba extraamente rgida, desatenta a las peticiones de tijeras y cuchillos, ajena al jolgorio que el inesperado reg alo haba levantado en la antesala. Todos los aos del mundo, record, y, por un momento , me invadi la certeza de que la silla que tan ligeramente haba desplazado al come dor no era la del supuesto, futuro y desdibujado marido. Lo haban trado aquella misma maana, envuelto en un recio papel de embalaje, amarrad o con cordeles y sogas como un prisionero. Pareca un gigante humillado, tendido c omo estaba sobre la alfombra, soportando las danzas y los chillidos de los nios, excitados, inquietos, seguros hasta el ltimo instante de que slo ellos iban a ser los destinatarios del descomunal juguete. Mi madre, con maas de gata adulada, ~71 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos segua de cerca los intentos por desvelar el misterio. Un nuevo armario? Una escultu ra, una lmpara? Pero no, mujer, claro que no. Se trataba de una obra de arte, de una curiosidad, de una ganga. El anticuario deba de haber perdido el juicio. O, q uiz, la vejez, un error, otras preocupaciones. Porque el precio resultaba irrisor io para tamaa maravilla. No tenamos ms que arrancar los ltimos adhesivos, el celofn q ue protega las partes ms frgiles, abrir la puertecilla de cristal y sujetar el pndul o. Un reloj de pie de casi tres metros de alzada, nmeros y manecillas recubiertos de oro, un mecanismo rudimentario pero perfecto. Deberamos limpiarlo, apuntalarl o, disimular con barniz los inevitables destrozos del tiempo. Porque era un relo j muy antiguo, fechado en 1700, en Bagdad, probable obra de artesanos iraques par a algn cliente europeo. Slo as poda interpretarse el hecho de que la numeracin fuera arbiga y que la parte inferior de la caja reprodujera en relieve los cuerpos fest ivos de un grupo de seres humanos. Danzarines? Invitados a un banquete? Los aos haba n desdibujado sus facciones, los pliegues de sus vestidos, los manjares que se a divinaban an sobre la superficie carcomida de una mesa. Pero por qu no nos decidamos de una vez a alzar la vista, a detenernos en la esfera, a contemplar el juego d e balanzas que, alternndose el peso de unos granos de arena, pona en marcha el car illn? Y ya los nios, equipados con cubos y palas, salan al Paseo, miraban a derecha e izquierda, cruzaban la va y se revolcaban en la playa que ahora no era una pla ya sino un remoto y peligroso desierto. Pero no haca falta tanta arena. Un puado, nada ms, y, sobre todo, un momento de silencio. Coronando la esfera, recubierta d e polvo, se hallaba la ltima sorpresa de aquel da, el ms delicado conjunto de autmat as que hubiramos podido imaginar. Astros, planetas, estrellas de tamao diminuto ag uardando las primeras notas de una meloda para ponerse en movimiento. En menos de una semana conoceramos todos los secretos de su mecanismo. Lo instalaron en el d escansillo de la escalera, al trmino del primer tramo, un lugar que pareca constru ido aposta. Se le poda admirar desde la antesala, desde el rellano del primer pis o, desde los mullidos sillones del saln, desde la trampilla que conduca a la azote a. Cuando, al cabo de unos das, dimos con la proporcin exacta de arena y el carilln emiti, por primera vez, las notas de una desconocida meloda, a todos nos pareci mu chsimo ms alto y hermoso. El Reloj de Bagdad estaba ah. Arrogante, majestuoso, midi endo con su sordo tictac cualquiera de nuestros movimientos, nuestra respiracin, nuestros juegos infantiles. Pareca como si se hallara en el mismo lugar desde tie mpos inmemoriales, como si slo l estuviera en su puesto, tal era la altivez de su porte, su seguridad, el respeto que nos infunda cuando, al caer la noche, abandonb amos la plcida cocina para alcanzar los dormitorios del ltimo piso. Ya nadie recor daba la antigua desnudez de la escalera. Las visitas se mostraban arrobadas, y m i padre no dejaba de felicitarse por la astucia y la oportunidad de su adquisicin . Una ocasin nica, una belleza, una obra de arte. ~72 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Olvido se neg a limpiarlo. Pretext vrtigos, jaquecas, vejez y reumatismo. Aludi a pr oblemas de la vista, ella que poda distinguir un grano de cebada en un costal de trigo, la cabeza de un alfiler en un montn de arena, la china ms minscula en un puad o de lentejas. Encaramarse a una escalerilla no era labor para una anciana. Mati lde era mucho ms joven y llevaba, adems, menos tiempo en la casa. Porque ella, Olv ido, posea el privilegio de la antigedad. Haba criado a las hermanas de mi padre, a sistido a mi nacimiento, al de mis hermanos, ese par de pecosos que no se aparta ban de las faldas de Matilde. Pero no era necesario que sacase a relucir sus der echos, ni que se asiera con tanta fuerza de mis trenzas. Usted, Olvido, es como d e la familia. Y, horas ms tarde, en la soledad de la alcoba de mis padres: Pobre Ol vido. Los aos no perdonan. No s si la extraa desazn que iba a aduearse pronto de la ca sa irrumpi de sbito, como me lo presenta ahora la memoria, o si se trata, quiz, de la deformacin que entraa el recuerdo. Pero lo cierto es que Olvido, tiempo antes d e que la sombra de la fatalidad se cerniera sobre nosotros, empez a adquirir acti tudes de felina recelosa, siempre con los odos alerta, las manos crispadas, atent a a cualquier soplo de viento, al menor murmullo, al chirriar de las puertas, al paso del mercancas, del rpido, del expreso, o al cotidiano trepidar de las cacero las sobre las repisas. Pero ahora no eran las nimas que pedan oraciones ni frailes pecadores condenados a penar largos aos en la tierra. La vida en la cocina se ha ba poblado de un silencio tenso y agobiante. De nada serva insistir. Las aldeas, p erdidas entre montes, se haban tornado lejanas e inaccesibles, y nuestros intento s, a la vuelta del colegio, por arrancar nuevas historias se quedaban en pregunt as sin respuestas, flotando en el aire, bailoteando entre ellas, diluyndose junto a humos y suspiros. Olvido pareca encerrada en s misma y, aunque finga entregarse con ahnco a fregar los fondos de las ollas, a barnizar armarios y alacenas, o a b lanquear las junturas de los mosaicos, yo la saba cruzando el comedor, subiendo c on cautela los primeros escalones, detenindose en el descansillo y observando. La adivinaba observando, con la valenta que le otorgaba el no hallarse realmente al l, frente al pndulo de bronce, sino a salvo, en su mundo de pucheros y sartenes, u n lugar hasta el que no llegaban los latidos del reloj y en el que poda ahogar, c on facilidad, el sonido de la inevitable meloda. Pero apenas hablaba. Tan slo en a quella maana ya lejana en que mi padre, cruzando mares y atravesando desiertos, e xplicaba a los pequeos la situacin de Bagdad, Olvido se haba atrevido a murmurar: De masiado lejos. Y luego, dando la espalda al objeto de nuestra admiracin, se haba in ternado por el pasillo cabeceando enfurruada, sosteniendo una conversacin consigo misma. Ni siquiera deben de ser cristianos dijo entonces. ~73 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos En un principio, y aunque lamentara el sbito cambio que se haba operado en nuestra vida, no conced excesiva importancia a los desvaros de Olvido. Los aos parecan habe rse desplomado de golpe sobre el frgil cuerpo de la anciana, sobre aquellas espal das empeadas en curvarse ms y ms a medida que pasaban los das. Pero un hecho fortuit o termin de sobrecargar la enrarecida atmsfera de los ltimos tiempos. Para mi mente de nia, se trat de una casualidad; para mis padres, de una desgracia; para la vie ja Olvido, de la confirmacin de sus oscuras intuiciones. Porque haba sucedido junt o al bullicioso grupo sin rostro, ante el pndulo de bronce, frente a las manecill as recubiertas de oro. Matilde sacaba brillo a la cajita de astros, al Sol y a l a Luna, a las estrellas sin nombre que componan el diminuto desfile, cuando la me nte se le nubl de pronto, quiso aferrarse a las balanzas de arena, apuntalar sus pies sobre un peldao inexistente, impedir una cada que se presentaba inevitable. P ero la liviana escalerilla se neg a sostener por ms tiempo aquel cuerpo oscilante. Fue un accidente, un desmayo, una momentnea prdida de conciencia. Matilde no se e ncontraba bien. Lo haba dicho por la maana mientras vesta a los pequeos. Senta nuseas, el estmago revuelto, posiblemente la cena de la noche anterior, quin sabe si una secreta copa traidora al calor de la lumbre. Pero no haba forma humana de hacerse or en aquella cocina dominada por sombros presagios. Y ahora no era slo Olvido. A los innombrables temores de la anciana se haba unido el espectacular terror de Ma tilde. Rezaba, conjuraba, gema. Se las vea ms unidas que nunca, murmurando sin desc anso, farfullando frases inconexas, intercambindose consejos y plegarias. La anti gua rivalidad, a la hora de competir con su arsenal de prodigios y espantos, que daba ya muy lejos. Se dira que aquellas historias, con las que nos hacan vibrar de emocin, no eran ms que juegos. Ahora, por primera vez, las senta asustadas. Durant e aquel invierno fui demorando, poco a poco, el regreso del colegio. Me detena en las plazas vacas, frente a los carteles del cine, ante los escaparates iluminado s de la calle principal. Retrasaba en lo posible el inevitable contacto con las noches de la casa, sbitamente tristes, inesperadamente heladas, a pesar de que la lea siguiera crujiendo en el fuego y de que de la cocina surgieran aromas a boll o recin hecho y a palomitas de maz. Mis padres, inmersos desde haca tiempo en los p reparativos de un viaje, no parecan darse cuenta de la nube siniestra que se haba introducido en nuestro territorio. Y nos dejaron solos. Un mundo de viejas y nios solos. Subiendo la escalera en fila, cogidos de la mano, sin atrevernos a habla r, a mirarnos a los ojos, a sorprender en el otro un destello de espanto que, po r compartido, nos obligara a nombrar lo que no tena nombre. Y ascendamos escaln tra s escaln con el alma encogida, conteniendo la respiracin en el primer descansillo, tomando carrerilla hasta el rellano, detenindonos unos segundos para recuperar a liento, continuando silenciosos los ltimos tramos del camino, los latidos ~74 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
del corazn azotando nuestro pecho, unos latidos precisos, rtmicos, perfectamente s incronizados. Y, ya en el dormitorio, las viejas acostaban a los pequeos en sus c amas, nios olvidados de su capacidad de llanto, de su derecho a inquirir, de la n ecesidad de conjurar con palabras sus inconfesados terrores. Luego nos daban las buenas noches, nos besaban en la frente y, mientras yo prenda una dbil lucecita j unto al cabezal de mi cama, las oa dirigirse con pasos arrastrados hacia su dormi torio, abrir la puerta, cuchichear entre ellas, lamentarse, suspirar. Y despus do rmir, sin molestarse en apagar el tenue resplandor de la desnuda bombilla, sueos agitados que pregonaban a gritos el silenciado motivo de sus inquietudes diurnas , el Seor In-nombrado, el Amo y Propietario de nuestras viejas e infantiles vidas . La ausencia de mis padres no dur ms que unas semanas, tiempo suficiente para que , a su regreso, encontraran la casa molestamente alterada. Matilde se haba marcha do. Un mensaje, una carta del pueblo, una hermana doliente que reclamaba angusti ada su presencia. Pero cmo poda ser? Desde cundo Matilde tena hermanas? Nunca hablaba de ella pero conservaba una hermana en la aldea. Aqu estaba la carta: sobre la cu adrcula del papel una mano temblorosa explicaba los pormenores del imprevisto. No tenan ms que leerla. Matilde la haba dejado con este propsito: para que comprendier an que hizo lo que hizo porque no tena otro remedio. Pero era una carta sin franq ueo. Cmo poda haber llegado hasta la casa? La trajo un pariente. Un hombre apareci u na maana por la puerta con una carta en la mano. Y esa curiosa y remilgada redaccin ? Mi madre buscaba entre sus libros un viejo manual de cortesa y sociedad. Aquell os billetes de psame, de felicitacin, de cambio de domicilio, de comunicacin de des gracias. Esa carta la haba ledo ya alguna vez. Si Matilde quera abandonarnos no tena necesidad de recurrir a ridculas excusas. Pero ella, Olvido, no poda contestar. E staba cansada, se senta mal, haba aguardado a que regresaran para declararse enfer ma. Y ahora, postrada en el lecho de su dormitorio, no deseaba otra cosa que rep osar, que la dejaran en paz, que desistieran de sus intentos por que se decidier a a probar bocado. Su garganta se negaba a engullir alimento alguno, a beber siq uiera un sorbo de agua. Cuando se acord la conveniencia de que los pequeos y yo mi sma pasramos unos das en casa de lejanos familiares y sub a despedirme de Olvido, c re encontrarme ante una mujer desconocida. Haba adelgazado de manera alarmante, su s ojos parecan enormes, sus brazos, un manojo de huesos y venas. Me acarici la cab eza casi sin rozarme, esbozando una mueca que ella debi de suponer sonrisa, supli endo con el brillo de su mirada las escasas palabras que lograban aflorar a sus labios. Primero pens que algn da tena que ocurrir, mascull, que unas cosas empiezan y ras acaban... Y luego, como presa de un pavor invencible, asindose de mis trenzas, intentando escupir algo que desde haca tiempo arda en su boca y empezaba ya a que mar mis odos: Gurdate. Protgete... No te descuides ni un instante!. ~75 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Siete das despus, de regreso a casa, me encontr con una habitacin srdidamente vaca, ol or a desinfectante y colonia de botica, el suelo lustroso, las paredes encaladas , ni un solo objeto ni una prenda personal en el armario. Y, al fondo, bajo la v entana que daba al mar, todo lo que quedaba de mi adorada Olvido: un colchn desnu do, enrollado sobre los muelles oxidados de la cama. Pero apenas tuve tiempo de sufrir su ausencia. La calamidad haba decidido ensaarse con nosotros, sin darnos r espiro, negndonos un reposo que iba revelndose urgente. Los objetos se nos caan de las manos, las sillas se quebraban, los alimentos se descomponan. Nos sabamos nerv iosos, agitados, inquietos. Debamos esforzarnos, prestar mayor atencin a todo cuan to hiciramos, poner el mximo cuidado en cualquier actividad por nimia y cotidiana que pudiera parecemos. Pero, aun as, a pesar de que luchramos por combatir aquel c reciente desasosiego, yo intua que el proceso de deterioro al que se haba entregad o la casa no poda detenerse con simples propsitos y buenas voluntades. Eran tantos los olvidos, tan numerosos los descuidos, tan increbles las torpezas que cometamo s de continuo, que ahora, con la distancia de los aos, contemplo la tragedia que marc nuestras vidas como un hecho lgico e inevitable. Nunca supe si aquella noche olvidamos retirar los braseros, o si lo hicimos de forma apresurada, como todo l o que emprendamos en aquellos das, desatentos a la minscula ascua escondida entre l os faldones de la mesa camilla, entre los flecos de cualquier mantel abandonado a su desidia... Pero nos arrancaron del lecho a gritos, nos envolvieron en manta s, bajamos como enfebrecidos las temibles escaleras, pobladas, de pronto, de un humo denso, negro, asfixiante. Y luego, ya a salvo, a pocos metros del jardn, un espectculo gigantesco e imborrable. Llamas violceas, rojas, amarillas, apagando co n su fulgor las primeras luces del alba, compitiendo entre ellas por alcanzar la s cimas ms altas, surgiendo por ventanas, hendiduras, claraboyas. No haba nada que hacer, dijeron, todo estaba perdido. Y as, mientras, inmovilizados por el pnico, contemplbamos la lucha sin esperanzas contra el fuego, me pareci como si mi vida f uera a extinguirse en aquel preciso instante, a mis escasos doce aos, envuelta en un murmullo de lamentaciones y condolencias, junto a una casa que haca tiempo ha ba dejado de ser mi casa. El fro del asfalto me hizo arrugar los pies. Los not desm esurados, ridculos, casi tanto como las pantorrillas que asomaban por las pernera s de un pijama demasiado corto y estrecho. Me cubr con la manta y, entonces, ases tndome el tiro de gracia, se oy la voz. Surgi a mis espaldas, entre bales y archivad ores, objetos rescatados al azar, cuadros sin valor, jarrones de loza, a lo sumo un par de candelabros de plata. S que, para los vecinos congregados en el Paseo, no fue ms que la inoportuna meloda de un hermoso reloj. Pero, a mis odos, haba sona do como unas agudas, insidiosas, perversas carcajadas. ~76 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Aquella misma madrugada se urdi la ingenua conspiracin de la desmemoria. De la vid a en el pueblo recordaramos slo el mar, los paseos por la playa, las casetas lista das del verano. Fing adaptarme a los nuevos tiempos, pero no me perd detalle, en l os das inmediatos, de todo cuanto se habl en mi menospreciada presencia. El anticu ario se obstinaba en rechazar el reloj aduciendo razones de dudosa credibilidad. El mecanismo se hallaba deteriorado, las maderas carcomidas, las fechas falsifi cadas... Neg haber posedo, alguna vez, un objeto de tan desmesurado tamao y redomad o mal gusto, y aconsej a mi padre que lo vendiera a un trapero o se deshiciera de l en el vertedero ms prximo. No obedeci mi familia al olvidadizo comerciante, pero s, en cambio, adquiri su pasmosa tranquilidad para negar evidencias. Nunca ms pude yo pronunciar el nombre prohibido sin que se culpase a mi fantasa, a mi imaginacin , o a las inocentes supersticiones de ancianas ignorantes. Pero la noche de San Juan, cuando abandonbamos para siempre el pueblo de mi infancia, mi padre mand det ener el coche de alquiler en las inmediaciones de la calle principal. Y entonces lo vi. A travs del humo, de los vecinos, de los nios reunidos en torno a las hogu eras. Pareca ms pequeo, desamparado, lloroso. Las llamas ocultaban las figuras de l os danzarines, el juego de autmatas se haba desprendido de la caja, y la esfera co lgaba, inerte, sobre la puerta de cristal que, en otros tiempos, encerrara un pnd ulo. Pens en un gigante degollado y me estremec. Pero no quise dejarme vencer por la emocin. Recordando antiguas aficiones, entorn los ojos. Ella estaba all. Riendo, danzando, revoloteando en torno a las llamas junto a sus viejas amigas. Juguete aba con las cadenas como si estuvieran hechas de aire y, con slo proponrselo, poda volar, saltar, unirse sin ser vista al jbilo de los nios, al estrpito de petardos y cohetes. Olvido, dije, y mi propia voz me volvi a la realidad. Vi cmo mi padre refo rzaba la pira, atizaba el fuego y regresaba jadeante al automvil. Al abrir la pue rtecilla, se encontr con mis ojos expectantes. Fiel a la ley del silencio, nada d ijo. Pero me sonri, me bes en las mejillas y, aunque jams tendr ocasin de recordrselo, s que su mano me oprimi la nuca para que mirara hacia el frente y no se me ocurri era sentir un asomo de piedad o tristeza. Aqulla fue la ltima vez que, entornando los ojos, supe verlas. ~77 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos En el hemisferio sur A veces me suceden cosas raras, dijo y se acomod en el nico silln de mi despacho. Sus pir. Me disgustaba la desenvoltura de aquella mujer mimada por la fama. Irrumpa en la editorial a las horas ms peregrinas, saludaba a unos y a otros con la irritan te simpata de quien se cree superior, y me someta a largos y tediosos discursos so bre las esclavitudes que conlleva el xito. Aquel da, adems, su fsico me result repele nte. Tena el rmel corrido, el carmn concentrado en el labio inferior y a uno de sus zapatos de piel de serpiente le faltaba un tacn. Si no fuera porque conoca a Clar a desde haca muchos aos la hubiera tomado por una prostituta de la ms baja estofa. Dije: Lo siento, y me dispona a enumerar con todo detalle el trabajo pendiente, cua ndo repar en que una gruesa lgrima negra bailoteaba en la comisura de sus labios. Le tend un pauelo. Gracias balbuce. En el fondo, eres mi mejor amigo. Estaba acostumbr ado a confesiones de este calibre. Clara acuda a m en los momentos en que el mundo se le vena abajo, cuando se senta sola o a los pocos minutos de sufrir una decepc in amorosa. Me arm de paciencia. S, en el fondo, ramos buenos amigos. A veces me suce den cosas repiti. Le ofrec un cigarrillo que ella encendi por el filtro. Ri de su pro pia torpeza y prosigui: O, para ser exacta, me suceden slo cuando escribo. Corr mi s illa junto al silln y ech una discreta mirada a su reloj de pulsera. Clara, instin tivamente, se baj las mangas del abrigo. A menudo, cuando escribo, me embarga una sensacin difcil de definir. Tecleo a una velocidad asombrosa, me olvido de comer y de dormir, el mundo desaparece de mi vista y slo quedamos yo, el papel, el sonid o de la mquina... y ella. Entiendes? Negu con la cabeza. Su tono me haba parecido ms cercano a un recitado que a una confesin. Prefer no interrumpirla. ~78 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Ella es la Voz. Surge de dentro, aunque, en alguna ocasin, la he sentido cerca de m, revoloteando por la habitacin, conminndome a permanecer en la misma postura dura nte horas y horas. No se inmuta ante mis gestos de fatiga. Me obliga a escribir sin parar, alejando de mi pensamiento cualquier imagen que pueda entorpecer sus r denes. Pero, en estos ltimos das, me dicta muy rpido. Demasiado. Mis dedos se han r evelado incapaces de seguir su ritmo. He probado con un magnetofn, pero es intil. Ella tiene prisa, mucha prisa. Alej mi silla de su asiento y suspir de nuevo. Tend ra que pasar la noche en blanco, redactando informes, corrigiendo galeradas, impr ovisando solapas... Clara no tena derecho a robarme el tiempo como lo estaba haci endo. Es una egosta, pens. Me levant con la secreta esperanza de que mi amiga me imit ara. Querida dije, me ests hablando de algo a lo que los antiguos llamaban musa, una s eora a quien invitara ahora mismo, con muchsimo gusto, si supiera que iba a acudir a mi cita. Ella no se haba movido del silln. Encendi otro cigarrillo, extrado ahora de una pitillera de plata, y me sonri con amargura. Eso sera lo fcil y as lo interpre t durante un tiempo. Me hallaba, crea, en uno de esos xtasis que slo conocen los ele gidos. Iba a decir lo entiendes?, pero se detuvo. Era obvio que Clara no me contaba entre las filas de los elegidos. Intent convencerme. Me deca: Lo que te ocurre, Cla ra, es algo fabuloso. Esta voz que te parece escuchar no es otra cosa que tu ima ginacin, tu talento creativo. Y tambin: Ests atravesando el perodo ms importante de tu vida. Todo eso me deca y terminaba ordenndome: Djate de lamentaciones y aprovchate. Y s hice. Mi corazn palpitaba con fuerza, mis dedos se descarnaban sobre el teclado, pero permaneca junto a la mquina de escribir entregada en cuerpo y alma a los dic tados de la imperiosa Voz. No atenda al telfono, desoa el timbre de la puerta y slo me atreva a hablar cuando sus palabras iban hacindose imperceptibles. Le suplicaba paciencia, un poco de paciencia. Tranquilzate, le deca, maana volver a estar contigo. Ahora necesito dormir, descansar, la cabeza me arde, siento mil agujas en las pl antas de los pies, los ojos se me nublan... Casi nunca me prestaba atencin. Las ms de las veces, amanec con los cabellos enredados en las teclas y el carrete de la cinta prendido de una de mis orejas. Entiendes? No tuve ms remedio que sentarme ot ra vez. S, entenda perfectamente lo que Clara intentaba explicarme con voz trmula y , en honor a la verdad, la envidiaba. Nunca haba sufrido tales arrebatos en carne propia. Jams haba conocido ese momento mgico en que el escritor, posedo por una fue rza milagrosa, se ve compelido a rellenar sin descanso hojas y ms hojas, a no con cederse tregua, a enfermar, a plasmar sobre el papel los dictados de su mente en febrecida. Pero saba ~79 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
que eso les ocurra a otros. Haba probado a embriagarme, a euforizarme, a relajarme . A menudo las tres posibilidades a un tiempo. Los resultados no tardaron en ref lejarse en mis ojos, en las bolsas que los contorneaban, en las arruguillas que surcaban mis prpados, en las canas que, con paso firme, iban invadiendo patillas, barba, cejas y bigote. De mi antiguo cabello apenas si poda acordarme. Me quedab an tan slo tres mechones que dejaba crecer y peinaba hbilmente para que disimulara n el odioso brillo de mi cabeza. Pero el papel en blanco segua ah. Impertrrito, ame nazante, lanzndome su perpetuo desafo, feminizndose por momentos y espetndome con vo z saltarina: Anda, atrvete. Estoy aqu. Hunde en mi cuerpo esas maravillosas palabra s que me harn dao. Decdete de una vez. Dnde est esa famosa novela que bulle en tu cere bro? No prives al mundo de tu genio creador. Qu prdida, Dios, qu prdida!.... A ratos, mientras los frmacos se entregaban a una trepidante danza, me pareca como si el pa pel se agigantase, como si me escupiera su blancura detestable, o como si se ref ugiase en la ms absoluta inmovilidad para ahogar sus irresistibles deseos de carc ajearse de mi persona. Intent describir mis sensaciones, la burla cotidiana del p apel o, mejor, La Holandesa de la Blanca Sonrisa. Pero no fui ms all del ttulo. Mi me sa de trabajo se hallaba abarrotada de manuscritos de corte similar, obritas de escritores mediocres que nunca veran la luz, mamotretos sobre los que deba informa r semanalmente y a los que sola despachar con un tajante Publicacin desaconsejada. E n mi caso, adems, se trataba de una primera obra. Cmo poda hablar de la angustia del creador si ese creador angustiado que era yo no haba tenido an ocasin de crear nad a? El proyecto caa por su propio peso y no me costaba esfuerzo alguno imaginar mi futuro libro rubricado con un Publicacin desaconsejada por cualquier informador de masiado pendiente de su propio papel en blanco para conceder un mnimo de confianz a al mo. Mene la cabeza. A mi manera, yo tambin haba odo voces. Dios mo gimi alguien e el silln. Clara segua en el despacho. La observ con detenimiento. Estaba plida, el zapato descompuesto acababa de desprenderse de su pie y los restos de carmn y rme l se reunan ahora en el hoyuelo de su barbilla. Con un leve gesto le indiqu que la escuchaba. Pero esto no es lo ms grave. Trance, sugestin, arrebato, xtasis... qu ms d ! Sin embargo, hace un par de das, empec a asustarme seriamente. La noche anterior haba trabajado hasta altas horas y, como era ya habitual, me haba quedado dormida entre el tabulador y el sujeta maysculas. Me despert, pues, con un tremendo dolor de cabeza. Pero ella no permite deserciones. Apenas comenzaba a amanecer, y ya estaba otra vez dictndome a una velocidad vertiginosa. Slo que aquel da haba llegado al lmite de mis fuerzas. Me cruc de brazos y esper a que comprendiera. Fue entonce s cuando me di cuenta: la Voz tena acento extranjero. ~80 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El respaldo del asiento registr mi leve sobresalto con un crujido. Clara haba alza do la mano a modo de splica. No deba interrumpirla, coleg. Hubiera jurado que lucha ba dolorosamente por hacer acopio de todas sus fuerzas y conducirme a la revelac in final. Aguard a que se repusiera. Te ahorro los detalles de la impresin que me ca us aquel inslito hallazgo. Durante varias horas no acert a hacer otra cosa que a pa sear sin rumbo bajo la lluvia. Cuando al fin repar en que me hallaba empapada has ta los huesos, regres a casa. Haba tomado una enrgica decisin: clausurara mi cuarto d e trabajo, llamara a los amigos, practicara algn deporte. Esto fue anteayer, entiend es? Asent. Clara no me dio tiempo a intervenir. Anteayer. Volv a asentir. Y ayer pus e en prctica mi nuevo plan de vida. Visit el zoo, viaj en golondrina y almorc con un a amiga. Al caer la tarde, por desgracia, me volvi a asaltar el miedo a esa prese ncia de la que pretenda huir. Pens que la mejor forma de conjurarla era llenar la casa de discos, revistas, cualquier novedad que lograra aturdirme. Entr en la pri mera librera que hall en mi camino y me puse a husmear con toda libertad, sin impo rtarme la mirada recelosa del encargado. Vi, entonces, un libro que me llam la at encin. El grabado de la portada reproduca la figura de una mujer enfundada en una g abardina chorreante: la lluvia haba empapado su cabello y por sus mejillas discur ran gruesas gotas de agua. El parecido con la imagen que yo deba de ofrecer la noc he anterior incit mi curiosidad. Lo abr por la primera pgina y le: A menudo, cuando escribo, me asalta una sensacin perturbadora... Lo cerr de golpe. Sobre la mujer e mpapada, letras estilo Liberty configuraban el ttulo: HUMO DENSO. Ms abajo, en car acteres sencillos, el nombre de la autora: Sonia Kraskowa. Retom el primer prrafo con cierto temor. Mis labios murmuraron: Tecleo a una velocidad pasmosa, me olvi do de comer y de dormir, el mundo desaparece de m vista... Los objetos del establ ecimiento empezaron a bailar a m alrededor. "No puede ser", dije ahogando un chil lido. El dependiente me tendi un ejemplar: NO PUEDE SER, Sonia Kraskowa. Tuve que apoyarme en una estantera para no desplomarme. "Creo que me estoy volviendo loca ", musit en un tono apenas perceptible. "No exactamente", intervino el hombre y, ajustndose las gafas, puntualiz: EL DA EN QUE CRE VOLVERME LOCA... Ignoro cmo pude ma ntenerme en pie. El empleado consultaba ahora un fichero y me instaba a rellenar la hoja del pedido. No lo hice. Pero conservaba en la mano un ejemplar de HUMO DENSO y pagu el importe. No pude aguardar a llegar a casa. A la salida rasgu el env oltorio y abr el libro al azar. Le: Maana volver a estar contigo. Antes necesito dor mir, descansar... ~81 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos No s si Clara pronunci el consabido entiendes? o si, por una vez, la pregunta muri en sus labios. El travesao de la silla acababa de desprenderse, el respaldo de rejil la emiti su postrer chasquido, y yo me encontr sentado en el suelo con la misma ca ra de estupor con la que haba acogido sus ltimas revelaciones. Qu pretenda Clara con esta historia? Estaba sudando. Me incorpor, arrincon de una patada los restos de l a silla y me puse a pasear a grandes zancadas por el despacho. Esto es todo su voz sonaba ahora dulce y melanclica. Algn da tena que ocurrir. Todo lo que yo escribo, e st escrito ya. Todo lo que yo pienso, lo ha pensado antes alguien por m. Quizs yo n o sea ms que una simple mdium... o peor. Una farsante. Una vil y repugnante farsan te. Abr la ventana y respir hondo. En el parque, no se mova una brizna de hierba. E l verano ms caluroso del siglo, record. A un nio se le acababa de escapar un globo. Me apoy en el alfizar, lo rescat y hund mi ua en su faz de goma. La explosion se ent remezcl con un lloriqueo lejano y las ltimas palabras de mi amiga. Me deshice del l ibro en un cubo de basura y ech a andar. No he parado en toda la noche. Qu da! dije, y me sorprend de la seguridad de mi voz. Este bochorno va a terminar con todos. S, es posible ahora ella andaba descalza en torno a mi mesa. Aprovech para sentarme en el silln: estaba exhausto. El calor, el exceso de trabajo... Pero no podemos queda rnos en conjeturas. Veamos: t has ledo a Sonia Kraskowa? La pregunta me pill desprev enido. No dije con un hilo de voz. Nunca he sido aficionado a los best-sellers ni, menos an, a la literatura intimista: en esa mujer coincidan ambos factores. Me en cog de hombros y me volv a preguntar por las verdaderas intenciones de mi amiga. Un a burla?... La ansiedad de sus ojos me alarm. No todo aad. Bien. Clara no dejaba de re volotear en torno a la mesa. Me hizo pensar en un detective novato angustiado an te su primer caso de envergadura. La primera hiptesis, la de una alucinacin total, descartada. Sonia Kraskowa existe. Pero nos queda an la segunda. Es posible que H UMO DENSO no tenga nada que ver con mi vida, que todo haya sido una ilusin, que, all donde yo le lo que cre leer, diga en realidad: Nac en el barrio judo de Praga, en la avenida Pafizsk, en la calle Maiselova, o junto a la sinagoga Staronov..., por ejemplo. ~82 ~
Cristina Fernndez Cubas Entiendo. Todos los cuentos
Ir a casa, beber un vaso de leche caliente, tomar un somnfero y dormir como una criatu ra. Pero antes me arreglar un poco. No me gustara que ningn conocido me viera con e sta pinta. Conduje a mi amiga al nico lavabo decente de toda la planta y aguard fu era. O el chorro de agua, el chirriar de los grifos, las palmadas con las que Cla ra intentaba conjurar su pesadilla. De pronto se hizo el silencio. La maana no es taba para guardar formas y abr. Clara se hallaba en pie, inmvil sobre la alfombril la de espuma, la cabeza apenas inclinada hacia adelante. Mira dijo, y seal el agua q ue ahora desapareca por el sumidero. Me acerqu. Observ un lquido turbio de matices r ojinegros y admir, complacido, el nuevo rostro de Clara. Pareca una nia. Iba a deci rle lo bien que resultaba sin maquillar, lo alegre que me senta ante su transform acin, pero ella haba vuelto a accionar el grifo. Mira. No acert a ver otra cosa que el agua, ahora cristalina, describiendo los crculos de rigor. Lo has visto?... Dice n que en el hemisferio sur los lquidos desaparecen por los desages en direccin inve rsa. Un fenmeno relacionado con la rotacin de la Tierra, la velocidad relativa del agua y no s cuntas monsergas ms permaneci unos segundos ensimismada y prosigui: Tal v z lo que yo necesite sea un viaje. S, un viaje al hemisferio sur. Desremolinar el remolino, entiendes? Me encog de hombros. Su sonrisa se haba convertido en una msca ra. No me tomars por loca, verdad? No ment. Y le tend los zapatos de piel de serpiente El trabajo amontonado sobre la mesa haba dejado de obsesionarme. Saqu un espejito del cajn y retoqu mecnicamente mi peinado. Acababan de dar las dos, dispona de hora y media y el autoservicio de la esquina se me ofreca como un lugar idneo para orde nar mis ideas sin que nadie me importunara. En el rellano me cruc con un grupo de atolondradas secretarias. Fing no verlas, puls el botn del ascensor y, canturreand o, me encamin hacia el restaurante. Al sentarme me not, a la vez, fatigado y ansio so. ~83 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La historia que Clara acababa de narrarme con tan aparente verismo me inquietaba . Quizs hubiera debido dejarla en manos de un mdico, despreocuparme y concentrarme en mis informes, solapas y correcciones. Pero mi amiga haba llegado muy lejos en su relato y yo me senta incapaz de contener el creciente nerviosismo que iba adu endose de todos mis miembros. Ignoraba an si el extrao temblor que me posea se deba ta n slo a una seria preocupacin por el estado mental de mi visitante, o si una rara emocin, surgida de lo ms profundo, entraba ahora en funcionamiento de modo inesper ado. Haba algo en todo aquel barullo que se me apareca como fascinante, etreo, inap rehensible... Clara poda considerarse una mujer afortunada. Hasta sus crisis resu ltaban tremendamente literarias, sus abatimientos envidiablemente creativos. Qu arg umento!, pens, y casi enseguida, como absolvindome de tan frvola idea, aad: En cuanto e le pase, se lo dir. Debe escribirlo.
Entr en mi despacho en el preciso instante en que sonaba el telfono. Me sent sobre la mesa y descolgu el auricular. Soy Clara o. Le ped que aguardara un momento y acerq u el silln con el pie. Ests ah? pregunt. S. Qu ocurre ahora? Ellos lo saben! d n sollozos. Siempre he detestado los lloriqueos con que las mujeres suelen adorn ar sus confidencias o dramatizar las situaciones ms cotidianas, pero debo reconoc er que, en aquellos momentos, todo lo que tuviera relacin con Clara me interesaba vivamente. Esper a que se calmara y escuch: Lo han descubierto! Saben que soy una t ramposa deleznable, que mis libros no son ms que la transcripcin exacta de otros.. ., de los de otra mujer. Pero yo te juro que soy totalmente ajena al fraude. Le supliqu que procediera por orden. Vers dijo al fin. He llegado a casa con la idea de acostarme y descansar. Mi cuarto de trabajo, como sabes, est cerrado a cal y cant o, por lo que he tomado el camino del bao para dirigirme al dormitorio... No pued o explicarme cmo ha llegado hasta all. Quin? Quin estaba ah? HUMO DENSO. Sobre la me de noche. ~84 ~
Cristina Fernndez Cubas Y...? Todos los cuentos No me has entendido. HUMO DENSO, mi primer HUMO DENSO, desapareci en un cubo de ba sura a los pocos minutos de abandonar la librera. Alguien, por tanto, debi de entr ar en casa por la noche o esta maana, mientras conversaba contigo, con un segundo HUMO DENSO bajo el brazo. Lo han hecho para demostrarme que lo saben. Quines? Quines lo saben? No s... ellos, los otros. Me he mudado a un hotel. Anot la direccin que m e dictaba Clara con voz temblorosa y me satisfizo comprobar cmo mi amiga, aun en las situaciones ms difciles, no ceda un pice en su gusto por la comodidad y el lujo. Un hotel, sin embargo, no me pareca el lugar adecuado para su estado de ansiedad y a punto estuve de ofrecerle mi estudio. En el ltimo instante, me contuve: me e staba buscando complicaciones innecesarias. La frase, no obstante, qued en el air e: Un hotel no me parece adecuado... Qu poda hacer si no? Recog el libro de la mesilla , lo abr por la mitad y le: Y se mud a un hotel... No me preguntes a quin se refera. No lo hice. Haba llegado el momento de pasar a la accin, de afrontar a Sonia Krask owa y de abandonar mi ridcula posicin de visitante en mi propio despacho. Me puse en pie, limpi la mesa de galeradas, manuscritos y holandesas, destroc la hoja en l a que haba anotado el plan de trabajo para el fin de semana y rebusqu, en mi desor denado archivador, una serie de recortes a los que tal vez, en el transcurso de las horas, lograra encontrarles alguna utilidad. Oprim el timbre del interfono. La secretaria, como de costumbre, no se present. Faltaba an un buen rato para que pu diera considerarme libre, pero aquel da no me hallaba dispuesto a acatar horarios . Tom un papel en blanco y escrib: Para el lunes a primera hora (urgente!) Humo denso No puede ser El da en que cre vol verme loca, y todo lo que haya podido escribir Sonia Kraskowa. Iba a doblarlo, pe ro aad: Igualmente urgente: Arreglen de una vez esta maldita silla, o consgame otra. ~85 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Sal del despacho con la eufrica sensacin de haber escogido el nico camino posible. A l pasar junto a la mesa de la secretaria, le tend el papel. Oh! dijo. Pero no fue la aspereza de la nota lo que le haba sobresaltado. Un frasco de laca de uas de un r ojo chilln acababa de derramrsele sobre la mesa. Cen con Clara en un restaurante de su eleccin, a tono con la ampulosa alfombra de la suite que acabbamos de abandonar, provisto de aire acondicionado y atendido po r media docena de camareros atosigantes y serviles. A la hora de pagar la cuenta Clara record, de pronto, que haba olvidado el billetero en el hotel y se encogi de hombros. Extend un cheque. Nunca me ha dejado de sorprender el egosmo de los doli entes, la incapacidad de trascender sus problemas, o de vislumbrar los abismos e n los que puedan hallarse sumergidos los otros. Al firmar, como por instinto, ha ba aadido un par de ridculos adornos a la rbrica. Si no colaba, el lunes me vera obli gado a suplicar un nuevo adelanto. A no ser que me atreviera a plantearle mi pro blema... a ella. Enseguida desech la idea. Los consejos se regalan, la compaa se ex ige, pero el dinero, por lo visto y esboc una sonrisa, tan slo se presta. Eres lo nico que me queda dijo Clara, un tanto ms animada tras el tercer coac. Si t me fallaras.. . No s... Prefiero no pensarlo. La acompa al hotel. Al despedirme, la bes en la meji lla y le entregu una carpeta. Ella me mir con recelo. Lectura amena e interesante di je. Una seleccin muy especial para una chica muy especial. Te tumbas en la cama, t e tomas un par de valiums y, entre chiste y chiste, te quedas dormida como una n ia. Maana comprenders que has estado alucinando como una loca. Aunque no lo seas. L e estrech la mano. Sus dedos estaban rgidos como los de una muerta y su mirada inc reblemente triste. Fuerza! dije an. Y me encamin sin prisas hacia mi estudio. Abr la puerta en el preciso momento en que el telfono dejaba de sonar. Me serv una copa. Casi enseguida el aparato volvi a dejar or su voz. Cont diez, veinte, treinta y cinco llamadas... Encend un cigarrillo. Hay situaciones en la vida en que ~86 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
uno debe apoyarse en sus propios recursos, asumir sus problemas y tomar sus deci siones. A las dos de la madrugada el telfono enmudeci, y yo me sent ganado por una deliciosa sensacin de paz y un sueecillo dulce. La jornada haba resultado agotadora . Me acost en la cama, pero el recuerdo de los ltimos acontecimientos pudo ms que m i cansancio. Dorm a ratos, so a trompicones y, en el estado de duermevela, tom una d eterminacin. Pasara el fin de semana en casa de ta Alicia, junto al mar, lejos del inaguantable bochorno ciudadano, de las pesadillas propias y ajenas. Abord el pri mer tren de la maana junto a algunos baistas madrugadores y un grupo bullicioso de mochileros. Dej atrs los edificios grises, los arrabales despertando a la clarida d del da... Ta Alicia, cmo acogera mi visita? Haca ms de diez aos que no saba nada d a, fuera de una tarjeta por Navidad y unas cuantas postales perdidas desde algun o de sus viajes. Al llegar, la encontr como siempre, en pie desde las primeras ho ras, regando el jardn con una paciencia y una dedicacin exquisitas. Qu sorpresa! dijo. Y me invit a pasar. Cuando cruc el umbral, me sent sacudido por multitud de recuer dos. La proverbial hospitalidad de mi ta, el refugio placentero de mis aos de estu dio, el retiro escogido para todas las novelas que siempre quise escribir y no p as de proyectarlas. Desayun chocolate con bollos y me tend en la cama. Me hallaba e xtenuado. Al cabo de unas horas, ta Alicia me despert. Bueno, bueno dijo. Y ahora me vas a contar qu nueva travesura has hecho. El lunes acud al trabajo con la puntualidad de un principiante. Sobre la mesa me aguardaban cuatro novelas de Sonia Kraskowa. Los restos de la silla, en cambio, seguan amontonados en un rincn. Me acomod en el silln y contempl la portada de HUMO D ENSO. La entrada de una secretaria me sobresalt. Sabe ya la noticia? Me limit a colo car el libro sobre los otros. Aqu tiene el diario. Dicen que, en los ltimos tiempos , se encontraba muy deprimida... Usted la conoca mucho, verdad? Mi cabeza asinti. L a mujer permaneca a mi lado, esperando pacientemente una opinin personal que no te na la menor intencin de proporcionarle. Oje el peridico con desgana. Las fotos no le hacan justicia. Clara, de pequea, en la hacienda de sus padres en Tucumn; Clara fi rmando ejemplares en la puerta de unos grandes almacenes; Clara, con gafas oscur as y gesto hosco, acodada en la barra de un ~87 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
bar. El xito, decan, es ms difcil de digerir que el fracaso. Zarandajas, pens, y reviv or un instante nuestro ltimo apretn de manos y sus dedos rgidos como la muerte. Sin embargo, no poda afirmar que me hallase impresionado por la desaparicin de mi ami ga. Clara mora en la plenitud de su fama, llorada por todos, milagrosamente huida de un final mucho ms trgico y aborrecible. La imagin, de repente, avejentada, los ojos turbios zozobrando en la angustia, vestida con una bata blanca, compartiend o la habitacin con seres atormentados, babeantes, deformes. Al principio, quiz rec ibira alguna visita; es posible, incluso, que el trato de los mdicos fuera prefere nte. Pero slo al principio. Clara, en un momento de lucidez, se haba evadido de su destino. Desped a la secretaria con un encargo. No iba a asistir al funeral. Las funciones religiosas me enfermaban, pero s le enviara una corona de flores, las m enos mortuorias que existieran, margaritas, jazmines, petunias y madreselvas, ra mas de olivo en recuerdo de los padres de su padre, girasoles como en las helada s tierras de su familia materna. Escrib: A Clara Sonia Galvn Kraskowa. Los que te q uieren no te olvidan, y precis, por telfono, que la leyenda deba ir en letras rojas sobre fondo blanco. El montoncillo de libros que me aguardaba sobre la mesa haba adquirido una presen cia pattica, una luminosidad agobiante. Volv a HUMO DENSO y lo abr por la primera pg ina. Me sorprendi la cuidada redaccin, la sencillez y concisin del lenguaje. No est m al, me dije, y en mi juicio no intervino para nada la odiosa benevolencia con la que se suele acoger la obra del amigo desaparecido. Ah estaba Clara Galvn, mi flac ucha compaera de facultad, con sus dudas y su timidez, la bsqueda desesperada de u na identidad, la necesidad obsesiva de encontrar sus races, la opcin por la parte eslava de su apellido en homenaje a una madre que nunca conoci. El primer captulo haca referencia a su infancia en Argentina; el segundo se iniciaba en Barcelona. Reconoc de buen grado que, en contra de mis suspicacias, su prosa era excelente. Clara haba avanzado a pasos agigantados desde su desvado primer relato, un cuento pretencioso e insulso con el que, pese a todo, logr hacerse con el nico galardn de un ya olvidado certamen universitario. Confieso que, en aquella ocasin, la decisin del jurado me dej estupefacto. Yo tambin haba concurrido al concurso con una narra cin breve, la nica que en mi vida haba logrado iniciar, desarrollar y rubricar, y d e la que me hallaba convencido y orgulloso. Nunca despus, abatido por mi primer f racaso, podra ya volver a escribir por la mera bsqueda del placer sin sentirme obs ervado por miles de ojos acechantes. Pero todo esto haba ocurrido haca ya mucho ti empo y, a la vista del ejemplar que an sostena entre las manos, aquel odiado vered icto se transformaba en un compendio de sabidura y previsin. El oscuro jurado haba intuido en Clara ~88 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Galvn a la futura Sonia Kraskowa. Cerr HUMO DENSO y oje desordenadamente el resto d e los libros. Habra obrado con temeridad al entregarle, en la noche del viernes, e l dossier Sonia Kraskowa? El peridico describa la suite del hotel en perfecto orde n. Clara tendida sobre el lecho y, junto a su cuerpo la nica nota discordante dent ro de la pulcritud de la estancia, una carpeta repleta de recortes de prensa, crti cas loatorias y fotografas de la propia finada. No pudo soportar su xito por ms tie mpo... Qu podan saber ellos de los desvaros de mi pobre amiga! Fue tal vez una forma algo brusca de enfrentarla con la realidad, pero no caba otra opcin. Lo supe ense guida, desde el momento en que Clara se instal en el silln de mi despacho y empez a relatarme su magnfica pesadilla, el torbellino de mundos que anidaba en su pertu rbado cerebro, el punto de partida, en fin, de la novela que haba perseguido dura nte tanto tiempo. Y ah estaba. Ntida, fascinante. El soplo necesario para decidirm e a embestir la blancura intolerable del papel y darle al mundo lo que el mundo sin duda esper un da de m. Iba a estar redactada en primera persona. Una mujer. Una escritora como Clara aterrada ante la Voz, ante su doble, ante su propia e inoc ente infamia. Un huracn de ideas me azotaba la mente. Eso era, un huracn. Tornado di jo la secretaria, y slo entonces repar en que, segn su costumbre, haba entrado sin l lamar. Tornado repiti y me entreg una carpeta. Le: TORNADO. Una sorpresa. La obra pstu a de Sonia Kraskowa. El jefe pregunta si se siente capaz de leerla, entenderla y redactar una contraportada. Texto elogioso y tierno, naturalmente. Era lo menos que poda hacer. Bien. Le conseguir una silla. Mis manos haban acogido con cierto te mblor el inesperado manuscrito. Venciendo mi emocin, lo coloqu sobre la mesa, agua rd a que trajeran el asiento y encend un cigarrillo. El agente de Clara Sonia no p erda el tiempo. Posiblemente se hallara ahora formando parte del cortejo fnebre, gi moteando o contando a todos cmo l, y slo l, lanz a la fama a la malograda escritora, cmo la ayud con sus consejos, cmo la socorri en sus momentos de desolacin. Y lo ms pro bable es que actuara con sinceridad. La vida es cruda, me dije, muy cruda. Observ una fecha, escrita a lpiz junto al sello de la agencia, y me entristeci averiguar que mi amiga haba entregado su ltima obra haca menos de una semana. Abr la carpeta y, c on la mejor voluntad, me dispuse a saborear TORNADO. Ignoro si fue el bochorno d e aquella siniestra maana o la tensin acumulada durante los ltimos das, pero, de pro nto, me pareci como si las letras de los ~89 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos primeros prrafos intentaran agitarse, abandonar el papel, entregarse a un rpido y ondulante movimiento giratorio. La cabeza me daba vueltas. Abr la ventana y me en jugu el sudor. El verano ms caluroso del siglo, no caba duda. Despus, volv a tomar as iento y le: ... Se lo acababa de decir. Le acababa de explicar cmo la irritante Voz me mantena en vilo durante das y noches, cmo, con contumaz precisin, iba debilitand o mi deteriorado juicio. Y l, dando vueltas en torno a la mesa, simulaba comprend er. Pero yo le saba sutilmente interesado. Su cabeza bulla de ideas contradictoria s, de sueos, de frustraciones, de conmiseracin hacia s mismo, acaso, en aquel momen to, hacia mi persona Se asom a la ventana, y yo me fij en su cogote. Era un hombrec illo ridculo, preocupado por aparentar una juventud que nunca conoci, obsesionado por disfrazar sus escasos mechones de pelo ralo. A punto estuve de echarme a rer y desbaratar mi desesperada apuesta. Pero no lo hice. La campanilla del desperta dor me devolvi a la insulsa cotidianeidad de mis das. Fue entonces cuando decid pon er en prctica mi sueo. Hasta aquel momento no haba hecho otra cosa que escribir la vida; ahora, iba a ser la vida quien se encargara de contradecir, destruir o con firmar mis sueos.... No pude seguir leyendo. Los prrafos se haban entregado a una da nza alucinante, un sudor fro embotaba mis sentidos, la ceniza del cigarrillo caa i mpasible sobre el montn de folios. Me acerqu a la ventana y llen mis pulmones del ft ido aire ciudadano. Con gran esfuerzo volv sobre TORNADO y me detuve en la dedica toria: A ti, a mi (mejor?) amigo. Con la firme esperanza de que algn da podamos rernos ante e stas pginas. Y abajo, a la manera de una postdata: En aquel concurso de nombre lejano, tu cuento era el mejor. Alguien (lamentableme nte no existe el femenino para ciertos pronombres personales) se encarg de oculta rlo a los ojos del jurado. Sabremos olvidarlo?. No, yo no poda olvidar la mano rgida de Clara al despedirse en la puerta del hotel , su mirada melanclica al alcanzar la carpeta de recortes, su entonacin astutament e premeditada, o quiz patticamente sincera, al decirme: Si t me fallaras.... Y yo, co mo la ms estpida de las criaturas, haba cado de bruces en las ~90 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos redes de su ttrico juego. Corr enloquecido al lavabo e inclin la cabeza bajo el cho rro de agua. Iba a perder pie, lo saba. Al incorporarme, observ cmo el agua desapar eca por el sumidero describiendo crculos. Un remolino, record. Me apoy en la pared y tard un rato an en cerrar el grifo. Cuando me fui, los crculos seguan el sentido de las agujas de un reloj. Como en el hemisferio sur.
Por la tarde me desped de la editorial, clausur el estudio, tom el ltimo tren y me d irig a casa de ta Alicia. Qu sorpresa! dijo. Pero las sbanas olan a lavanda y esplieg y una jcara de chocolate me aguardaba, humeante, sobre la mesa de la cocina. ~91 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Los altillos de Brumal No podra ordenar los principales acontecimientos de mi vida sin hacer antes una b reve referencia a la enfermedad que me postr en el lecho en el ya lejano otoo de 1 954. Fue exactamente el 2 de octubre, fecha sealada para el inicio de las clases escolares, cuando el mdico visit por primera vez la casa familiar, pronunci un nomb re sonoro y misterioso, y yo, en medio de un acceso de fiebre que me haca proferi r frases inconexas, tem llegada la hora de abandonar el mundo. Pero, por fortuna, la escarlatina se comport conmigo como una dolencia de manual, sin trato prefere nte ni malignidad acusada, y de todos aquellos das de forzosa inactividad, recuer do slo, con asombro, un raro afn por desprenderme de sbanas y mantas, y embadurnarm e con la tierra hmeda de tiestos y jardineras. Al despedirse, la enfermedad me de j en obsequio un cuerpo larguirucho y unas maneras torpes y desvadas a las que tar dara un buen tiempo en acostumbrarme. No s si debo culpar a ese regalo inesperado, o al simple hecho de que las clases hubieran empezado haca algunos meses. Pero l o cierto es que, el primer da que asist a la escuela nacional, encontr sobrados mot ivos para detestar la vida. Mi primer apellido fue acogido por la maestra con un espectacular arqueo de cejas. Hizo como si intentase memorizarlo, lo repiti un p ar de veces, las consonantes se le agolparon en la garganta, sus alumnas se revo lvieron de risa en sus asientos, y ella, en venganza, decidi suprimirlo de un plu mazo. Aquello fue el inicio de una larga pesadilla. Sent como si me despojaran de l recin estrenado delantal, de los suaves mitones que luca con orgullo, del lazo d e terciopelo con que mi madre haba recogido mis cabellos aquella misma maana. No l levaba ms de diez minutos en la escuela y ya haba sido relegada a una categora sing ular y deleznable. Mi segundo apellido no iba a gozar de mejor acogida. Era dema siado corriente, tan comn que en la vetusta aula lo ostentaban unas cuantas nias ms , las mismas que ahora protestaban con vehemencia, pataleaban intransigentes sob re el entarimado, golpeaban las tapas de los pupitres con los puos. Deba comprende rlo. En ese mundo de derechos adquiridos, no queran ni podan efectuar excepcin algu na en mi favor. En lo sucesivo sera conocida por Adriana, sin otros nombres que a rroparan mi tmida presencia, sin otro apoyo que el sentirme la ms alta, la ms desga rbada y la ms ignorante. ~92 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Pero el da, tantas veces soado desde la prisin del lecho, no haba hecho sino empezar . Atenta a la salvaguarda de su autoridad, la maestra me pregunt enseguida por mi lugar de origen. Mi acento le haba parecido extrao, inslito, inhabitual... O se tra taba, quiz, de un defecto congnito? No me oblig a abrir la boca, mostrar la gargant a y sacar la lengua, como en un principio tem. Con un hilo de voz pronunci el nomb re de mi aldea. Lo repet tres veces. Intent situarlo en el mapa de colorines que, al instante, dos alumnas socarronas desplegaron sobre el encerado. Pero mis dedo s, confundidos ante un coro de carcajadas, naufragaron en los azules del Mediter rneo. A aquellas burlas, sin embargo, debo un precoz despertar a las leyes de la vida. Con una sabidura que, casi treinta aos despus, me deja an perpleja, comprend mu y pronto que el injusto trato que acababa de recibir no proceda de la ocasional m aldad de una profesora, ni de la inocente crueldad de un montn de nias anodinas y engredas. La diferencia estaba en m y, si quera librarme de futuras y terribles afr entas, debera esforzarme por aprender el cdigo de aquel mundo del que nadie me haba hablado y que se me apareca por primera vez cerrado como la cscara de una nuez, i nexpugnable como los abismos martimos en los que mis dedos acababan de extraviarm e. A nadie dije que haca slo unas semanas que haba aprendido a leer y a escribir, e n atencin, quizs, a la extraa mxima que Madre repeta con frecuencia: Huimos de la mise ria, hija... Recordarla es sumergirse en ella. No iba a dar un nuevo motivo de ri sa a mis compaeras. Aguant con paciencia el lento desfilar de las horas, me resgua rd en el silencio y, en el recreo, me mantuve al margen, observando juegos, inten tando memorizar canciones. Al llegar a casa, ment. Ha sido estupendo dije. Madre no levant los ojos del bastidor y sigui bordando con exquisita delicadeza. Se fue hace tiempo, pero, an ahora, me cuesta imaginar que la corrupcin pueda habe rse ensaado con aquellas manos blancas y delicadas, con sus inescrutables ojos ve rdes, con la lnguida sonrisa que dibujaban sus labios cuando crea no ser vista por nadie, cuando yo finga no reparar en su presencia, jugar, dormir o repasar las l ecciones de la escuela. Madre no era una mujer alegre. La recuerdo a menudo sile nciosa, enfrascada en oscuros pensamientos que nunca quiso compartir, santigundos e a la menor ocasin, gimiendo sola en su alcoba hasta que las luces del alba term inaran por vencer su persistente incapacidad de conciliar el sueo. Nunca fue dema siado cariosa conmigo, pero yo saba que, a su manera, me amaba. Todo en ella era p rivacidad y ~93 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos secreto. Cuando yo enfermaba, permaneca la noche en vela junto a la cabecera de m i cama, repitiendo para s una retahla de jaculatorias, increpando a media voz a in visibles enemigos. Cuando algo les ocurra a mis dos hermanos, su preocupacin se co ncretaba en llamar a un mdico. Conmigo era la entrega total. Saba que me quera y, a unque nunca pude cruzar el umbral de su atormentado mundo, intent en todo momento corresponderle con mi cario. La ayudaba en los trabajos de la casa, devanaba mad ejas, o bordaba, con la mejor voluntad, una esquina cualquiera de las labores en las que ocupaba su tiempo. Otra demostracin de afecto no hubiera sido comprendid a. Desde la muerte de mi padre, Madre se haba encerrado en ese extrao universo que le negaba el reposo. Pareca como si hubiese sellado un pacto con el silencio y l a melancola, pero, a veces, cuando mencionaba a su familia, el rubor se seoreaba d e sus mejillas, sus ojos despedan fuego, y yo comprobaba aliviada que, en contra de las apariencias, la sangre discurra por sus venas como en el resto de los mort ales. Nunca los nombraba individualmente. No hablaba de sus padres, de sus herma nos, de sus tos. Deca familia y, al mentarla, la emprenda a pisotones contra escara bajos y cucarachas. La casa estaba llena de cucarachas, y eran muchas las veces que Madre maldeca a su familia. Fue as como, desde pequea, establec una relacin estre cha entre familia y cucarachas, y adquir, con el correr de los aos, la firme convi ccin de que aqulla era la responsable directa de nuestra pasada indigencia y de nu estra actual parquedad de recursos. Sin embargo, el da en que mi madre logr vender el ltimo terreno que le ligaba a su familia, esper intilmente alguna alusin a refor mas, compras o tan siquiera un buen almuerzo. Las paredes desconchadas podan espe rar, las grietas seran trampeadas con masilla y mis hermanos seguiran asistiendo a la vetusta escuela del barrio. Nada haba cambiado pues, a excepcin del hecho, sin consecuencias, de que antes furamos pobres y ahora hubisemos ascendido a la categ ora de modestos. Pero los planes de mi madre iban ms all de guardar los fajos de bi lletes en un cajn, como se me ocurri al principio, y esperar aliviada la llegada d e la vejez. Todo, hasta el ltimo cntimo de la venta, tena un destino prefijado desd e haca muchos aos, algo que, para ella, pareca revestir una importancia capital. Cu ando me enter de que la nica beneficiaria de la transaccin iba a ser yo, enmudec de asombro. Sin embargo, era tan inslita la luz que alumbr de pronto sus ojos verdes que no me atrev a negarme. Irs a la Universidad dijo. Por un momento no supe si aque l jbilo repentino era el resultado de una importante decisin o de la venta de lo p oco que le una a su pasado. Pero nada pregunt, sorprendida como estaba ante unas m ejillas sbitamente enrojecidas, ante ~94 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos unos brazos que no paraban de gesticular, ante la ilusin de nia con que teja y tren zaba lo que iba a ser mi futuro. Hablaba de Medicina, Derecho, Letras... Pero su candor me haca pensar en una jovencita en vsperas de boda, en los viejos cuentos de hadas con los que, aos atrs, intentaba conjurar mi siempre inexplicado terror a l amanecer. Anotaba cifras en su libreta de cuentas. Sumaba, restaba, divida. Tod o estaba calculado y decidido. A mis hermanos, en compensacin, les dejara la casa. A m me construira el futuro. Estudi Historia sin excesivo convencimiento. Mi memor ia proverbial me ayud a obtener resultados aceptables y, aunque yo no hice nada p ara fomentarla, me granje cierta fama de alumna perezosa pero privilegiada. Madre , contenta ante la facilidad con la que me iba aproximando a su meta, mantuvo du rante los ltimos aos una actitud plcida y serena. Sus oscuros fantasmas haban dejado de torturarla: ya no gema, ni suspiraba, ni, por la noche, se revolva agitada en la soledad del lecho. La muerte le sobrevino en un da especialmente importante pa ra ella. Acababa de obtener mi licenciatura, y Madre, como si nada le atase ya a este mundo, se entreg a un dulce sueo del que jams despert. Retras con excusas el mo mento de cerrar la caja. Nunca, en vida, su rostro me haba parecido tan hermoso. Sin embargo, en los aos que sucedieron a su muerte, mis actividades poco tuvieron que ver con aquellos estudios que mi madre se haba empeado en costear. Abandon la casa familiar, ahora propiedad de mis hermanos, y me instal en un pequeo piso en e l centro de la ciudad. No me molest en solicitar una plaza de profesora, como hic ieron muchas de mis compaeras, ni en conseguir un puesto en la edicin de alguna en ciclopedia. Mis habilidades eran otras y, cancelada la deuda con mi madre, a ell as me entregu con toda mi energa. Fueron mis deseos de suavizar la pobreza los que me lanzaron a esta fantstica aven tura del gusto y de la apariencia? Desde muy pequea senta una poderosa inclinacin p or la cocina. Me gustaba combinar elementos, experimentar, adivinar los ingredie ntes de cualquier producto enlatado, confeccionar sopas de legumbres sin legumbr es o lograr unos aparatosos filetes de pescado a base de arroz hervido y prensad o. A Madre le molestaba que yo me encerrara en mi pieza favorita e intentara lue go sorprenderla con mis pequeos hallazgos, convencida, tal vez, de que, en el glo rioso futuro que me haba destinado, no quedaba lugar para bajas tareas ni ocupaci ones serviles. Mientras viv junto a ella, acat sus caprichos, y Madre, en su simpl icidad, confundi mi autntico amor filial con el triunfo de una voluntad que a rato s yo no comprenda y a ratos admiraba. Pero ahora, liberada del penoso deber de fi ngir, poda moverme a mi antojo entre las cuatro paredes de la nueva cocina. Los c omienzos fueron tmidos, como todos los ~95 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de aquel que se entrega a una aficin largos aos postergada. Con el tiempo, sin emb argo, mis buenas manos para el disfraz o para el aprovechamiento de cualquier re sto me valieron el esperado reconocimiento. Consegu una colaboracin semanal en una revista especializada y un consultorio diario en una de las principales emisora s de la ciudad. Las cartas me llovieron desde los primeros das y me resultaba muy agradable constatar que la mayora de mis corresponsales me crea una viejecilla sa bia, de cabellos canos y rostro bondadoso. Un amigo editor me ofreci la posibilid ad de publicar un libro. Acept. Mis recetas corran de boca en boca y, aunque nunca merec la atencin de los gastrnomos oficiales, no se me ocultaba que ellos saban de m y que me odiaban con todas sus fuerzas. Sus desplantes o su silencio no me afec taron lo ms mnimo, y si, en el prlogo que por aquel entonces empec a escribir, inclu una avalancha de fechas y datos histricos, no fue para ganarme su respeto, sino c omo un homenaje pstumo a aquella mujer que intent encaminar mi vida por otros derr oteros. Tampoco me preocup en rebatir sus teoras a la hora de redactar las primera s pginas. Hice un llamamiento desde la emisora a todo oyente que tuviera algo que mostrarme. Y esper pacientemente, siempre ocupada junto a mis fogones, a que sus aportaciones fueran abarrotando el buzn o invadiendo la cocina. Recib tartas case ras, recetas olvidadas, figurillas de mazapn, confituras, compotas... Mi editor s egua de cerca mi trabajo y me propuso emprender juntos un pequeo recorrido por el Bajo Rhin donde, segn le constaba, existan recetas milenarias que podramos incorpor ar al libro. Era evidente que su afn no proceda tanto de las investigaciones en la s que me hallaba sumida, como de un mal disimulado inters hacia mi persona. Por e sta razn, probablemente, me mostr de acuerdo. Partiramos dentro de unos das, el tiem po justo para que yo acabara de analizar las colaboraciones de lectores y oyente s. Arda en deseos de viajar e, incapaz de concentrarme, hice una seleccin apresura da del montn de paquetes y cartas que aguardaban su turno sobre la mesa de la coc ina, el sof de la antesala o las estanteras del comedor. La mayor parte eran conse rvas caseras cuyo nico mrito resida en la calidad de la fruta empleada y en el cuid ado puesto en su elaboracin. Fiada de mi instinto, fui eliminando las que me pare cieron ms vulgares. El tiempo se me echaba encima y sospecho no haber sido demasi ado rigurosa en mi trabajo. Slo as puedo explicarme que, a punto de darlo por conc luido, reparase por primera vez en una vasijilla mohosa provista de una inscripc in apenas legible. La destap con dificultad. De su interior surgi un denso aroma a fruta silvestre, el perfume inconfundible de una conserva antigua. Me serv un par de cucharadas. Aquella mermelada de fresa no se pareca a ninguna otra. Segu degus tando. Era la mermelada con ms gusto a fresa que haba probado en mi vida; era, con toda seguridad, mermelada de fresa... Sin embargo, me hubiese atrevido a jurar, sin ningn ~96 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos titubeo, que en su elaboracin no haba intervenido fresa alguna. Palade una cucharad a ms. Tampoco azcar. Volqu el resto del contenido en un plato y estudi el recipiente . El proceso de conservacin difera de los habituales. Tal vez se tratara del tiemp o, de una fermentacin inesperada, de alguna mutacin... La caja de cartn en la que h aba llegado no contena informacin ni remitente, y las letras que ilustraban el tarr o apenas se destacaban del color del barro cocido. Intent proceder con orden. Las primeras letras debieron de formar, en otro tiempo, la palabra Mermelada; segua lu ego un espacio en blanco (un probable de, borrado con los aos) y, por fin, unas des dibujadas maysculas trazadas en una caligrafa demasiado arcaica para resultarme id entificables. La ayuda de una lupa no hizo ms que confundirme. Prob entonces la op eracin inversa. Alej el tarro de mis ojos y parpade a propsito, como si conociera de antemano lo que pretenda descifrar. No prestaba atencin a las letras, sino al con junto, a su forma, al significado que pudiera encerrar aquella sucesin de signos. Y, de pronto al quinto, al sexto parpadeo quiz, las maysculas adquirieron un reliev e sorprendente. Me pareci como si una sombra envolviera los objetos de la cocina o como si toda la luz brotara de aquella palabra. Le: BRUMAL. Y al instante me sent muy pequea, y tambin muy alta, inmensamente feliz y desesperadamente desgraciada, mientras la habitacin se poblaba de nias vociferantes y burlonas, enfundadas en de lantales de rayadillo, adornadas con lazos de colores, dispuestas a rer hasta la saciedad ante aquel nombre que, por desconocido, les provocaba, en su ignorancia , tantas carcajadas y tanto desprecio. Pero qu saba yo de Brumal? Huimos de la miseria, hija... Y mis recuerdos, arrinconado s en la esquina ms oscura de la memoria, se resistan a amanecer bruscamente de su letargo, a liberarse de la pesada losa con que una mano infantil les conden al si lencio, a comparecer ante una presencia que tantas veces les haba rechazado. Degu st otra cucharadita de mermelada de fresa, y ellos se agitaron por un instante en su escondite. Muy levemente, lo suficiente para convencerme de que seguan ah, com o los despojos de una cinta insonora, secuencias deslavazadas de una pelcula pend iente de montaje, material desechado por un autor avergonzado de su primera obra . No tena ms que pronunciar BRUMAL, una, dos, media docena de veces, para que asom aran por entre las tinieblas y yo intentara aprehenderlos, fijarlos, devolver a los grises su color original, rellenar los constantes espacios en blanco. Demasi ados, quizs. O, tal vez, demasiado tarde. Ellos, astutos y escurridizos, no se mo straban dispuestos a permanecer un instante ms de lo acostumbrado. Pero yo iba a presentarles una lucha sin cuartel. Relama la cucharilla y la vergenza se trocaba en inters, el deseo de olvido en necesidad de memoria. La aldea de mis orgenes dej aba de erigirse en palabra prohibida. Cmo era Brumal? ~97 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Tuve que contentarme con imgenes ya conocidas: un lugar inhspito, umbro, de tierras castigadas y estriles. Era eso motivo suficiente para abochornarme, o fueron las sonrisitas de mis ignorantes condiscpulas las que trastocaron mi infantil escala de valores? Ahora era yo quien sonrea, embriagada por el olor de fresa, sintiendo los labios almibarados y pegajosos. Vivamos a escasos kilmetros del mar, tal vez a una veintena, pero en la aldea apenas si sabamos del resplandor del sol o de la brisa que empujaba las barcas de los pescadores. Los nios del pueblo nos acostum brbamos desde los primeros das a vivir en el fro y en las sombras. Y, como nada con ocamos, nada podamos desear. Una vez al ao, sin embargo, todo Brumal se desplazaba en comitiva. Adornbamos media docena de tartanas, y la comunidad engalanada se en caminaba hacia el pueblo de mar ms cercano, aquel al que, segn los registros, pert enecamos. Cenbamos, cantbamos, dormamos en la playa y, al da siguiente, regresbamos a la aldea. As haban hecho nuestros abuelos, as hacamos nosotros y as, con seguridad, h aran nuestros hijos. Pero aquellos peregrinajes anuales me dejaban siempre un ama rgo sabor de boca. Las gentes del mar nos miraban con recelo, los nios de piel to stada nos escudriaban sin recato y, en las noches de playa, no contbamos con la co mpaa de un solo lugareo ni de una barcaza rezagada. Nuestras cuentas, no obstante, estaban al da. Mi padre, el nico hombre de Brumal que haba convivido con ellos, se vesta de fiesta en el da sealado y llenaba de billetes los bolsillos de su chaleco. Visitaba los comercios, encargaba harina de trigo, compraba conservas de pescad o y pagaba esplndidamente cualquier servicio. Su actitud era admirada y adulada, mientras mi madre, arrebujada en un mantn de lana negra, murmuraba frases de desdn para cada conocido que se adivinaba tras las celosas de las ventanas. El oro todo lo compra, deca. Y luego nos miraba a todos, a su marido, a su hija, a sus paisan os, con sus tristes y enigmticos ojos verdes. Madre era natural de la playa, pero siempre se neg a visitar a sus familiares o a mirar la casita de persianas azule s en la que haba nacido. Tena an una hermana o un hermano en el pueblo. Mi padre pr eguntaba por ellos en el almacn y enviaba saludos; mi madre, ao tras ao, finga sorpr enderse con desganada irona de que no hubieran hallado un momento para acudir a r ecibirla. Pero Madre no slo detestaba a sus propias cucarachas. Me haba terminado la mermelada: el sabor que tantas veces degustara de nia, el delicioso aroma a fr uta silvestre, el mismo color con el que teamos las rebanadas de pan antes de enca minarnos al colegio. Aunque bamos a la escuela en Brumal? No poda recordarlo. Aband onamos la aldea cuando yo contaba siete aos, recorrimos algunos pueblos y nos ins talamos, por fin, en una ciudad a cientos de kilmetros de nuestro lugar de origen . Casi enseguida nacieron mis hermanos, unos gemelos ablicos que no supieron desp ertar mi inters ni conseguir mi afecto. Mi padre ~98 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos falleci al poco tiempo y Madre, encerrada en su habitual mutismo, no contribuy en nada a resucitar mis recuerdos. Ir a Brumal, me dije. Y, mientras recoga algunos cac harros y cerraba ventanas, reviv a ta Rebeca, la anciana ta Rebeca, encerrada peren nemente en su altillo, entregada a la elaboracin de deliciosas confituras, aqueja da de un fuerte reumatismo que le impeda desplazarse. Y su muerte. La casa llena de sacerdotes y de incienso, de rezos y plegarias; los lloros de mi padre y la d ecisin irrevocable de Madre de abandonar Brumal. Ahora mismo, decid. Y, al cerrar la puerta, record cmo, pocos das despus, reunimos nuestros enseres en un par de bales, una tartana nos acerc a la carretera y esperamos all, durante horas, la llegada de un coche de lnea. Las palabras de siempre Huimos de la miseria, hija... y una extraa alegra asomando a sus ojos. Madre pareca muy contenta aquella maana, y, en su excit acin, se haba vestido al revs, exhibiendo costuras, dobladillos, forros, pespuntes. Un espectculo miserable para los biempensantes usuarios del autocar, agrupados e n los ltimos asientos, observndonos como a leprosos o apestados, temerosos de la c ontaminacin que presagiaba nuestra presencia. Y Madre, altiva y orgullosa, simula ndo no haber reparado en su error, hasta bien entrada la noche, cuando llegamos a nuestro primer destino, cuando descargamos bales y atados. Madre, entonces, res tando importancia a lo que haca, le dio la vuelta al abrigo, introdujo los brazos en las mangas, se ci el cinturn y, con exagerada lentitud, sacudi el polvo de las s olapas. Ahora, al recordarlo, no poda dejar de sonrer.
Baj apresurada del tren y mir algo inquieta a m alrededor. Nada en el rostro de las gentes me sugiri al carcter hosco y desconfiado que crea recordar. Tampoco los nios de piel tostada me parecieron entonces temibles e indeseables. La tarde era sol eada y una inesperada alegra me encamin al muelle donde faenaban algunos pescadore s. No supe dar con la casita de persianas azules que mi memoria situaba cerca de l mar, pero me hallaba en el pueblo de mi madre y, extraamente, me senta invadida por una sensacin de orgullo. Pregunt a un pescador por Brumal. El hombre se encogi de hombros. En el Ayuntamiento me hablaron de un par de aldeas perdidas en el mo nte y prcticamente abandonadas por sus habitantes. Ninguna responda al nombre de B rumal. Entr en el casino. Algunos ancianos jugaban a naipes, otros dormitaban fre nte al televisor. Me acerqu al grupo que me pareci de mayor edad. La palabra Bruma l no suscit en ninguno de ellos el ms mnimo recuerdo. Al salir, un anciano agit su b astn. S, dijo, algunos lo conocan por este nombre. Y, luego, calndose unas gafas y ob vndome con un punto de desconfianza, aadi: ~99 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Antes, le hablo de aos, vivan all unas cuantas familias. Ahora no s si queda alguien. ... Pocos datos pude reunir acerca de mi aldea, aunque s los suficientes para sabe r cmo llegar hasta all. Di las gracias a mi informador y le tend la mano. Pero ya e l anciano se haba vuelto hacia el televisor y limpiaba con un pauelo los cristales de las gafas. Hice noche en un hotel y, al da siguiente, abord el primer coche de lnea que se diriga al interior. El conductor se detuvo a la altura de una encruci jada y me seal una vereda llena de pedruscos y socavones. El sol y el buen tiempo haban quedado atrs, pero la visin del campanario de una iglesia lejana me anim a cub rir el resto del camino a pie. A las siete de la tarde, grit el conductor, cuando y a haba avanzado algunos pasos, cada da a las siete. Si est en la carretera la recojo .Anduve campo a travs sin tener que preocuparme de no pisar ningn sembrado. En Brum al las tierras son ridas y la vegetacin inexistente. Al cabo de una hora me detuve a pocos metros de la primera casa del pueblo. Estoy en Brumal, me dije ahogando u na creciente emocin. Al fin en Brumal.Dos perros famlicos me salieron al encuentro. Sus ladridos parecan imitar el sonido del viento, los silbidos de la lea hmeda al a rder, los bajos sostenidos de un viejo rgano sordo e incompleto. Me hallaba por f in en Brumal y, en aquel momento, empezaba a comprender que ese viaje debera habe rlo realizado aos atrs, antes de que la aldea hubiera llegado al estado de deterio ro que actualmente ofreca. Casuchas viejas y descuidadas, muchas de ellas mostran do an las huellas de un incendio remoto, ventanas sin cristales, los restos de un a construccin, que bien pudo haber sido una escuela, reducida ahora a un montn de escombros. Un olorcillo acre surga de las pocas viviendas que parecan habitadas. E l humo de algunas chimeneas ensombreca todava ms la densa bruma permanentemente ase ntada sobre la aldea. La iglesia, en contraste, me pareci altiva y desmesurada. O cupaba casi la tercera parte del espacio habitado y, aunque su estado era prctica mente ruinoso, se ergua en medio de aquella inmundicia con una majestuosidad desa fiante. Sent un escalofro. No me hubiera producido mayor impresin una catedral gtica trasplantada a un estercolero. Entonces, no s por qu, me acord del hombre del casi no. Me hallaba desconcertada. El nico banco de la Plaza estaba ocupado por un anciano ; me sent a su lado. Ni l pareca dispuesto a saludarme ni yo encontr frmula alguna pa ra dirigirle la palabra. El anciano encendi un cigarrillo y yo le imit. No saba an s i lo que deseaba era llorar o ponerme a gritar con todas mis fuerzas. Posea solam ente una certeza: nunca deb regresar a aquel lugar odioso. Un baln de juguete rod h asta mis pies. Lo alc y mir en mi entorno, pero ningn nio ~100 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos vino a recogerlo. Qu diablos estaba yo haciendo en Brumal? El viejo carraspe y yo, en mi interior, le agradec su silenciosa compaa. Encend otro cigarrillo. Dos, tres ms . Era evidente que no poda pasarme la maana all, sentada junto a un anciano sin hab la, nico ser humano que, hasta entonces, me haba ofrecido Brumal. Cruc la Plaza y m e dirig a la iglesia. La puerta estaba entornada. La empuj. Me cost cierto tiempo a costumbrarme a la oscuridad, a la atmsfera insana que desprendan los viejos muros, al polvo que levantaba a mi paso y que me produca una tos seca y asfixiante. Nad ie, con seguridad, haba orado all desde haca aos. A no ser que aquel viejecillo sile ncioso fuera el nico habitante de Brumal. Un cuerpo demasiado frgil para dejar hue lla alguna sobre los bancos, los reclinatorios, los restos de una alfombra roda p or las ratas, los andrajos de damasco que colgaban a ambos lados del pasillo cen tral. El estado calamitoso del retablo slo era comparable a lo que quedaba de un antiguo plpito, ahora impracticable, con la mayora de escalones hundidos y las bar andillas resquebrajadas. Sobre el altar mayor haba un libro abierto. La dbil luz q ue proyectaba el rosetn no me permita leer; encend una cerilla. Sopl sobre las pginas de pergamino pero, en contra de lo que esperaba, ni una sola mota de polvo se l evant en el aire. Aprovech un cabo de vela y lo coloqu a mi derecha, en el lado del Evangelio. Una serie de nombres, provistos de numerosas consonantes y escritos en temblorosas redondillas, oscilaron ante mis ojos. Algunos no me resultaron de l todo desconocidos. Busqu el apellido de mi padre. Estaba marcado con tres aspas . La repentina sensacin de creerme observada me oblig a volverme con cautela. La n ave me pareci ms grande, oscura y destartalada que instantes atrs. Alcanc otro cabo de vela y, conteniendo la respiracin, me dirig hacia la puerta. No habra avanzado ms de dos pasos cuando percib un leve jadeo. Iba a apretar a correr, pero en aquel preciso instante vislumbr una figura alta y oscura sentada en uno de los ltimos ba ncos. Buenos das o. No pude responder. La silueta acababa de ponerse en pie y se dir iga hacia m a grandes zancadas. Soy el prroco dijo. Suspir aliviada. Me llamo Adriana sit, pero no cre oportuno mencionar mis apellidos. Salimos a la Plaza. Ahora, otro viejecillo ocupaba junto al primero el banco de piedra en el que antes me haba s entado. No hablaban entre s ni pareca que nuestra presencia fuera motivo suficient e para alzar la vista. Haba oscurecido considerablemente. Deseaba algo? pregunt el sa cerdote. ~101 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Asent. Ya no me importaban los motivos que me haban conducido a Brumal, pero senta la imperiosa necesidad de escuchar el sonido de alguna voz. Mir en direccin al rel oj de la iglesia. Faltaban algunos minutos para el medioda. Supongo que le sorpren der que se haya nombrado a un ministro para una parroquia con tan pocos feligrese s continu. Cosas burocrticas, sabe usted?... Sin contar con que esta iglesia posee un valor incalculable. Me pareci que aquel joven se estaba burlando de m. Le observ c on curiosidad. Veintitantos aos a lo sumo, pens. ... Y que, para un lugar tan dejad o de la mano de Dios, se haya designado a una persona como yo, casi sin experien cia. Segu sin intervenir. Su sotana presentaba varios desgarrones y numerosos rem iendos. Me fij en el polvo acumulado en el cuello y en los extremos de las mangas . Antes, las cosas eran de otra manera. En Brumal hubo mucha vida. Habamos avanzad o unos pasos en direccin al banco. Ahora eran cuatro los viejos sentados en silen cio. Una mujer vestida con un batn floreado asom por la puerta de una de las casas . Me sonri. ... Pocos. Casi todos ancianos. Pero muy buena gente. Muy buena. Llega mos al otro lado de la Plaza. El sacerdote abri una cancela y me invit a pasar. La suciedad y el desorden de la casa del cura no tenan nada que envidiar al estado lamentable de la iglesia. Las telaraas se haban adueado de techos y rincones, los m uebles yacan amontonados en el centro de lo que pareca la pieza principal y un olo rcillo difcil de definir impregnaba cortinas, visillos y las fundas de los sillon es en que acabbamos de acomodarnos. Pens que necesitaba beber algo. Pero ya el cur a, adivinando mis deseos, se me haba adelantado. Sirvi dos copitas de aguardiente de fresa. Apur la ma de un sorbo. As que es usted oriunda de la aldea... Muy interes ante. Mucho. Mir a travs de la ventana, y yo segu la direccin de sus ojos. En la Pla za, una docena de hombres conversaba animadamente. ... Y ha venido hasta aqu para recuperar su pasado, no es cierto? Me encog de hombros. El sacerdote simulaba preg untar, pero yo lo saba ensimismado, indiferente a una respuesta por dems innecesar ia. A qu poda haber venido si no? A quin, fuera de los hijos de la aldea, se le poda o currir visitar Brumal? Me angusti la soledad de aquel hombre joven, obligado a vi vir entre ruinas, y ech una mirada discreta a la desastrada habitacin. ~102 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Mi ama de llaves falleci hace unos meses explic a modo de excusa. Me serv un segundo aguardiente y sent un delicioso calorcillo en el estmago. El prroco se apresur a rel lenarme la copa. El antiguo desconcierto se haba convertido en euforia. Cre llegad o el momento de agradecerle su hospitalidad y empec a hablar. Habl durante largo r ato: horas quiz. Habl de mi padre, record a ta Rebeca e intent recuperar los rostros de las amigas del desaparecido colegio. Dnde estaran ahora? En la Plaza tal vez? En e sa creciente algaraba que me haca, a ratos, interrumpir mis explicaciones? Elaboran do mermeladas, confituras, compotas... en esos luminosos altillos de los que sur gan hebras de humo azul, violeta, naranja...? Mi cabeza funcionaba a una velocida d de vrtigo pero no por ello dej de apurar las copas que, sin descanso, me segua si rviendo el sacerdote. El aroma de fresas se haba hecho envolvente. Esta es una de las especialidades de Brumal dijo de pronto. Su mirada haba adquirido un brillo im propio de un sacerdote. No recordaba haberle hablado de mi libro de cocina ni de la tinajilla mohosa que, apenas veinticuatro horas antes, me hiciera tomar la d ecisin de conocer Brumal. Sent un pequeo estremecimiento y mi mente se encarg de rep etirme que en esas tierras no creca planta alguna, ni siquiera zarzamora o malahi erba por los caminos. Las risas de la Plaza, cada vez ms estridentes, me impulsar on a volverme de nuevo. Ahora los ventanucos de los altillos aparecan en sombras, y algunas mujeres se haban unido al bullicioso grupo de la Plaza. Tena que irme. E s pronto todava dijo el prroco. Pareca contento y la forma en que se refrotaba las m anos indicaba una excitacin creciente que empezaba a incomodarme. No puede marchar se ahora sin ver antes lo que le interesa. Mermelada de fresa... y subray la ltima palabra con una sonrisa. Iba a enfundarme el abrigo, pero ya el hombre me haba te ndido un astroso y maloliente mandil negro. Al incorporarme, volv a verle como a un joven inofensivo, un pobre cura de pueblo para quien, con toda seguridad, cha rlar conmigo constitua el nico acontecimiento de inters desde haca algunos aos. Ahora sujetaba con ambas manos el mandil y el brillo burln haba desaparecido de sus ojo s. Pngaselo. As no se ensuciar el vestido. Abri una puerta chirriante, y yo le segu co n precaucin por una angosta y oscura escalera de caracol. El aire se haba hecho ir respirable y el alcohol empezaba a castigarme con sus efectos. Ya hemos llegado, o. El resplandor de un fsforo ilumin de pronto el interior de un altillo. Era una es tancia espaciosa y, al contrario de todo lo que haba contemplado hasta entonces, extremadamente ordenada y limpia. Un infiernillo de alcohol ocupaba una mesa cen tral rodeado de ollas, tarros y marmitas. Las paredes estaban cubiertas de ~103 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos anaqueles. En algunos haba libros. En la mayora, pomos minsculos, vasijas de barro, tinajillas mohosas sin inscripciones ni leyendas. El sacerdote encendi un quinqu y una luz poderosa como la del da hizo visible hasta el ltimo rincn del altillo. En una esquina vi un incensario y una casulla bordada en oro. No est tan ordenado co mo cabra desear dijo el cura. Pero no quiero entretenerla... Husmee. Husmee a gusto . Qu rara emocin me hizo desor las llamadas del instinto? Sin darme cuenta me encont r entregada a una actividad frentica. Destap algunas tinajas, las ol, volqu parte de su contenido en una marmita de cobre. Intent leer algunas inscripciones que, sin orden ni concierto, aparecan sobre algunos de los tarros. Abr un cuaderno que yaca junto al infiernillo. La letra era temblorosa y el trazo del lpiz se confunda a ra tos con las arrugas del macilento papel. Me llevara tiempo, pens, mucho tiempo.El sace rdote me haba dejado a solas en la habitacin. Me alegr. Observ el montn de objetos qu e en pocos minutos haba reunido sobre la mesa. No saba por dnde empezar. Me ajust el mandil y por un momento me pareci or un lamento, una splica, aquellos suspiros que acompaaron toda mi infancia... La miseria, record, la miseria de la que siempre h ablaba Madre. Pero el pomo que sostena en las manos peda a gritos ser abierto y el infiernillo que acababa de encender me prometa apasionantes e inesperadas aventu ras. Brumal, dije en alta voz, Brumal... Y un eco burln me devolvi el sonido de mis pa labras. O era otra vez el incmodo recuerdo de una maestra irascible en un aciago primer da de clase?... No. No tena ms que acercar el odo al cristal de la ventana para darme cuenta de que yo conoca aquellas voces. Antes de la enfermedad que me postr en el lecho, antes de que aprendiera a situar Brumal sobre un mapa de colores, yo haba conocido aquellas voces. Nias jugando al corro, refrescndose en la fuente, revolcnd ose en la tierra agrietada de la Plaza, divirtindose en formar bolas de barro, pi sotendolas luego con los pies desnudos, llamndome a gritos, caminando al comps de i ncomprensibles tonadillas... S; no tena ms que pegar los ojos al cristal para verla s y orlas: 0trias. Sen reiv se y o-h Sotreum sol ed a-d Y yo, de pronto, conoca la respuesta. Sin ningn esfuerzo poda replicar: ~104 ~
Cristina Fernndez Cubas Sabmut sal neib arre-ic Ort ned nedeuq es e-uq Todos los cuentos No necesitaba implorar raguj siajed em?, raguj siajed em?... porque formaba parte de sus juegos. Me estaban esperando y me llamaban: Anairda... Anairda... Anairda ... S!, grit. Estoy aqu! Y me apoy en el alfizar de la ventana. Pero todo haba sido una efmera ilusin. La Plaza se hallaba en sombras, y las voces provenan de m misma, de aquellas imgenes borrosas que reaparecan, de repente, como lm inas recin iluminadas. Mis juegos infantiles en Brumal; las cancioncillas de las nias para las que yo no era Adriana sino Anairda; trazos invertidos en el espejo; una olvidada habilidad para juguetear con el sonido de unas palabras de las que ignorbamos an su posibilidad de escritura. Nuestro lenguaje secreto; un lenguaje al que, con toda probabilidad, haban jugado, cuando nios, nuestros padres y abuelo s, y los abuelos de nuestros abuelos. Me senta embargada por una tierna emocin. Al canc un libro de las estanteras y lo abr sobre mis rodillas. El corazn me palpitaba con fuerza. El altillo se haba convertido en un arcn de recuerdos, el desvn en el q ue se amontonan objetos entraables y obsoletos, el lbum de fotos amarillentas deci dido a enfrentarme a un pasado deseado y desconocido. Pero en el libro no hall so nes infantiles, ni canciones de rueda, ni me bast, para captar el sentido, invert ir el orden de los prrafos o leer, como en nuestros juegos, de derecha a izquierd a. Aquellas palabras no pertenecan a ningn idioma conocido. Y, sin embargo, result aban sonoras, poderosas... No me atrev a pronunciarlas en voz alta. Haba sido herm oso, muy hermoso... Pero ahora deba marcharme. Desandar el camino hasta la carret era, aguardar el coche de lnea, dejarme conducir dcilmente hasta la playa y espera r un tren. A cientos de kilmetros estaba mi vida. Aqu, tan slo el eco nostlgico de v iejos juegos de una pequea Anairda convertida para siempre en Adriana. Empec a des cender con lentitud los ondulantes peldaos. Notaba los pies cansados, la cabeza e mbotada. Durante unos segundos los ojos se me nublaron y tuve que asirme de la b arandilla. Despus me restregu las manos sudorosas en el mandil negro. Me acord de ta Rebeca. De todas las tas de mis amigas de la aldea. Alguien, entonces, golpe la p uerta de la calle, y yo, sintiendo sobre m una infinidad de aos, me agazap dentro d el hueco de la escalera. Desde all pude escuchar las palabras del sacerdote. ~105 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Todo en orden dijo. La nueva ama de llaves ha llegado esta maana. Cont dos, tres, cua tro... hasta siete vueltas de llave. O un chirrido arrastrado y agudo, y comprend que alguien estaba asegurando el cerrojo con una cadena de refuerzo. No puedo establecer con exactitud si el ventanuco del altillo comunicaba con algn tejado de fcil acceso, si me lanc enloquecida sobre la tierra agrietada de la Pla za, o si, finalmente, los habitantes de la aldea me dejaron huir. S que, con toda s mis fuerzas, invoqu la memoria de mi madre, que mi mente despert sbitamente de un a terrible pesadilla, y que me puse a correr por un camino oscuro en una de las noches ms fras de mi memoria. Los desgarrones, araazos y hematomas con que despert, das despus, en la silenciosa habitacin de un hospital, pregonaban a gritos las difi cultades de mi huida. Apenas poda articular palabra, y nadie, de entre el sonrien te grupo de bata blanca que me haba tomado a su cuidado, pareca dispuesto a propor cionarme una explicacin aceptable. Permanec cerca de un mes encerrada en un centro psiquitrico. Mi cuerpo se haba recuperado con sorprendente rapidez, pero la inqui etud de mi alma no disminua. Me haban encontrado de madrugada junto a un camino. A terida de fro, la nariz sangrante, las palmas de las manos desolladas. Nadie saba de dnde vena ni adnde pensaba dirigirme, y las escasas frases que logr balbucear fue ron tachadas de desvaros y alucinaciones. Exista una nica evidencia. Mi garganta re zumaba aguardiente, y ese simple detalle, a los ojos de aquellos mdicos, explicab a sobradamente lo inexplicable. Mis hermanos acudieron a rescatarme. No me hicie ron excesivas preguntas, ni yo me molest en agradecer su silencio. Saba que en ell os la falta de curiosidad no significaba discrecin, sino la ms absoluta carencia d e inters. En mis documentos constaba an el domicilio familiar. Les haban avisado, y ellos, como un contratiempo menor, no haban tenido ms remedio que hacerse cargo d e una hermana a la que nada les una. Al salir del hospital, uno de los mdicos habl de una fuerte conmocin y de la peligrosidad de ciertos hbitos, tales como beber co n desenfreno. Ellos asintieron abochornados. El camino de regreso se realiz en el ms estricto silencio. En un alto, frente a una gasolinera, les sorprend cuchichea ndo entre ellos. Sospech que intercambiaban dudas acerca de mis facultades mental es y, adelantndome a sus posibles decisiones, me fing adicta al presunto vicio que , con tanta ligereza, se me haba diagnosticado. Al llegar a casa intent tranquiliz arlos. No beber una gota ms en toda la vida, dije. No se mostraron ni aliviados ni e ntristecidos. ~106 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Cuando abr la puerta de mi piso, sent un indescriptible bienestar. Todo estaba en el perfecto desorden que precedi a mi marcha. Las cartas de los oyentes revueltas sobre la mesa de la cocina, junto a platos y cacerolas sin lavar, y una lista d e prendas para recoger de la tintorera medio anegada en el fregadero. Me acord de pronto del proyectado viaje con mi amigo editor y corr maquinalmente hasta el buzn . Entre las apremiantes cartas de la emisora y de la revista hall una nota redact ada en trminos speros que, lejos de incomodarme, devolvi a mi rostro la sonrisa per dida haca ya tantos das. Su tono, como de costumbre, no era profesional, y en su e nfado por mi descorts desercin flotaba el deje inconfundible del enamorado despech ado. Si tenas otros proyectos, rele, podas haberte tomado la molestia de avisarme. Des olgu el auricular y marqu un nmero con cierto temor. Haban transcurrido ya algunas s emanas desde la fecha prevista para emprender el viaje pero, tal como deseaba co n el corazn, mi amigo haba postergado la partida. Invent una excusa que, como siemp re, result mucho ms creble que la autntica relacin de los ltimos acontecimientos y me confes dispuesta a viajar al cabo de diez, a lo ms quince das. Despus llam a la revis ta y a la emisora, me declar enferma y les rogu que no me molestaran hasta dentro de unos meses. Al da siguiente, empec mi trabajo. A primeras horas de la maana me d irig al Obispado. Tal como presenta, ni el nombre de Brumal, ni cualquier otro que respondiera a su situacin geogrfica, figuraban en la relacin de parroquias de ning una dicesis. Regres a casa y me puse a rellenar cuartillas. Apenas me conced tiempo para comer o dormir. Una desconocida excitacin rega mis actos, una persistente al egra me obligaba a mantenerme en pie. Dormitaba en momentos perdidos, y los sueos, embarullados y oscuros, me remitan sin remedio a aquel lugar inhspito del que haba conseguido huir. Sin embargo, no me senta cansada. La necesidad de contrastar lo s escasos recuerdos con mi reciente experiencia, la urgencia de hallar una expli cacin lgica a una serie de hechos aparentemente inverosmiles, me llenaban de una fo rtaleza y un vigor insospechados. Pero... se trataba realmente de hechos inverosmi les, de explicaciones lgicas? Los das de internamiento me haban aleccionado: no deba hacer partcipe a nadie de mis dudas, intuiciones o pesquisas. Por eso tena que se guir escribiendo, anotando todo cuanto se me ocurriese, dejando volar la pluma a su placer, silenciando las voces de la razn; esa rmora, censura, obstculo, que se interpona de continuo entre mi vida y la verdad... Aunque cmo llegar hasta ella? Cmo desandar camino, desprenderme de Adriana y volver, por unos instantes, a sentirm e Anairda? Tal vez no fuera difcil. Bastaba con descorchar una botella de aguardi ente, debilitar ese rincn del cerebro empecinado en escupir frases aprendidas y j uiciosas, dejar que las palabras fluyeran libres de cadenas y ataduras. ~107 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Como ahora... A quin me estaba dirigiendo ahora, cuando, sentada ante la mesa de l a cocina, rea con las carcajadas imparables de quien empieza a vislumbrar la luz en la oscuridad ms densa? Desconozco cunto tiempo me encontr sumida en aquel estado de excitacin, en qu consisti mi alimentacin durante aquellos das, qu hice aparte de r er y llorar, si dorm realmente o si venci la ensoacin sobre el recuerdo. Slo s que una madrugada el timbre del telfono me devolvi bruscamente a un piso descuidado e irre conocible. El montn de platos y cacerolas an por lavar heda. Un grifo goteaba sobre el fregadero rebosante de agua. Descolgu el auricular... Hoy era el da fijado par a el viaje, el recorrido por el Bajo Rhin, las recetas milenarias que debamos inc orporar al libro... Cmo poda haberlo olvidado? No, no lo haba olvidado. Todo lo cont rario, lo saba, y por ello haba trabajado denodadamente en las ltimas horas. Pero a hora haba concluido con mi trabajo, con la parte ms importante de mi trabajo, y na da podra demorar por ms tiempo mi partida. Estara lista dentro de una hora?... Colgu. Me hallaba desnuda, sudorosa, con el cabello enmaraado y los pies descalzos apoy ados en la tierra hmeda de una maceta. Instintivamente mir hacia uno de los cuadro s que colgaban de la pared: los ojos de mi madre me parecieron ms inescrutables q ue nunca. Corr hacia el armario y saqu una maleta. La desech. Reun los papeles que h aba estado emborronando a lo largo de todos esos das y los met en un sobre. Todava t ena mucho que escribir. Luego, cuando la escritura no bastase, o mi alma hubiera recobrado la paz, rompera las cuartillas en mil pedazos. Sera, sin duda, un instan te maravilloso. Pero ahora no poda entretenerme. Las seis de la maana. Un terrible cansancio me abati de golpe. Senta los msculos agarrotados, la cara desencajada, l os movimientos torpes e indecisos. El grifo segua goteando pero no me preocup por cerrarlo. Las seis y cuarto. De nuevo me top con la melanclica mirada de mi madre. Pareca como si intentara retenerme, censurarme, recordarme la larga lista de pri vaciones y sacrificios: Madre, supliqu, Madre!. Pero sus ojos me perseguan a lo largo ancho de la casa, me taladraban la espalda cuando yo intentaba ignorarlos, me c onminaban a permanecer inmvil sobre las fras baldosas, obediente a lejanas mximas y consejos. Un minuto, dos... El tiempo. Se dira que quera ganar tiempo: su nica arm a. La mir otra vez, y algo en su abatida expresin termin con los restos de mi pacie ncia. Estpida!, grit. Y re. Re con unas carcajadas que parecan surgir de otros tiempo unas convulsiones que al contacto con el aire se transformaban en silbidos, unos espasmos que me producan un placer inefable y desconocido... Cmo poda darse una mez cla tan grotesca de estulticia y osada? Tus artimaas, re, tus artimaas han fracasado. s que nunca entendiste nada, Madre. Confundiste nuestros juegos de nios con algo poderoso e innombrable de lo que pretendas huir. Creas acaso que vistindote al revs c onjurabas algn peligro? Juegos de nios, Madre. Inocentes e inofensivos ~108 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos juegos de nios. De poco te sirvi eliminar un sutil personaje de las historias de h adas y prodigios que me contabas de pequea, porque ese personaje maldito estaba e n m, en tu querida y adorada Adriana, arrancada vilmente de su mundo, obligada a compartir tu mediocridad, privada de una de las caras de la vida a la que tena ac ceso por derecho propio. La cara ms sabrosa, la incomparable. Sin la cual no exis tira gente miserable como t, tus dos insulsos y ablicos hijos, las cucarachas de tu pueblo natal, la vulgaridad de una apestosa ciudad en la que, entre injusta e i ngenua, decidiste sepultarme... Me era fastidiosamente fcil reconstruir tu histor ia. La boda con mi padre, tu llegada a la aldea, el resquemor ancestral de los t uyos proyectado equivocadamente contra ti. Un odio antiguo y epidrmico, un temor del que ni los ms viejos recordaban las causas. Pero t nunca dejaste de pertenecer les. Por eso te miraba por ltima vez, venciendo la aversin que me provocaban tus d esabridos ojos verdes, y, con un carbn encendido, marcaba sobre tu rostro tres cr uces negras. Ahora, por fin, Madre, estabas muerta y enterrada. El momento era d elicioso pero no poda detenerme. Las siete en punto. Dentro de muy poco un hombre llamara a la puerta, insistira, esperara intilmente a que una imposible Adriana acu diera a recibirle. Porque Adriana dejaba de existir aqu, en este preciso instante , mientras una feliz Anairda bajaba presurosa las escaleras, se diriga a la estac in, pronunciaba por ltima vez el nombre de la odiosa localidad de mar, suba a un tr en y, recostada en su butaca, indiferente a los dems viajeros del vagn, se entrega ba a dulces sueos recordando que, al medioda, es ya de noche en Brumal. ~109 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La noche de Jezabel
Los hechos, segn Arganza, ocurrieron hace unos veinte aos en una poblacin del inter ior de no ms de mil almas. Era su primer destino, y mi buen amigo, recin salido de una universidad en la que no haba destacado precisamente por su amor al estudio, senta autnticos accesos de terror cuando, fuera de las horas de consulta, alguien golpeaba la puerta de la casa y voceaba su nombre. En aquellos momentos Arganza palideca, se pona a temblar como una hoja, y pronunciaba en voz alta las nicas pal abras capaces de devolverle la fe en s mismo: Ojal no sea nada. Luego, un tanto ms ca lmado, bajaba las escaleras y abra la puerta de la calle. Pero se guardaba muy bi en de dejar traslucir la segunda parte de su inconfesable deseo: ... O todo lo co ntrario. Ojal est muerto. La suerte, desde los primeros das, se le mostr propicia. En seis meses de ejercicio tan slo se vio obligado a atender algunas amigdalitis si n importancia, un ictus apopltico y un par de fracturas que resolvi con xito. Argan za empez a cobrar confianza, no tanto en sus conocimientos como en la frrea salud de los hombres del campo, se felicit por haber escogido un destino tan apacible y dej, paulatinamente, de emplear sus noches en devorar con avidez revistas de act ualizacin mdica y olvidados libros de textos. Una madrugada, sin embargo, volvi a s entir el inconfundible cosquilleo del miedo. Haban golpeado a la puerta con imper tinente impaciencia, con una rudeza impropia de un campesino. Desde la ventana d istingui la silueta de un guardia civil iluminada por la luna, y un estremecimien to recorri su cuerpo. Es grave? pregunt. El civil enarc las cejas: Como que est muer i amigo respir hondo. Avanzaron por la calle principal, cruzaron la Plaza y se de tuvieron por fin frente a un cobertizo iluminado. En el interior un hombre yaca e n el suelo empapado de sangre. Una de sus manos sostena sin fuerzas un pual teido d e rojo. La otra reposaba inerte sobre un papel arrugado en el que Arganza, con sl o inclinarse, pudo ~110 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
leer con claridad: Que a nadie se culpe de.... El resto se hallaba sumergido en el charco prpura. Cumpliendo con las inevitables formalidades, el mdico rode la mueca del difunto, coloc los dedos bajo la mandbula, constat la inexistencia de reflejo p upilar y, tal vez para convencerse a s mismo de la importancia de sus conocimient os, confirm lo que todos saban con un tajante: Est muerto. Despus mir a la pareja de c viles, volvi sobre el difunto e, impresionado por la sangrienta inmolacin, decidi t omarse un respiro y darse una vuelta por la Plaza. No habran pasado ms de diez min utos cuando regres al ttrico cobertizo. Uno de los guardias se hallaba en pie, con la carta arrugada temblando entre sus manos y una mezcla de sorpresa y terror d ibujada en el rostro. Pero sobre el charco de sangre no haba cadver alguno. Y bien? p regunt Arganza. El hombre tard un buen rato en responder. Mi compaero est despertando al juez de paz y yo me he ausentado unos minutos. Slo unos minutos. Era demasiad o absurdo para creerse realmente despierto. El mdico se restreg los ojos. Pero ni el civil se desvaneci ni el cadver hizo acto de presencia. Qu puede haber ocurrido aq u? pregunt. El guardia sealaba ahora en direccin al suelo. Son huellas dijo uno de los dos. El reguero de sangre conduca al interior de la vivienda, retornaba despus al cobertizo y se perda al fin en la oscuridad de las calles desiertas. Sin atrevers e a levantar la vista, siguieron a la luz de una linterna el siniestro camino. A pocos metros se detuvieron. El cadver estaba all, junto a la puerta cerrada de un casern en sombras. Yaca en el suelo, y su aspecto no difera en nada del hombre de quien, poco antes, Arganza constatara su defuncin. Con la salvedad de que ahora v esta una americana impecable y el olor de la muerte se confunda con un perfume int enso y dulzn. El extrao suceso no tuvo, por fortuna, repercusin alguna en la carrer a de mi amigo. La pareja de civiles, temerosa de haber incurrido en falta por el breve abandono del cadver, guard un silencio tan culpable como ejemplar, Arganza extendi el certificado de defuncin en el zagun del casern donde haba tenido lugar la segunda muerte del suicida, y el asunto se dio por zanjado y concluido cuando el vigoroso finado recibi, al cabo de unos das, modesta sepultura fuera del recinto del camposanto, junto a los restos de un maestro librepensador, un miembro ~111 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos del maquis y un presunto hijo del rector, a quien la memoria colectiva atribua un atesmo irreversible y militante. A esta altura del relato el mdico sola detenerse, mirar de soslayo al ocasional auditorio y aadir: Estaba muerto. Desde el primer m omento vi que estaba muerto. Tan muerto como que yo estoy ahora aqu, entre vosotr os. Luego rellenaba la cazoleta de la pipa del mejor tabaco holands y aspiraba un a bocanada de humo con visible deleite. Una bonita historia de amor. En los puebl os las noticias se propagan a la velocidad del rayo. Nadie, fuera de los amedren tados civiles y del asombrado mdico, lleg a conocer la primera parte de la histori a. Pero en la segunda existan ya de por s suficientes datos para ocupar las conver saciones maaneras del mercado y las tertulias nocturnas del caf. El difunto vesta u na americana nueva, una prenda costosa sobre la que no haba dudado en derramar, c on generosidad, chorros de perfume de olor persistente. Como si la localidad se hallase en fiestas o si se dispusiera a asistir a un baile. Pero todo lo que hiz o el pobre difunto fue vestirse de esa guisa para morir junto a la puerta de una de las casas principales de la Plaza: precisamente la vivienda del alcalde y su mujer, una agraciada muchacha obligada, por la pobreza, a entregar su juventud a un arrugado sesentn y a quien la Naturaleza no haba consolado de su infortunio c on el regalo de la esperada descendencia. Algunos aseguraban haber visto desde s us ventanas cmo el joven desesperado, momentos antes de expirar, intentaba aferra rse a la aldaba y pedir auxilio. Otros lo rebatan con energa. Porque no peda auxili o. Se limit a pronunciar un nombre de mujer y acariciar, en su cada, el portn que n unca en vida le haba sido abierto. Una historia de amor deca Arganza. Y aspiraba de nuevo una bocanada de humo... O de odio, de venganza. Del odio ms aberrante que ja ms haya podido albergar corazn alguno. Porque pronto, entre los vecinos, la figura del suicida enamorado dej paso a la del amante ofendido. Ahora el cartero crea re cordar de sbito un dato importante y esclarecedor. Ms de una vez haba recogido en e l buzn del pueblo correspondencia destinada a una de las casas del propio pueblo. Era extrao. Pero l viva demasiado atareado para pararse a pensar y, aunque sorpren dido, haba optado por introducir las cartas en la saca de reparto sin prestar dem asiada atencin a la direccin ni al remitente. Ciertos ptalos de rosas mustias, espa rcidos al azar sobre la tierra que cobijaba al discutido enamorado y al maestro, al resistente y al hijo del rector , sirvieron como pretexto para asestar el golp e definitivo sobre la cada vez ms debatida pasividad de la alcaldesa. Alguien, co n voluntad conciliadora, intent hacerse or: por qu no pensar en una rfaga de viento c apaz de transportar, por ~112 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos encima del muro del cementerio, frgiles ptalos de rosa procedentes de cualquiera d e las tumbas de los afortunados que haban recibido cristiana sepultura? Pero los n imos se hallaban demasiado enardecidos para rendirse ante una explicacin tan simp le, y la imagen de la virtuosa veinteaera, a quien, hasta haca muy poco, todos com padecan, fue cobrando con irremisible rapidez los rasgos de una bblica adltera, de una castiza malcasada, de una perversa devoradora de hombres a los que seduca con los encantos de su cuerpo para abandonarlos tras saciar sus inconfesables apeti tos. El da, en fin, en que una vieja, parapetada tras sus gruesas gafas de carey, asegur haber distinguido, en la noche sin luna, la figura de una mujer envuelta en una capa negra merodeando por las cercanas del camposanto, todos, hasta los ms prudentes, identificaron aquella loca fantasa con los remordimientos de la malmar idada, negaron a los vientos la capacidad de manifestarse por rfagas y, con el plc et del prroco, sufragaron una serie de misas por el alma del desdichado, con la f irme conviccin de que, en el umbral de la muerte, la fe haba retornado a su espritu afligido consiguiendo pronunciar aunque slo fuera con el corazn el Dulce Nombre de Jess. A la mujer, como todos habris adivinado ya, no le qued otra salida que abando nar el pueblo. Con estas palabras, Arganza sola poner punto final a su relato. Er a su historia, posiblemente su nica historia, la narracin de unos hechos que mi qu erido amigo se vea competido a escupir con calculada periodicidad. Pero algunos d e los que habamos tenido ocasin de escucharle unas cuantas veces sabamos que, en ot ros tiempos, su historia posea una pequea coda que ahora, cada vez con mayor frecu encia, el narrador sola olvidar. Porque el mdico, a su vez, haba decidido abandonar el pueblo. Pidi el traslado, aguard pacientemente la confirmacin de destino y quis o la casualidad que, en la fecha escogida para partir, coincidiera en el vagn del tren con la vilipendiada mujer, compendio de maldades y perversiones. Arganza, sin dudarlo un instante, se inclin cortsmente y le tendi la mano. Pero su acto no o btuvo la lgica y esperada reaccin. La mujer le dirigi una mirada rebosante de asomb ro, entrelaz los dedos, un punto de desdn dilat fugazmente sus pupilas y, volteando la cabeza hacia la ventanilla, prefiri la visin de la comunidad, que tan cruelmen te la expulsaba de su seno, a la mano tendida del joven mdico que, en aquellos mo mentos, empezaba a sentir el insufrible rubor del ridculo. Cuando Arganza abandon el vagn de cola y se instal a la cabeza del tren, no se par a pensar que el recelo y el resentimiento se haban seoreado de aquella criatura. De repente, sus recuerdo s se haban teido de rojo: se vio a s mismo, inclinado sobre el cadver del suicida, b ajo la atenta mirada de los civiles, pronunciando el incuestionable Est muerto. Y d ese, con todas sus fuerzas, que el tren ganara velocidad y que el pueblo en cuest in no hubiera existido nunca. ~113 ~
Cristina Fernndez Cubas Supongo que servir dijo Arganza. Todos los cuentos Le sonre. Su pequea historia haba experimentado, con el tiempo, ciertas y significa tivas variaciones, de las que la omisin del encuentro final en el tren no era ms q ue una previsible consecuencia. Mi amigo saba dnde marcar el acento, cmo enfatizar, cundo deba detenerse, encender la pipa y tomarse un respiro. Y as, la figura de aq uel joven, inexperto y asustado mdico iba adquiriendo, da a da, mayor juventud, ine xperiencia y miedo: el extrao caso del cadver que se acicala y perfuma ms all de la muerte pasaba a desempear un papel secundario; y la desgraciada e indefensa alcal desa, cuya hermosura se acrecentaba por momentos, terminaba erigindose en la vctim a-protagonista de odios ancestrales, envidias soterradas y latentes anhelos de p asionales y escandalosos acontecimientos. Arganza haba conseguido arrinconar lo i nexplicable en favor de un simple, comn y cotidiano drama rural. Por lo menos aadi ri endo, para romper el hielo. La iniciativa de reunimos aquella noche en casa no haba partido de m, aunque, desd e luego, la provoc ingenuamente Arganza. Nos habamos encontrado en la terraza del Caf del Puerto. Mi amigo preguntaba a un anciano pescador por sus achaques reumtic os, yo lea el peridico en la nica mesa soleada y, de pronto, una sombra que yo cre u n nubarrn me oblig a alzar la vista. Jezabel, mi inseparable compaera de colegio, m i discreta amiga de facultad, se hallaba de pie ante m sonrindome con la superiori dad que, haca ya un buen tiempo, me haba aconsejado reducirla a la categora de anti gua conocida. Le present a Arganza y ella le salud como si le conociera de toda la vida. Fue entonces cuando el cielo se volvi repentinamente oscuro, un trueno ret umb sobre nuestras cabezas y el primer chaparrn de septiembre aneg por igual vasos, platos, copas y las hojas del peridico tras el que pensaba refugiarme. Al cobija rnos en el interior, creo recordar que el mdico dijo algo semejante a: Se acab el v erano. A partir de ahora slo nos queda reunimos en torno a una chimenea y contar historias de duendes y aparecidos. El resto fue demasiado rpido para que yo pudier a reaccionar. Jezabel extrajo una libreta de su bolso, me pregunt por mi direccin, yo se la di con vaguedades, inquiri acerca de la existencia de una chimenea, yo asent. Pero no me dio tiempo a explicar que estaba condenada; un elemento de deco racin intil en un chalet de alquiler; una casa desprovista de las mnimas comodidade s. Cuando abandonamos el caf, Jezabel subi a su coche y prometi: A las nueve en punt o. A lo mejor tengo que cargar con mi prima... No te importa, verdad?. Y el rumor del auto me dej con la obligada rplica en la boca. Muy simptica tu amiga... Encantad ora. ~114 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Mir hacia el mar. Slo le hubiera faltado aadir muy interesante para que mi acopio d e paciencia cediera el lugar a una explosin de ira. Pero ahora Arganza encenda su pipa por ensima vez, y yo me preguntaba por el absurdo azar que me haba llevado a encontrar a Jezabel en el Caf del Puerto... No poda esperar excesivas sorpresas de la noche en la que se me obligaba a participar: la historia de Arganza, la inev itable historia de Arganza, y las inspidas apostillas de Jezabel. Mir de nuevo hac ia el mar. Olas embravecidas comindole terreno a la playa, hacindome sentir la fra gilidad de mi vivienda, una casa de madera que se pona a temblar con los vientos, por la que pagaba el triple de lo razonable y a la que, pese a todo, no pensaba renunciar con la llegada del otoo. El mar, pens, por lo menos me queda el mar.A prop o dijo de pronto Arganza, pero se olvid de precisar a propsito de qu. Conoces a ese in gls que suele merodear por la playa recogiendo conchitas y clasificando algas?... Me he tomado la libertad de invitarle. Me encog de hombros. Jezabel se traa a una prima, Arganza invitaba a un ridculo ingls de cazamariposas y a m me estaba apetec iendo, cada vez ms, olvidarme de la cena, montarme en el coche e instalarme, por una noche, en la fonda del pueblo. Lo he hecho por una razn muy simple dijo con oji llos picarones. Y, arqueando las cejas, me seal con la embocadura de la pipa y aadi: Se llama Mortimer. En aquel momento una racha de viento abri de par en par los ve ntanales del comedor, una lluvia de arena rellen la pipa de mi amigo, y yo, sin s aber por qu, present que la velada iba a resultar mucho menos tediosa de lo que me haba temido. Con esta especie de manta te encontrars mejor dijo Jezabel. Y envolvi al silencioso Mortimer en la capa de mi abuelo. Los invitados haban llegado en tromba, calados hasta los huesos, con los zapatos perdidos de lodo y los cabellos enmaraados y re bosantes de arena. Durante un buen rato no hice otra cosa que rebuscar en los ar marios zapatillas, calcetines, batines y toallas, e intentar, sin demasiada conv iccin, comprender el arcaico mecanismo de una estufilla elctrica que formaba parte de los enseres de la casa y no presentaba indicios de haber sido utilizada en b astantes temporadas. Fuera se haba desencadenado una autntica tempestad. Dentro, u nos y otros se esforzaban por asegurar ventanas y reforzar puertas. Necesitamos o tro jersey dijo Jezabel. ~115 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Sub al dormitorio y dej a Arganza al cuidado de las copas, las ventanas y los temb lores de mis huspedes. Abr el cajn de la cmoda y no me molest tanto comprobar que alg uien haba hurgado ya entre mis ropas, como la rpida constatacin de que la prenda el egida fuera precisamente un abrigo de mohair adquirido aquella misma maana. Obser v la etiqueta recin arrancada y murmur: Maldita Jezabel. No cambiar nunca. Al punto me arrepent de haber dado rienda suelta a mi fastidio. Porque no estaba sola. Frent e al espejo se hallaba una mujer menudita y rechoncha ajustndose un kimono. Pareca tan complacida ante su propia imagen que, al principio, no repar en m, o tal vez fingi por cortesa no haber prestado atencin a mis palabras. Oh! dijo a modo de excusa. Mi vestido estaba chorreando. Le sonre. Ella se apresur a presentarse. Soy Laura dij o. Laura repiti. Y entend que se hallaba sumamente orgullosa de su nombre. S que has p reparado una cena estupenda pero, por desgracia... estoy a rgimen! No consegu mostr arme sorprendida. Al bajar las escaleras, observ cmo el ampuloso kimono se revelab a incapaz de disimular unas flccidas redondeces que ella, sin embargo, balanceaba con cierta gracia y con el ms absoluto desenfado. La idea del rgimen, comprend ens eguida, tena que ser una imposicin de su prima. Y me divirti imaginar la relacin ent re la exuberante y espontnea Laura y la refinada y contenida Jezabel. Bien dijo Arg anza. Por orden de edades. Junto a la chimenea condenada se hallaba en pie mi abr igo de mohair envolviendo el cuerpo de un demacrado joven de ojos negros y mirad a altiva. Peinaba raya en medio, el cabello empapado produca la ilusin de un uso d esenfrenado de gomina, y si no fuera porque, al verme, se acerc hasta m, me hubier a credo frente a una estatua de cera o una fotografa ampliada y macilenta de cualq uiera de mis antepasados. Tena muchas ganas de conocerte dijo, y pronunci un nombre que no consegu retener, Jezabel me ha hablado mucho de ti. De nuevo Jezabel. Mir a mi alrededor con la secreta esperanza de no tener que toparme con otro rostro de sconocido. Laura estaba conversando con Arganza, y Jezabel segua empeada en abriga r a Mortimer con la capa del abuelo. Discretamente, me escabull hacia la cocina. Saba lo que presagiaba aquel inocente por orden de edades: un pueblo de mil almas , un extrao hecho que la razn de Arganza pretenda minimizar, pero, sobre todo, una prueba definitiva para mi debilitado nimo. Encend el horno y saqu un par de solomil los de la nevera. Estaban congelados. Me acord del inexistente hielo que mi amigo pretenda romper ~116 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos con su relato y me reconoc dispuesta a concederle todo el tiempo del mundo. Cort u nos tacos de jamn, dispuse varias lonchas de queso sobre una bandeja y, sin ningu na prisa, abr todas las latas que se me pusieron por delante. Unas risotadas, pro cedentes del comedor, me enfrentaron de pronto al pantagrulico aperitivo que acab aba de preparar. Resultaba extrao. Nunca hasta entonces, que yo recordara, el rel ato de Arganza haba provocado la ms mnima hilaridad en su pblico. Pens que, seguramen te, mi amigo haba decidido arrinconar hoy su eterna historia en favor de cualquie ra de las ancdotas festivas que jalonaron su prolongada vida de estudiante y me a rrepent de haberme escabullido. Pero, cuando aparec en el comedor con la bandeja e n la mano, el narrador se hallaba en el punto de: ... O de odio. Del odio ms aberr ante que jams haya podido albergarse.... Y en sus ojos se lea la inconfundible sens acin de descanso del pecador que acaba de confesar pblicamente sus faltas. Los mir uno a uno. Ms que a una cena de final de verano, me pareci asistir a la agona de un aburrido baile de mscaras. El joven del abrigo de mohair no haba abandonado su po sicin junto a la chimenea; a Mortimer se le notaba incmodo dentro de la capa; Jeza bel, semirrecostada en el sof, escuchaba atentamente a Arganza, y Laura no desper diciaba ocasin para mirarse de reojo al espejo y acariciar con complacencia mi vi ejo kimono. Constat que exista ms de un pequeo error en la precipitada eleccin de ves tuario. A Laura le hubiera sentado mucho mejor el abrigo que envolva al joven dem acrado, a ste la capa del abuelo y a Mortimer, tal vez, la prenda japonesa. Pero jams a Laura. La suavidad de la seda no consegua oscurecer la primera visin que haba tenido de ella haca menos de media hora. Vesta mi kimono, s... Pero yo la adivin en seguida andando por su casa con un batn de fibra guateada y el cabello aguijonead o de pinzas. Jezabel, desde el sof, acababa de poner la habitual coletilla a la n arracin de Arganza. La gente, en los pueblos, es ruin y mezquina y luego, mirndome c on exagerada sorpresa, aadi: Me cuesta comprender que hayas decidido pasar el invie rno aqu. No me molest en responder. Mortimer haba logrado zafarse de la capa y reco braba ahora el desangelado aspecto de un aprendiz de explorador perdido en un ja rdn botnico. Voy a contarles algo dijo. Pero no logr hilvanar historia alguna. Regres de la cocina con la inquietante noticia de que el horno no funcionaba, el agua saba a salitre y los solomillos se negaban a descongelarse. Arganza, llevndos e el ndice a los labios, me rog silencio. ~117 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Jezabel se hallaba erguida sobre uno de los almohadones del sof hablando pausadam ente, en un tono tan bajo que no logr comprender palabra de cuanto estaba contand o. No haba tenido la gentileza de esperarme, pero, en honor a la verdad, no me im port lo ms mnimo. Aguc el odo y me enter de que estaba refirindose a su bisabuela. Esc ch una pormenorizada relacin acerca de ojos color violeta, cabellos azabache, pmulo s prominentes y labios delicados y sensuales. Baj la vista. Las coincidencias ent re la desaparecida dama y la presente Jezabel se me antojaron demasiado precisas para achacarlas al azar o a los caprichos de las leyes genticas. Cuando termin co n su descripcin, supe que la totalidad del auditorio se hallaba profundamente con vencido de la radiante belleza de la bisabuela, pero, sobre todo, de los fascina ntes atributos fsicos de su digna descendiente. Enrojec. El estupor y cierto nefas to sentimiento uno tras otro, quiz los dos a un tiempo me haban dejado paralizada en el suelo. Me apoy en la repisa de la chimenea. Como en un espejo, el joven ojero so me prest su imagen envuelta en mi abrigo de mohair. Me sent en una silla. ... Pe ro mi bisabuelo, el pintor, amaba por igual a su esposa y a su arte... Escuch con discreto inters la continuacin de la historia. La velada estaba transcurriendo de acuerdo con mis primeras previsiones. Arganza y Jezabel. O Jezabel y Arganza. M e pregunt por mi verdadero papel en aquella cena sin cena en la que los invitados se permitan prescindir olmpicamente de la figura del anfitrin. No llegu a encontrar una respuesta ajustada. Jezabel rememoraba ahora a su bisabuelo, fascinado ante el lienzo, ante la ilusin de vida que, da tras da, lograba plasmar en su retrato, mientras la modelo, su mujer, se consuma posando durante largas horas en un apose nto hmedo y sombro. Cuando, al fin, el pintor dio por concluida su obra, entr en un breve estado de trance. Pero... si es la vida misma!, exclam. Y luego, plido an, se vo lvi hacia su amada mujer. Y fue entonces cuando se dio cuenta... de que estaba mu erta. Una bonita historia. Edgar Alian Poe la titul, hace ms de cien aos, El retrato oval. Y de pronto Jezabel, introduciendo algunas variaciones que en poco la favo recan, se tomaba la licencia de soltrnosla como propia y aadir, con una fingida e i nadmisible modestia: No es tan espectacular como un cuento de vampiros o brujos, pero es un hecho real. Mis padres conservan an el retrato. Es... cmo dira yo?... Imp resionante. Me admir el aguante y la cortesa de los presentes. Aunque se trataba re almente de paciencia y caballerosidad? Arganza haba adquirido una apariencia babo sa. Recordaba a un perro faldero, pendiente del menor movimiento de su idolatrad a duea, dispuesto a saltarle sobre las rodillas al primer descuido. De nuevo una impertinente afliccin encendi el color de mis mejillas. Me detuve en Mortimer: se hallaba rellenando hasta el borde un vaso de whisky, y la rojez o prominencia de sus ~118 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ojos arrojaban ciertos datos de peso acerca de su silenciosa melopea. Me pregunt si la incomodidad que el ingls pretenda ahogar en alcohol proceda de la intolerable apropiacin de Jezabel u obedeca a la simple necesidad de cobrar valor para hablar en pblico. Me inclin por la segunda hiptesis. Qu oscuro y soterrado resentimiento an idaba en el inexpugnable corazn de Jezabel? La observ con precaucin, detect un fugaz brillo de triunfo en sus pupilas y me reafirm en la sospecha de que la burla iba dirigida exclusivamente contra m. Era la primera vez en mucho tiempo que vea a mi antigua amiga de colegio. Nuestro ltimo encuentro haba tenido como escenario la b ulliciosa planta de un supermercado a pocos minutos de la hora de cierre. De eso hara tal vez un par de aos, pero ahora reconoca ese breve fulgor en su mirada y re viva una ancdota a la que, en su momento, no conced apenas importancia. En aquella ocasin, Jezabel se me haba acercado con extemporneas muestras de alegra. Habl de lo b ien que funcionaban sus asuntos, de lo mucho que se diverta viajando sin cesar, p ara concluir proporcionndome, con la mayor naturalidad del mundo, una lista de am igos y conocidos entre los que figuraban los nombres ms famosos, ilustres o impor tantes del pas. Cuando, por mera cortesa, le lleg el momento de interesarse por mi vida, no pude llegar ms all del obligado bien de compromiso. Se despidi, me bes en las mejillas y desapareci, en cuestin de segundos, por uno de los corredores. Slo desp us, al pasar por caja y asistir al desfile de una serie de productos inesperados, me di cuenta de que Jezabel, en la precipitada huida, se haba confundido de carr ito. Pero era ya la hora del cierre. Pagu el importe de mi compra-sorpresa y atri bu a las prisas o al despiste de mi antigua amiga el irritante, molesto, pero exc usable error. Sin embargo, recordaba ahora la casi imperceptible expresin de triu nfo al despedirse y me asaltaba la duda de si se haba tratado, en realidad, de un a confusin, o si Jezabel, en uno de sus extraos juegos slo comprensibles para s mism a, me haba obligado con saa a alimentarme durante una semana a su gusto y medida. Tal interpretacin, a simple vista, poda parecer absurda. Como tambin la posibilidad opuesta: la repentina visin de la que fuera mi inseparable compaera de infancia e scrutando el contenido de la bolsa de compra, sonrindose ante mis necesidades o t omando nota de mis preferencias. Pero lo que acababa de ocurrir haca escasos inst antes presentaba cierto parecido con aquel inocente episodio y me obligaba a pon erme en guardia. ... Y eso es todo dijo Jezabel. El retrato oval formaba parte de un volumen de cuentos que, con motivo de una fiesta de cumpleaos, le haba regalado y o en nuestros tiempos de facultad. Por aquel entonces, Jezabel se haba convertido ya, a mis ojos, en una cargante aleacin de falsedad y prepotencia, en un cmulo de frases hechas dispuesto a provocar admiracin a cualquier precio. No me hallaba, por tanto, entusiasmada ante la idea ~119 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de la fiesta. Pero no me sent con fuerzas de declinar la invitacin: le compr el lib ro y, en la dedicatoria A mi mejor amiga del colegio, pretend aprisionar nuestra amis tad en un espacio delimitado y concreto. Fue, probablemente, mi ltimo regalo. Y a hora Jezabel, haciendo gala de un patente desprecio a la memoria, me lo devolva b urdamente disfrazado en mi propia casa. Pero haba algo ms. Arganza... Qu conclusione s habra extrado Jezabel de mi relacin con el maduro Arganza? Un novio? Un amante? Arg anza era mucho ms que eso. Mi mejor amigo, la persona con la que me gustaba charl ar, pasear, a la que respetaba y quera, y junto a quien me senta relajada, protegi da y feliz. Sin embargo y ella no poda ignorarlo despus de aquella noche me costara u n considerable esfuerzo arrinconar la expresin de carnero degollado con que el mdi co, pendiente del menor gesto de Jezabel, haba acogido su asombroso relato. Mi an tigua amiga del colegio se apuntaba un nuevo tanto en su enfermiza coleccin de ri validades y triunfos. Record el saludo del joven ojeroso y plido Jezabel me ha habla do mucho de ti y pens que, probablemente, era merecedora de lstima. Me ha gustado dijo Laura. No percib irona en su voz. Se haba aproximado a la narradora en cuclillas, sin abandonar su posicin sobre el taburete, como si se hallara ante un espectculo de tteres y quisiera hacerse con un lugar privilegiado en las primeras filas. El kimono acababa de abrrsele y dejaba al descubierto un par de muslos orondos y son rosados. Me pareci que el joven de cera y Jezabel intercambiaban una breve mirada de repulsa. No pude evitar sonrer para mis adentros. Las rollizas piernas de Lau ra se convertan en el ms firme atentado contra la elegancia y la exquisitez de la presunta bisabuela... Materna? Paterna? Era obvio que la delicada usurpadora se av ergonzaba de la presente y viva muestra de su familia, y este pequeo detalle me d ecidi a intentar convertirla en mi cmplice. Iba a proponer a Laura que tomara la p alabra. Pero ya Mortimer se haba puesto en pie. Voy a contarles algo dijo. Y se inc lin levemente ante Jezabel, a quien, con toda probabilidad, tomaba por la duea de la casa. Arganza me lo haba explicado. Mortimer hablaba a la perfeccin cinco o seis idiomas , unos cuantos dialectos e, incluso, un par de lenguas muertas. No obstante, su envidiable fluidez me sorprendi. Le escuch con atencin: No s si saben ustedes que yo nac en el condado de Essex. Pues bien, uno de nuestros condes, Robert de Devereux , favorito de la reina Isabel, fue condenado a ~120 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
muerte por la propia soberana. Sin embargo, no abrigo la intencin de hablarles de l. Se haba sentado de nuevo y rebuscaba ahora en un desvencijado zurrn cierto pape l de importancia definitiva para el inicio de su parlamento. En pocos instantes la mesa se llen de erizos, mariposas y caballitos de mar. Laura, con la mano en l a boca, ahog una risita. He dicho antes que no voy a hablar del conde de Devereux, y no voy a hacerlo. Me bastar con recordar que, desde aquel sangriento suceso, a caecido en 1601, no existe una sola anciana en Chelmsford que no asegure haber s ido visitada, en alguna ocasin, por el espritu de nuestro noble ajusticiado. Sin e mbargo, Devereux es simplemente una aparicin, acaso la ms famosa, de las muchas qu e tienen a bien presentarse de improviso en los hogares de los plcidos habitantes del Condado. Pero yo no las temo. Por una razn muy sencilla y aqu se detuvo, consc iente de la expectacin que haban levantado sus palabras, para aadir con voz muy que da : S reconocerlas a primera vista. Mir a Arganza con el vehemente deseo de guiarle un ojo y felicitarle por su adquisicin, pero mi amigo se hallaba murmurando algo al odo de Jezabel. Tras una breve pausa, Mortimer prosigui: Una vez, de pequeo, vi a un hombre extremadamente alto, de aspecto taciturno, apoyado en la verja del j ardn. Vesta de negro y, aunque yo me hallaba a pocos pasos removiendo la tierra de una maceta, no repar en mi presencia ni, por tanto, me dirigi pregunta alguna. Al da siguiente, desde la ventana de mi cuarto, le volv a ver. Me pareci muy extrao qu e no se decidiera a llamar o a abrir la cancela y corr a contrselo a mi madre. Es u n hombre muy blanco, dije. Pero no como nosotros. Ella, sentada en un silln del gabi nete, no levant los ojos de su labor. Te refieres a que no pertenece a nuestra raza ?, pregunt con indiferencia. No, repuse. Quiero decir que est plido, muy plido, viste negro y es muy serio. Pero no parece enfadado. Mi madre, entonces, interrumpi el macram, guard la labor en su costurero y murmur con cierta fatiga: Debe de ser uno d e ellos. Despus, sentndome en sus rodillas, me acarici el cabello y, con una voz tra nquila y dulce, aadi: Mortimer, mi pequeo Mortimer, ya va siendo hora de que aprenda s a distinguirlos. As no podrn nada contra ti. Y me bes en la mejilla. Un respetuoso silencio se haba adueado de la habitacin. El ingls desdoblaba ahora el papel que, d esde haca un rato, sostena en una de sus manos. Esta tarde, cuando mi querido docto r ha tenido la amabilidad de invitarme a tan magnfica reunin, he tomado la precauc in de anotar algunos datos de importancia. La memoria puede jugarnos malas pasada s, y debo confesar que hace ya muchos aos que he dejado de preocuparme por aparec idos, fantasmas o simples visiones. Si me lo permiten, voy a consultar mis notas . ~121 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Me fij en las piernas musculadas y peludas que asomaban por los orillos de sus be rmudas e intent imaginarlo de nio, sentado en las faldas de su madre. El silencio era total, interrumpido tan slo por las rfagas de viento azotando los cristales de las ventanas. Palidez inquietante dijo Mortimer. Una palidez excesiva que no puede provenir de causas naturales y una expresin en la mirada, si me permiten la ocur rencia, de tristeza infinita... Suelen mostrar una preferencia excluyente por do s colores, el blanco y el negro, con cierta ventaja a favor de este ltimo. Si la aparicin en cuestin es masculina, vestir seguramente de negro, un traje de buen cor te aunque un tanto pasado de moda. Si la aparicin es mujer, tenemos muchas probab ilidades de encontrarnos frente a un traje vaporoso, un tejido liviano de color blanco, que se agite con el viento y deje entrever, discretamente, los encantos de un cuerpo del que ya no queda constancia. He dicho muchas probabilidades. Lo ha bitual es que las aparecidas gusten tambin del negro, de la oscuridad que acenta s u indescriptible palidez y las hace, a decir de algunos, misteriosamente bellas. Un rayo, zigzagueando en el cielo, ilumin fugazmente la playa. Mortimer prosigui impertrrito: Esos seres, o mejor, esa apariencia de seres, disponen de escasa y co ntada energa. Por ello acostumbran a ser parcos en palabras y astutos en la elecc in de lugares donde manifestarse. Suelen aparecer sentados (un balancn, el silln ms confortable de la biblioteca, por ejemplo), o de pie. Pero en tal supuesto busca rn invariablemente un apoyo. La jamba de la puerta, el alfizar de la ventana, o, m uy a menudo, la repisa de la chimenea... Cruc una mirada con Arganza y a punto es tuvimos los dos de volvernos hacia el joven plido de ojos profundos. Laura, proba blemente, haba tenido la misma idea. Porque ahora rompa a rer como si fuera a reven tar, llevndose las manos al estmago, agitndose sobre el taburete y ahogando, con su s carcajadas, el silbido del viento y el repiqueteo de los cristales. Jezabel se movi inquieta en el sof. Ya no abrigaba la menor duda de quin haba acogido, al inic io de la velada, el relato de Arganza con tan inslita hilaridad, y no se me ocult aba la molestia que tales expansiones de alegra provocaban en el nimo de su prima. Volv a recordar el episodio del supermercado, apoy a Laura con una sonrisa y comp rend, con cierto placer, que a Jezabel se le estaba escapando la noche. Hablaba en serio dijo Mortimer. Se hallaba en pie, con los ojos chispeantes de clera y un ri ctus de inesperada fiereza en los labios. Present que iba a desembarazarse del pa pel que sostena con una de sus manos y del vaso que se tambaleaba en la otra para rodear el generoso cuello de la feliz y obsesiva riente. Pero no fue ms que una huidiza sensacin. ~122 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Mortimer volvi a sentarse, Laura escondi el rostro entre las rodillas y pronto, pa ra tranquilidad de todos, sus carcajadas se convirtieron en un apagado jadeo. Hab laba en serio repiti. La ira haba dejado paso a un enfurruamiento infantil que no po da menos que mover a compasin o ternura. Cre llegado el momento de tomar las rienda s de la situacin y pedirle, con toda amabilidad, que continuara transportndonos a Chelmsford, al clido regazo de su madre o a las veleidades de los hermosos, tacit urnos y enlutados visitantes. Como tantas veces a lo largo de la noche, alguien se me adelant. Su relacin es interesante y curiosa. Pero obsoleta. No s si fue el to no afectado de su voz, la constatacin de que haba abandonado su posicin junto a la chimenea para tomar asiento en el balancn o el simple hecho de que, en aquel prec iso instante, la casa se quedara completamente a oscuras, pero cuando pronunci un innecesario: Es la tormenta y el silencio ms absoluto acogi mis palabras, sent un ex trao estremecimiento que nada tena que ver con la tempestad ni con el fro. A la luz de todas las velas que conseguimos reunir, la estancia recobr, en parte, su aspecto inofensivo. Me avergonc de haberme dejado impresionar sin motivo, per o, no muy segura an de la fuerza de mi temple, evit detenerme en las sombras que p royectaban nuestras figuras sobre una de las paredes. S, querido amigo, fuera de u n innegable inters histrico o literario, sus amables consejos, hoy en da, no nos si rven de nada. Prefer concentrarme en la llama de una de las velas. No me hubiera gustado encontrarme con que los contornos de la mecedora, por cualquier efecto pt ico perfectamente explicable, ocuparan un lugar preeminente entre nuestras silue tas reunidas en la pared. Insisto: de nada. Desde el lugar en que me hallaba no p oda observar con nitidez la expresin de Arganza. Pero me pareci que se haba acercado an ms a Jezabel y que sta apoyaba una de sus manos, con gesto indolente, en los ho mbros del abatido Mortimer. El joven de mirada profunda prosigui: No podemos habla r de espritus, espectros o fantasmas sin incurrir en un siempre desechable anacro nismo. Actualmente, el ms all no necesita de apariciones tan fantsticas para manife starse. Les pondr un ejemplo. Supongo que alguno de entre los que nos encontramos esta noche aqu habr conocido uno de esos das en ~123 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos que los objetos se niegan a responder al uso para el que fueron creados. La esti logrfica que no funciona, los lavabos que se embozan y atascan sin causa aparente , la aspiradora que se resiste a aspirar, o el telfono que suena sin que nadie re sponda al otro lado del auricular... Con frecuencia se trata simplemente del ref lejo de nuestro propio malestar. Los objetos, mal llamados inanimados y con los que solemos convivir sin atender a su indudable importancia, registran, con sile nciosa fidelidad, la menor variacin en nuestras emociones. Pero su resistencia, p or denominarla de alguna manera, tiene un lmite y hay momentos en que, sobrecarga dos de tensin, no tienen ms remedio que rebelarse. Sin embargo, su repentina indoc ilidad no tiene por qu responder forzosamente a nuestras secretas desazones y ang ustias. Y eso es, ni ms ni menos, lo que creo que est ocurriendo aqu. El tro formado por Arganza, Jezabel y Mortimer se me apareci como un bloque compacto, un monstr uo de tres cabezas que prolongaba su poder en el joven pedante de voz afectada. Busqu la mirada cmplice de Laura: haba vuelto a ocultar la cabeza entre las redonde ces de sus rodillas. Tal vez se hallaba cansada, pens. Tal vez intentaba por todo s los medios contener su extremada facilidad para desdramatizar las intervencion es de los dems invitados. Me asalt la incmoda sospecha de que, si decida retirarme a l dormitorio, nadie me echara en falta. Todos los presentes nos sentimos tranquilo s y relajados. Es decir, casi todos y yo me qued con la duda de si la salvedad haca referencia al comportamiento de Laura o si el joven posea la inoportuna habilida d de leer en el pensamiento ajeno. Nuestro entorno no tiene, por lo tanto, razone s suficientes para registrar una sobrecarga emocional que le conduzca a insubord inarse. Pero, de la misma forma que los objetos registran nuestras alteraciones, poseen memoria y conocen, de una forma muy primaria, desde luego, el significad o de la palabra preferencia. Tampoco olvidemos que los avances de nuestra poca (la electricidad, las telecomunicaciones...) constituyen un canal idneo para que fuer zas ocultas e innombrables hagan, a travs de l, acto de presencia. En uno u otro s upuesto, la evidencia es incuestionable. El joven se interrumpi unos instantes y, mirando al vaco, aadi con voz grave: Esta casa nos est rechazando. Las sonoras carca jadas de Laura no me produjeron, esta vez, el menor motivo de regocijo. Saba que no deba ceder a la creciente paranoia que me haca sentirme como nico centro de una burla colectiva e intent serenarme. Sin embargo, no poda olvidarme del horno sbitam ente descompuesto, del inesperado corte de luz, del sorprendente castellano de M ortimer, ni del hecho de que el joven demacrado hubiera acudido a la cena de la mano de Jezabel. Poco poda importarme ya que la desagradable mascarada fuera obra del azar o estuviera sutil y hbilmente ~124 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos preparada. El resultado segua siendo el mismo. Jezabel, con la invencin de la noch e, se haba permitido humillarme en mi propio refugio, Arganza sucumba desde el pri mer momento al despliegue de encantos de Jezabel, y la estatua de cera, cuando p or fin rompa su mutismo para demostrarnos que no era ms que un ser de carne y hues o, se deleitaba enfrentndome a una casa sbitamente agresiva y hostil. Me dirig a la ventana y observ cmo la lluvia golpeaba la carrocera de los coches estacionados ju nto al porche. Dese que me dejaran sola pero, al tiempo, tem que lo hicieran. Las risas de Laura se me antojaban ahora inoportunas e irritantes. Acaso, pens, su ap arente simpleza no era lo que le mova a prodigar aquellas muestras de gozo con ta nta generosidad. Me resista a aceptarla como partcipe de la broma, pero s, en cambi o y esta idea iba abrindose paso con firmeza, la poda adivinar asustada, tremendamen te asustada por algo que yo no hubiera acertado a intuir y que ella, desde el in icio de la noche, hubiese captado con su sensibilidad epidrmica y salvaje. El jov en se haba levantado y acababa de descolgar el auricular del telfono. No lo deca yo? Est averiado. Se produjo un significativo silencio que nadie se esforz en romper. Me aferr a una extravagante posibilidad: por qu no pensar que aquel joven presuntuo so no era ms que un excelente prestidigitador pendiente, ahora que su demostracin haba concluido, del fervoroso aplauso de los asistentes? Arganza, a su vez, se ha ba puesto en pie. Pero sus ojos denotaban contrariedad. Vaya por Dios dijo. Precisam ente hoy, mi da de guardia. Y luego, dirigindose a m, como si recordara de improvis o mi presencia, aadi: Haba dejado tu nmero por si se declaraba alguna urgencia. Supon go que tendr que irme. Corr al telfono y comprob con desagrado que el joven no haba m entido. Pero no poda consentir que Arganza me dejara a solas con aquellos fantoch es. Las risitas de Laura empezaban a enervarme seriamente. Est lloviendo dije. Tambin para mis enfermos. Qu le vamos a hacer! Tena que encontrar una excusa para acompaar le. Mi mente, por desgracia, se haba quedado en blanco. En todo caso intervino Jeza bel, hace ya un buen rato que se nos agu la fiesta. Todos miraron a la incansable reidora con patente impaciencia. Les not fatigados, malhumorados, tensos. Tambin y o senta los nervios a flor de piel. Estaba preguntndome quin sera el primero en esta llar cuando Laura se interrumpi en seco. ~125 ~
Cristina Fernndez Cubas Lo siento dijo. Todos los cuentos Pareca como si, por primera vez a lo largo de la velada, la jovial invitada se hu biera hecho a la idea de la inoportunidad de ciertas expansiones. Se ci el cinturn del kimono y, con aire contrito, retoc su peinado frente al espejo. Es ya muy tard e. Nadie, ni siquiera Jezabel, hizo ademn de acompaarla. Maana te devolver el vestido . Asent sin atreverme a mirarla a los ojos. Cuando se intern por el pasillo, alcan c a or un dbil Buenas noches y respir hondo. Durante unos minutos permanecimos en reco nfortante silencio, atentos al fulgor de los relmpagos y al repiqueteo de la pipa de Arganza sobre la mesa. Cre que haba llegado la hora de las explicaciones y las excusas y, con la mejor voluntad, me dispuse a aceptarlas. Pero Jezabel no tena la menor intencin de disculparse. Me mir fijamente, suspir con cansancio y, en un t ono difcil de olvidar, espet: Hace tiempo que conoces a Laura? El asombro me haba dejado paralizada en el asiento. No puedo recordar cul fue mi p rimera reaccin ni cmo, en una intervencin atropellada y balbuciente, logr enterar a Jezabel del desconcierto en que me acababa de sumir su pregunta. Ella enarc las c ejas en una mezcla de estupor e indignacin. Mi prima? Cmo pudiste pensar que esa terr ible mujer era prima ma? Yo cre que se trataba de tu casera, de la mujer de la lim pieza... qu s yo! La haba ofendido en lo ms hondo. Pero no sent el menor amago de plac er. Mi prima, la prima de quien te habl, se encuentra en estos momentos en su cama , atiborrada de calmantes y barbitricos, luchando contra un insoportable dolor de muelas... No te lo dije al llegar? No. Jezabel no se haba tomado la molestia de i nformarme de tan irrelevantes pormenores, y yo, en justicia, no tena por qu achaca rle culpa alguna. Pero la noche, la configuracin particular y errnea de la noche, se revolva de repente contra m, escupindome ignoradas frustraciones e inconfesados rencores. Comprend que no era Jezabel sino yo quien, en realidad, mereca compasin y , por un momento, la habitacin empez a girar a una velocidad vertiginosa. Tan slo p or un momento. Pronto me di cuenta de que ninguno de los invitados haba tomado la palabra para justificar la presencia de la pertinaz y festiva reidora. Se halla ban cabizbajos, enfrascados en oscuras cabalas que, al principio, me resist a com partir. Pero el ~126 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos silencio era demasiado plomizo, asfixiante... Ya no poda engaarme por ms tiempo. Po rque nadie haba odo el sonido de la llave contra la cerradura, el batir de la puer ta o el rumor de un automvil. Como en tantas ocasiones en que uno se siente amena zado por la visita del terror, evit pronunciar en voz alta la causa de nuestra co mn inquietud y, al amparo de una vela, empec por el final de cualquier actuacin det ectivesca. Sub al dormitorio, pero, por ms que escudri en todos los rincones, no enc ontr las ropas empapadas a las que Laura haba hecho referencia, horas atrs, en aque lla misma habitacin. Al bajar, nadie se interes por el xito de mis pesquisas. Conte niendo la respiracin, nos internamos por el pasillo, retiramos el pesado silln con que, al inicio de la noche, intentamos proteger la puerta de las embestidas de la tempestad, dimos vuelta a la llave y salimos al porche. Algo, que en un princ ipio cre un pjaro nocturno, acababa de aletear contra los cristales de una ventana . Nos volvimos con cautela. Suspendido de los alambres de un tendedero, se halla ba el liviano kimono de seda mecindose con el viento. No pronunciamos palabra. Lo descolgu, arroj las pinzas lejos de m y, sin preguntarme por la verdadera razn de m i repentina necesidad de actividad, lo dobl con el mayor cuidado. Aqu dijo Mortimer. Todos miramos hacia el suelo y, a la luz de las velas, pudimos observar una ins cripcin garabateada sobre las enfangadas baldosas del porche: GRACIAS POR TAN MAGNF ICA NOCHE. NUNCA LA OLVIDARE. Una racha de viento y arena sepult, en un abrir y ce rrar de ojos, las primeras y ltimas palabras. Por unos instantes, en los que el t iempo pareca haberse detenido, slo qued NUNCA. El kimono se me cay de las manos. Una segunda rfaga distorsion las letras. Con la tercera, las baldosas del porche recu peraron su aspecto habitual en un da de tormenta: montoncitos de arena y barro, y las huellas recientes de nuestras propias pisadas. Cuando entramos en la casa e l fluido elctrico se haba restablecido y un manjar trepidaba en el interior del ho rno de la cocina. Nos volvimos a sentar en torno a la mesa. Mortimer temblaba co mo una hoja y haba adquirido el aspecto de un nio asustado. No me cost esfuerzo alg uno imaginarlo en el regazo de su madre. Un saludable rubor campesino haba teido d e prpura las lvidas mejillas del joven de mirada profunda. Jezabel, sbitamente dema crada, se apoy en mi hombro. Me fij en las sombras oscilantes de la pared y, por u n extrao efecto que no me detuve en analizar, me pareci como si mi amiga y yo peinr amos trenzas y ambas nos hallramos inclinadas sobre un pupitre en una de las larg as y lejanas tardes de estudio. ~127 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Con el inesperado timbre del telfono, una brisa de cotidianeidad refresc la atmsfer a. Arganza descolg el auricular, invoc la tormenta, se excus por la imprevisible av era y, con un total dominio de la voz, pronunci una direccin, un apellido y un nmero . Despus recogi sus cosas y explic: Es una urgencia. Pero a nadie le preocup lo ms mni o la remota posibilidad de que Arganza estuviera pensando: Ojal no sea nada. O todo lo contrario: Ojal est muerto. Al cabo de unos das me encontr con Mortimer en una de sus habituales correras por l a playa. Llevaba un zurrn repleto de conchitas y erizos y, al verme, me dirigi un saludo entre ceremonioso y distante: It's a nice day, isn't it?. No volv a saber de l... Por un amigo comn me enter de que Arganza haba adelantado sus vacaciones y se hallaba en un tranquilo balneario rodeado de lagos y montaas. Tambin yo haba decidi do abandonar el pueblo. El alquiler de la casa, el precio exigido por cuatro par edes de madera y un desangelado mobiliario, me pareca, de repente, abusivo e inac eptable. Regres a Barcelona y me alegr comprobar lo a gusto que me encontraba entr e el bullicio y las gentes de una ciudad de la que, en un momento de debilidad, haba querido huir. Una maana reconoc el rostro del joven demacrado en una de las in stantneas del peridico. Se llamaba scar Prez, era el oscuro batera de un modesto conj unto conocido como Los Irreductibles y su ocasional salto a la palestra no vena m otivado por nada que hiciera alusin a sus posibles dotes musicales. Una orquesta rival, Los Perniciosos, haba acogido su ltima actuacin con bengalas y cohetes que a punto estuvieron, dada la angostura del local, de convertir la chanza en catstro fe. Aquella misma tarde, por caprichos del destino, me encontr con Jezabel en el supermercado. Instintivamente me aferr al carrito de la compra. Pero Jezabel me s alud con displicencia, record sus mltiples ocupaciones y desapareci por uno de los c orredores entre montaas de productos enlatados. Entonces decid convencerme de algo de lo que, probablemente, ya todos se hallaban convencidos. Nunca alquil una cas a junto al mar, nunca recib invitados en una noche de tormenta, ni nunca, en fin, asist a la lenta desaparicin de las cinco letras que configuran la palabra NUNCA. ~128 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos EL NGULO DEL HORROR A M.B. de M. ~129 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Helicn Si la memoria no me engaa y puedo considerarme an un hombre cuerdo, con la normal capacidad para interpretar los signos del calendario y del reloj, precisar que fu e hace diez das y nueve horas exactamente cuando comet el error. El error, la torp eza, el desatino, pueden parecer nimios y excusables. Pero no lo son, y de poco me ha servido, en este fin de semana de absoluto retiro, achacar la culpa a otro s, a los amigos, al azar, al temible helicn (del que hablar luego) o a cierta irri tante familiaridad que se crea en los bares. Porque el hecho es que conoc a ngela, ngela me gust y, en lugar de invitarla a un lugar cualquiera, un caf confortable y anodino, no se me ocurri nada mejor que llevarla al menos annimo de los antros: e l bar en el que no me hace falta quedar con antelacin para encontrarme con mi gen te. S, digo bien, mi gente. Esa gente que sabe o por lo menos cree saberlo suficie nte acerca de uno mismo como para, con la mayor naturalidad, hablar ms de la cuen ta en el momento menos oportuno. Pero, como he dicho antes, les excuso. La culpa es ma, slo ma y de mi timidez. Quise llevar a ngela al altillo del Griffith, el bar de encima de un cine en el que me reno con mi gente, para demostrarle tal vez un par de cosas. Primero, que Aureliana, la encargada del local, me conoce. (Qu tont era!, podra pensar ms de uno. Pero no, sabiendo de mi timidez, no les parecera ningu na tontera.) ngela, pens, esta chica fabulosa con la que me acabo de encontrar, se sentir como en su casa en el bar del Griffith. Aureliana me conoce, sabe lo que b ebo, la cantidad exacta de hielo con el whisky, el medio dedo de agua que unas v eces necesito y otras no. Y luego aparecern los amigos, pens. Pens en los amigos en abstracto y pens tambin: Me encantar que ngela conozca a mis amigos y mis amigos a ng ela, despus de un tiempo prudencial, cuando hayamos hablado ya de todo lo hablabl e y se acerque el momento de proponer otra copa en otro lugar, momento en que su elen asaltarme infinidad de dudas e inseguridades. De modo que llegamos a las onc e en punto, una hora discreta. Ped un whisky con hielo y, mientras ella se pregun taba lo que iba a consumir, me propuse interrogarla sobre su vida, sobre su trab ajo, sobre cualquier cosa. Un batido de pltano dijo de pronto. ~130 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Me disgust que ngela no probara el alcohol. Eso pona las cosas un poco difciles. Yo diciendo tontera tras tontera, y ella, cada vez ms sobria, ms nutrida y vitaminada, observndome observndonos, porque pronto llegaran los amigos como un juez implacable y justiciero. Me haba ocurrido en alguna ocasin y los resultados no podan haber sido ms desalentadores. Pens en aquellos momentos en hacerme con una gua nocturna de gr anjas y cafeteras, cuando Aureliana se aproxim con un vaso largo de color repulsiv o y lo deposit sobre la mesa. Est muy cargado dijo sonriendo. ngela no entendi el chis te, tal vez quien no lo entendiera fuese yo o, seguramente, haba poco que entende r. Pero Aureliana por qu se me habra ocurrido acudir aquella noche al Griffith? quiso mostrarse encantadora y aadi: Me refiero a que he utilizado un pltano doble. Espero que te guste. A ngela no le gust. Aguard a que Aureliana regresara canturreando a la barra y me mir con una extraa expresin entre divertida y nauseabunda. Un pltano ge melo murmur. Ha querido decir pltanos gemelos... Y enseguida, como accionada por un resorte, empez a enumerar toda suerte de fenmenos, para ella repugnantes, con los que nos mortificaba la Madre Naturaleza. Primero estaba el pltano, aquellos pltano s siameses que Aureliana acababa de dejar sobre la mesa en forma de batido. Y ah ora recordaba de pronto una ocasin, de pequea, en el comedor del colegio... La mon ja le haba servido de la cesta una fruta de esas caractersticas y ella se neg a pro barla, a tocarla, a mirarla siquiera. En el mercado porque a menudo, me cont, era ella quien se encargaba de hacer la compra para la familia no permita jams que le v endieran los productos en bolsas precintadas. Todo lo contrario. Ella misma sele ccionaba las piezas una a una aunque en algunos puestos estuviera prohibido toca r el gnero y ms de una vez hubiera sido reprendida por la vendedora, no fuera que l a monstruosidad apareciera luego en su casa en forma de patata, de tomate, de be renjena... Pero haba algo peor. Le haba ocurrido haca muy poco y todava no poda evoca rlo sin estremecerse. (Le ofrec un sorbito de whisky y Angela lo bebi como una autm ata.) S, existan algunos productos contra los que no valan precauciones ni cautelas . Porque el otro da, ese da aciago, acababa de adquirir como siempre una docena de huevos. Y luego, ya en la cocina, cuando se dispona a hacerse una tortilla, no t uvo ms remedio que comprobar con horror que aquella inofensiva e inocente cscara c ontena en su interior nada menos que dos yemas. Dos. Exactamente iguales. Repulsi va e insospechadamente iguales. En aquel mismo instante, supongo, hubiera debido reaccionar, dejar el importe de nuestras consumiciones sobre la mesa y llevarme a ngela lo ms lejos posible de Aureliana y del Griffith. Pero no fui lo suficient emente rpido. O mi nombre, me volv y reconoc consternado, a travs del cristal, los mi tones rojos de Violeta Imbert ~131 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
lanzndome un saludo desde el vestbulo del cine. Demasiado tarde. Ya Violeta Imbert y Toni Pujol suban a toda prisa el tramo de escaleras que les separaba del bar. Me haba puesto plido. ngela, para mi desgracia, no se daba cuenta de nada. Miraba h acia el vaco y prosegua impertrrita: He dicho exactamente iguales. Pero no es del todo cierto. Mientras las dos yemas convivieron en el interior de la cscara, es decir , toda su vida, estaban condenadas a contemplarse la una en la otra. Una, en cie rta forma, era parte de la otra. Y su fin, el lgico fin para el que nacieron, par a el que estaban destinadas, pareca todava ms angustioso: fundirse fatalmente en un a tortilla, abandonar sus rasgos primigenios iguales, idnticos, calcados, entregars e a un abrazo mortal y reparador, y volver a lo que nunca fueron pero tenan que h aber sido. Un Algo nico, Indivisible... O, tal vez, todo lo contrario aqu ngela baj m isteriosamente el tono: reproducir, sobre la sartn, su dualidad congnita e inquieta nte. No s si me encog de hombros, si asent con la cabeza o si no hice nada en absol uto. Me senta nervioso. Me refiero continu poniendo buen cuidado en medir sus palabr as a que, en lugar de una tortilla, podra haber estado pensando en un huevo frito. S, por qu no? Un huevo frito. Y entonces las dos yemas hubieran perecido de la mis ma forma en la que siempre vivieron. Una al lado de la otra. Aprisionadas ahora por la clara. Dos hermanitas vestidas de organd... Mis amigos acababan de sentars e en aquel instante. Hice las presentaciones de rigor un poco alterado. Violeta, Toni, ngela, Marcos... Marcos soy yo. Recurr a esa estupidez con toda la intencin del mundo. Haba observado en algunos tmidos y tambin en algunos imbciles cierta extraa obsesin por presentarse a s mismos seguida de una media sonrisa de complicidad. En realidad era como decir: Somos tan amigos.... O esperar a que los otros aadieran: M ucho gusto. Quin lo iba a sospechar!. Me daba igual que Violeta o Toni decidieran q ue me haba vuelto idiota; que me hallaba azorado ante la belleza de mi nueva amig a y que intentaba disimular mi torpeza con semejante intervencin. Lo nico que pret enda era acabar con el amenazante monlogo de ngela, desviarla cuanto antes del asun to. Y si ellos, los recin llegados, concluan lo que haba imaginado antes, mejor que mejor. Violeta se las ingeniara para dejarnos solos y las cosas no pasaran de ah. Luego yo me llevara a ngela a cualquier discoteca. Me parece que interrumpimos dijo Violeta. No, claro que no intervino ngela. Hablbamos de tonteras. Respir aliviado. ng hurgaba ahora en el interior de su bolso. Supuse que buscaba una polvera, un pi ntalabios, una agenda... Sac un recorte de prensa. ~132 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Apareci en el peridico de ayer dijo y, no s por qu, pero... en esta noticia hay algo q e me impresiona. Se cal unas gafas de montura metlica y arrug la nariz. La encontr m ucho ms atractiva an que horas antes, cuando todava no se me haba ocurrido la feliz idea de invitarla al Griffith. Hice un gesto a Aureliana para que me trajera otr a copa. Veris dijo ngela, escuchadme. Vena en la seccin de sucesos. Y, acto seguido, m dirigi una mirada, que devolv con una sonrisa, y ley. DOS HERMANAS GEMELAS APARECEN MUERTAS EN EL DORMITORIO DE SU CASA EL SUICIDIO SE PRODUJO HACE SIETE MESES Los cadveres de Mara Asuncin y Mara de las Mercedes Puig Llofriu presentaban el aspe cto de dos momias. Dej exhausto la copa sobre la mesa. ... Los cadveres de Mara Asuncin y Mara de las Mercedes Puig Llofriu presentaban el a specto de dos momias cuando, en la maana de ayer, fueron descubiertas por la poli ca tras forzar las puertas del piso. Haca siete meses que no se saba nada de ellas. Impresos y facturas se amontonaban en el buzn y las ventanas exteriores de la vi vienda aparecan cerradas desde entonces. Esos extremos, sin embargo, no haban pues to en guardia a los vecinos. Las gemelas, solteras y de unos cincuenta aos de eda d, no solan relacionarse con nadie, apenas ventilaban la casa, y, en los ltimos aos , les haba sido cortado el suministro de luz y de agua. Todo parece indicar que, incapaces de solventar su penosa situacin econmica, optaron, a mediados de agosto, por poner fin a sus vidas. Bien. ngela se revelaba un tanto monotemtica, era cierto, aunque ese pequeo detalle , en otras circunstancias, tal vez no hubiera dejado de tener su gracia. En otra s circunstancias, desde luego. Ahora yo me senta intranquilo y molesto, deseando con todas mis fuerzas que llegara alguien ms, alguien completamente ebrio o algui en con mucho que contar. Un accidente, una pelcula... Que Aureliana, ofendida, re cogiera el batido despreciado y, entonces, antes de que se volviera sobre el mot ivo del rechazo, antes de que regresramos a las verduras, a las frutas o a las ye mas, yo aprovechara para proponer un cambio, un lugar repleto de gente en el que no pudisemos hacer otra cosa que beber. Pero ngela segua hablando. Acababa de ~133 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
doblar el recorte y se preguntaba en voz alta, con cierta soltura de especialist a, por el medio empleado por las gemelas suicidas. Veneno? Corte de venas? Inanicin pretendida y constante? En todo caso, lo ms probable es que murieran con escasos minutos de diferencia. El trmino de un ciclo fatal iniciado el mismo da de su naci miento. La perfecta simetra: dos camas iguales, dos camisones vaporosos y amarill entos... Aunque tampoco resultaba aventurado sospechar que existiera una pequea, casi imperceptible discrepancia. Porque la vida tena que haber dejado forzosament e sus huellas en aquellas antiguas muecas encantadoras, hoy cincuentonas momifica das. ngela estaba dispuesta a jurar por su honor que no murieron en idntica posicin . Una de ellas Mara Asuncin acaso?, rgida, perfecta, como en el fondo debi de haber si o siempre. La otra Mara de las Mercedes?, un tanto ms desmadejada y omisa, como nunca pudo dejar de ser... En aquel momento mi amiga se tom un respiro. Pero tampoco e sta vez fui lo suficientemente rpido. Toni solt una risita de complicidad. Habis est ado hablando de Cosme, claro. No. No habamos estado hablando de Cosme, ni vea la r azn por la que tena que haberle hablado a ngela de Cosme. Pero ahora ya no haba reme dio. Cosme es mi hermano dije sonriendo. Mi hermano gemelo. No recuerdo con demasia da precisin lo que sucedi despus. S que me dediqu a consumir whisky tras whisky mient ras ngela, presa de una sed insaciable, degluta refresco tras refresco. Todo lo qu e haba temido estaba empezando a ocurrir. Pero ngela no me miraba con ojos censore s e implacables ni pareca ya demasiado interesada en proseguir con su interminabl e discurso. Violeta Imbert acababa de tomar el mando de la situacin. En realidad, ahora me daba cuenta, deba de haberse sentido un tanto inquieta hasta aquel mome nto. En guardia, al acecho. Como siempre que se trataba de demostrar a un extrao su posicin en el grupo de amigos. Violeta nos conoca a todos desde haca aos. Incluso a Cosme. Por eso ella, slo ella, se permita, sin temor a ofenderme, desvelar las rarezas de mi doble, relatar su secreta aficin a las noches sin luna o compadecer se, en un fastidioso tono lastimero, de lo terrible que tena que resultar para m e l hecho de que mi propio hermano hubiera perdido el juicio. No aadi: en cierta form a es como si una parte de Marcos estuviera enloqueciendo..., pero adivin enseguida que era eso precisamente lo que estaba pensando ngela. Yo segu sonriendo con cara de estpido, intentando demostrar que me hallaba muy por encima del problema, de mi problema, hasta que llegaron otros amigos, cambiamos de tema y de bar, y al f in, olvidado de Cosme y de ngela, y dominado por los vapores del alcohol, alcanc e se punto de brumas envidiable en el que uno ya no sabe si tiene un hermano o tie ne cinco porque, para su felicidad, ni tan siquiera se acuerda demasiado de quin es l. ~134 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Al da siguiente despert en mi cuarto con un tremendo dolor de cabeza y, al tiempo, una deliciosa sensacin de placidez. ngela, acostada a mi lado, me observaba con l os ojos entreabiertos. En qu piensas? pregunt. No supe decirle en qu estaba pensando. Lo que hubiera podido ocurrir la noche anterior se me apareca demasiado confuso, enmaraado y enigmtico para atreverme a pronunciar palabra. Intent atar cabos en sil encio. Primero, el batido; despus, sus precauciones en el mercado; luego... La his toria de las dos pobres yemas dije. Y me detuve en seco. Estaba empezando a recor dar. ngela se incorpor levemente. Su aspecto era tan fresco y descansado como la n oche anterior. Si es por eso dijo, no debes preocuparte. Terminaron bien. Iba a abr azarme, pero se detuvo. Sus ojos volvieron a perderse en el vaco. Me olvid de la to rtilla, de la sartn... y las ech por el fregadero. Una tras otra. Una por el sumid ero de la derecha; la otra por el de la izquierda. En ese punto culminante alcan zaron la felicidad. Venci la diferencia, sabes?... Porque una, la primera, pereci b urdamente aplastada contra la rejilla. La otra, en cambio, sinuosa, incitante, s e desliz con envidiable elegancia por la tubera. Despus me mir arrobada y acerc sus l abios a los mos. Era obvio que, tras aquel desigual desfile de modelos en el freg adero, ngela vea en m la reencarnacin de la yema B, la sinuosa maniqu del sumidero de la izquierda. Era obvio tambin que aquella maravillosa mujer que yaca en mi lecho estaba completamente chiflada. Pero mi problema, el problema del que haba llegado a olvidarme, resurga de pronto, por obra y gracia de Toni, Violeta y el Griffith por mi falta de previsin, vaya, y a m no me quedaba otra salida que afrontarlo de una vez por todas. Porque nunca he tenido un hermano, menos an gemelo, ni nadie en la familia que se llame Cosme. La ciudad en la que vivo es grande, lo suficiente como para que los amigos de u no no hayan visto en su vida a los progenitores del otro, a sus tos, a sus sobrin os, a sus hermanos. Pero tambin condenadamente pequea para que a alguien, a menudo una persona comedida y prudente (no tiene nada que ver), se le escape, en el mo mento ms inesperado, la informacin inoportuna y nefasta. Sin embargo, no deseara ca rgar las tintas en detrimento de Toni Pujol. Era casi imposible que, aquella noc he, en el Griffith, no terminara diciendo lo que dijo. ngela se lo haba puesto en bandeja, es cierto. Y tambin, por una vez, excuso a ~135 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Violeta. Porque ella, de todos los amigos, era la nica que se permita alardear de conocer personalmente a mi familia. Y entonces, cmo iba a permanecer callada cuand o Toni acababa de mencionar a Cosme, yo ratificaba con sonrisa de estpido su exis tencia, y ngela nos miraba a todos, ansiosa y radiante (porque ngela haba dejado de hablar para mirarnos a todos, ansiosa y radiante) con la noticia de las gemelas suicidas doblada an cuidadosamente junto al batido de pltano? S, la excuso. Pero sl o por aquella noche. Porque la temible Violeta estaba, al igual que yo, empantan ada hasta el fondo en el origen de la historia: el momento fatdico en el que (de eso har tres o cuatro aos) comet la solemne estupidez de prestarle mis llaves. Me e xplicar. Cuando un hombre entrega las llaves de su piso a una mujer la rplica de la s llaves de su piso, para ser exactos lo hace con la intencin manifiesta de probar ciertos extremos. Amistad, generosidad, confianza... Pero, tambin, ntimamente con vencido de que esa mujer, como contrapartida a tanta amistad, generosidad y conf ianza, llamar antes a la puerta, avisar a travs del interfono, o se tomar el trabajo , por puro formulismo, de utilizar la cabina de la esquina para anunciar su lleg ada. Nunca alguien como Violeta Imbert. Jams una mujer como Violeta Imbert... Las dos nicas veces que le rogu que me aguardara en casa, es ms, que todo estaba listo para que as sucediera mi mejor poema sobre la mquina de escribir, la enternecedora carta de una supuesta admiradora arrugada junto a la papelera, y otras pruebas menores de las cualidades de mi alma, Violeta se empecin en esperarme en la tasca de abajo. De poco me sirvi entonces invocar el mal tiempo reinante o la posibilid ad de que me demorara. Slo despus, mucho despus, cuando ocurri lo inevitable, compre ndera que la actitud de mi amiga no tena nada de respetuosa o discreta. A Violeta le arrebataba irrumpir en las casas a las horas ms peregrinas. Como aquel lunes p or la maana, en el que yo la haca en la facultad o durmiendo plcidamente en el piso de sus padres, y sin embargo estaba all, con los zapatos en una de las manos, el manojo de llaves tintineando en la otra, y una expresin de terror tal que me enc ontr, ante mi asombro, acogiendo su presencia con un aullido. Aquel da empez la pes adilla. Cmo pude incurrir en la insensatez de confiar en Violeta? Cmo no pens en intr oducir mi llave en la parte interior de la cerradura o echar, por lo menos, la c adena de seguridad? Poco importa. Estas y otras tantas preguntas no me las formu lara hasta mucho despus del terrible da de autos. Porque lo cierto es que por aquel las fechas yo me senta un hombre relativamente feliz, sin interrogantes, sin duda s, y ciertos pasatiempos, a los que me entregaba muy de vez en cuando, no me par ecan otra cosa que el encuentro obligado y saludable con uno mismo, la parcela de privacidad absolutamente necesaria para que uno disfrute, por unos momentos, de la insustituible compaa de s mismo. Tena algo de raro, de inquietante, de espectacul ar que me gustara deambular desnudo por el piso? Que dejara transcurrir los das si n darme un bao, observara ~136 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos complacido cmo la cerveza discurra por mi pecho o acumulara basuras y basuras dura nte semanas? Rotundamente no. Aqullos no eran sino actos ineludibles y preparator ios, condiciones previas para que se produjera lo que yo deseaba. Porque cuando de algunas dependencias de la casa surgan, primero con timidez, como una breve in sinuacin, despus con nimo avasallador e implacable, ciertos efluvios putrefactos y pestilentes, cuando mi cuerpo empezaba a presentar el aspecto viscoso y el tacto imposible que me propona, entonces saba que haba llegado el momento, que el ambien te no poda resultarme ms favorecedor, y me dispona, sin mayores treguas ni aplazami entos, a regalarme con una sesin nica, incompartible, deliciosamente privada. Mi h elicn. El helicn al que antes hice referencia, despertado de su apacible letargo e n el armario ropero, majestuoso, reluciente, recuerdo de tantas bandas y orquest as callejeras, admiracin en todos los tiempos de los nios del mundo. Y ahora mo. El instrumento ms gigantesco y fascinante de todos los desfiles obraba en mi poder, desde haca ya unos aos, adquirido a un chamarilero ignorante, aguardando a que me lo enrollara al cuerpo, lo apoyara en mi hombro y, tomando aliento, me decidier a a jugar con esos bajos amenazadores y sombros a los que, tan slo en ciertos esta dos, haba logrado arrancarles lo que me propona: las tonalidades ms burdas, ms ttrica s, ms impensables. Era un extrao placer al que recurra muy rara vez, cuando notaba llegado el momento, que exiga una aplicada preparacin y sobre el que, como he dich o, no me formulaba demasiadas preguntas. Pero ahora s que era muy semejante a des cender a los infiernos; que, sin proponrmelo, los gruidos que brotaban del helicn, mi propio aspecto, las terribles miasmas que surgan del bao, de la cocina, de la r opa hedionda amontonada en cualquier rincn de la casa, operaban como invocaciones a elementales, a ncubos de la ms baja estofa, a poderes de la peor categora. Y ell os, los invocados, obedeciendo mis secretos mandatos, correteaban de aqu para all, emborrachndome de delirio y de gozo, de vanidad y de soberbia. Todo esto lo supe de golpe. Supe lo que mi arte tena de vil, rastrero, impresentable y bochornoso. Y comprend tambin por qu despus de aquellos trances me senta renacido, puro, el Marc os amable y tmido que conocan los dems. El Marcos que acababa de regresar de las pr ofundidades del abismo... Lo supe de golpe, he dicho. Cuando la palabra abyeccin fue la nica que me escupieron aquellos ojos redondeados por el espanto, por la ve rgenza, por el asco. Violeta me miraba consternada. Haba entrado de puntillas en l a habitacin, tras abrir la puerta del piso con sumo cuidado, despus de seguir por el pasillo la llamada de mi msica infernal. Y al observarme, al sentirme observad o, desnudo, despeinado y pringoso, al aspirar la atmsfera nauseabunda que seoreaba la casa, comprend por primera vez que abyeccin era el trmino exacto, propio e insu stituible. Entonces Violeta grit, y yo, presa del terror frente a m mismo, me un co mo en un espejo a su alarido. ~137 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Afortunadamente el terror, la vergenza ante la vergenza, no duraron ms que algunos segundos. Violeta se apoy en la jamba de la puerta y me mir con incredulidad. Y yo supe aprovechar aquel instante. Porque no haba dicho an Marcos.... Y a juzgar por s u expresin, ahora que nos encontrbamos cara a cara, en el ms absoluto silencio, no iba a decidirse a pronunciar mi nombre sin acompaarlo de una leve entonacin de dud a, de interrogante, de burla. Aquello me alarm todava ms. Antes de que Violeta empe zara a comprender, antes de que circulara por el Griffith mi particular interpre tacin de Jekyll-Hyde, antes de desmayarme o caer de bruces implorando piedad, ant es, en fin, de perderme para siempre, una voz gutural, gangosa y desconocida acu di en mi ayuda. Marcos no est en casa grit. Y luego, algo ms tranquilo, aad: Soy su no. Y tengo todo el derecho del mundo a saber cmo has llegado hasta aqu. Este fue mi gran triunfo. El bochorno, la asfixiante vergenza que me embargaba desde el in stante en que me sent descubierto, acababa de desplazarse hasta la intrusa. Segua descalza, con los zapatos de tacn en una mano y las llaves tintineando en la otra . Ahora quien estaba en falso era ella, y su delito su delito mayor no consista tan to en haber pasado por alto la existencia de un timbre, sino en sus pies desnudo s, deslizantes, en los zapatos delatores que yo miraba fijamente y ella no poda oc ultar ya, y que se erigan de pronto en la prueba irrefutable de su impudor y osada. Violeta estaba roja como la grana. En otras circunstancias me hubiera deleitado con la visin. Pero no haba tiempo que perder. Avanc unos pasos con resolucin; ella retrocedi contrita y balbuce un ingenuo: Perdona. Marcos no me haba dicho que tena un hermano. Y asustada ante lo que acababa de insinuar lo que corroboraba yo con mis ojos desorbitados, es decir que a nadie, a nadie normal por lo menos, le gustara hablar de aquel hermano, dej caer las llaves sobre una mesa, desapareci por la pue rta y baj los escalones de dos en dos. Lo dems apenas si tiene importancia: que me duchara con la rapidez del rayo, vistiera ropa limpia y planchada, me perfumara incluso, tomara un taxi y le prometiera al chfer el doble del importe si se salt aba todos los semforos; que llegara al Griffith segundos antes de que ella lo hic iera o que Violeta me contara consternada lo que acababa de presenciar y omitier a, eso s, el pequeo detalle de los pies descalzos. Lo nico importante es que aquel triste da entre Violeta y yo nos inventamos a Cosme. ~138 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Ahora comprendo, con el saber intil y tardo que suele conceder la distancia, que l o mejor que poda haber hecho era dejar las cosas como estaban. Despus de todo, quin no tiene algo que ocultar por mnimo que sea? Quin no ha sido sorprendido alguna vez hablando solo por la calle, contemplndose embelesado ante el espejo o entregndose a astutas discusiones con interlocutores inexistentes? S, pero s tambin que ellos, los sorprendidos, en una inverosmil pero comprensible alteracin de valores, recur riran de buen grado a toda serie de actos reprobables para borrar su falta. No es taba pensando en el asesinato (aunque, en verdad, la muerte accidental de Violet a, en aquellos momentos, me hubiera dejado indiferente), pero s en paliar con un despliegue de locura mayor aquello que, en resumidas cuentas, no interesaba a na die ms que a m mismo. Lo cierto es que un buen da me vest de Cosme es decir, me puse una gabardina polvorienta y arrugada, un calcetn a cuadros, otro a rayas, y un pa stizal de alhea en la cabeza, resolv oler a Cosme no importaba tanto que los otros l o captaran como que yo lo percibiera y decid deambular por la ciudad, en una noche sin luna, tal y como, de existir, hubiera hecho Cosme. Pero, aunque la opacidad de las gafas tras las que me ocultaba me haca, a ratos, tambalearme como un invi dente, no vagu a ciegas por cualquier barrio. Mi itinerario tena una finalidad, un recorrido preciso y un objeto. Dejarme ver a una hora determinada y frente a un lugar concreto. Y enseguida comprob que haba logrado mi propsito. Porque, pese a l a deficiente informacin que me proporcionaban los ojos, no tard en percatarme del efecto de mi espectral apariencia tras los cristales del Griffith. Tal como haba calculado, ah estaban todos, agrupados ahora en la ventana de nuestra mesa favori ta, inmviles, atnitos, y, aunque nada poda or, s adivin a Violeta, como la maestra de ceremonias que haba sido siempre, reafirmar, con mi paso dubitativo y mi aspecto estrambtico, la ltima de sus increbles aventuras siniestras: No os lo dije? Es Cosme. Anda buscando a su hermano. Disimulemos. Cosme es un perturbado peligroso. Cosme , pues, entr en escena unas cuantas veces. Siempre en lugares puntuales, a horas convenidas. La aptitud fabuladora de Violeta, una cualidad que no haba valorado l o suficiente, me ayud a alcanzar mis objetivos. Pronto me enter, no sin cierto del eite, de que mi monstruosa rplica no se haba contentado con amenazar de palabra a la inocente intrusa. Un amago de estrangulamiento, desgarrones brutales en su de licado traje de seda, y una pasin y un deseo capaces de aterrorizar a la mujer ms bregada componan ahora el cuadro de sufrimientos y penalidades por los que haba pa sado la dulce herona. Porque si el hermano normal es decir, Marcos se senta, como to dos saban, vigorosamente atrado por los encantos de Violeta, qu no iba a manifestar aquella copia ruin y abyecta, aquel animal desbocado para quien no exista la conv encin, la moral o el freno a sus instintos? Resultaba gracioso. Violeta se estaba enfangando tanto como yo, y a m no me quedaba ms que dar por zanjado el asunto. A s que intern a Cosme en un sanatorio, conden al helicn al eterno ostracismo en la os cura soledad del armario ~139 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ropero y me jur a m mismo que aquellas extraas sesiones que tanto me alborozaran no volveran a repetirse en la vida. Tampoco, aunque estaba plenamente convencido de lo intachable de mi futura conducta, permitira en adelante que nadie, ni por aso mo, se hiciera con las llaves del piso. Pero ahora apareca ngela. Cuando ya a nadi e, ni siquiera en los das de insoportable aburrimiento, se le ocurra interesarse p or la salud o las desventuras de Cosme, apareca ngela. Y mi nueva amiga, asesorada por la complicidad de Violeta, lograba resucitar un problema que yo crea definit ivamente enterrado. Tampoco esta vez, en honor a la verdad, poda culpar ntegrament e a la sabuesa de pies descalzos. ngela, junto a ciertas virtudes innegables, pos ea un empecinamiento que todava no me haba atrevido a catalogar. Es cierto que en l a tarde que sigui a la noche de nuestro encuentro se cuid muy bien de mencionar a mi hermano, compadecerse de su suerte o recordar el destino de las odiosas yemas en desigual desfile por el fregadero. Pero su discurso, versara sobre lo que ve rsara y no me parece casualidad, se hallaba indefectiblemente plagado de palabras como binomio, dicotoma, dualidad, reflejo, biseccin... e incluso fotocopia. Saba qu e, a la larga, su desmedida aficin al tema poda convertirse en una pesadilla. Y de nuevo deba adelantarme. Pero en esta ocasin no incurrira en errores pasados ni vea motivo suficiente para cargar el resto de mis das con vergenzas familiares que nun ca tuvieron que existir. En efecto, podra decirle, la historia del helicn es cierta. Pero jams he tenido un hermano. Y acto seguido, antes de que mis carcajadas la pus ieran sobre la pista de la que precisamente la quera desviar, aadira: No saba cmo esca rmentar a Violeta, entiendes?. S, la adorable ngela comprendera de inmediato. Una tra mpa, una estratagema inaudita para liberarme del acoso y de la asiduidad de una chica molesta. Y despus reiramos los dos. Reiramos como ahora yo rea. Porque, visto con la debida distancia y al calor de las copas con las que en esos momentos me regalaba en una tabernucha del barrio antiguo, la magnfica interpretacin de Cosme deca mucho de mi genialidad, de mi autosuficiencia. Y a ngela, una autntica terica e n la materia, no le quedara otra salida que admirarme sin reservas. Sal del tuguri o tan feliz, sumido en estas o parecidas cavilaciones, que posiblemente, sin rep arar en lo avanzado de la hora, deb de proferir un grito de jbilo, cantar, bailar o manifestar de algn modo ostentoso mi alegra. No s lo que pude hacer. De repente u n chorro de agua turbia y de olor nauseabundo cay sobre mi cabeza y, cuando la al c, slo acert a vislumbrar un cabello cano aguijoneado de bigudes y una tosca pancart a: RESPETEN EL DESCANSO DE LOS VECINOS. En otra ocasin me hubiese puesto furioso. Pero aquella noche las callejas del barrio antiguo me parecieron de una lgica ap lastante. El casco viejo al que slo acuda para beber y meditar en soledad me garanti zaba, con sus increbles garrafones, una ebriedad segura. El casco viejo, por mano de los insomnes vecinos, me devolva la ~140 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos lucidez. Mir con agradecimiento hacia el balcn del tercer piso donde se agazapaba la viejecita de los bigudes regodendose en su obra, dese de todo corazn las buenas n oches al vecindario y me sacud los restos de acelgas, garbanzos y alubias que res balaban ahora por mi gabardina. Despus, con la intencin de rematar mi felicidad a la salud de la incauta Violeta, me encamin hacia un bar, pero mi imagen, reflejad a en el cristal de la puerta, me aconsej desistir del empeo. No traspasara el umbra l de aquel antro ni, muchsimo menos, cambiara de barrio y me instalara en el Griffi th. Aquella noche concluira como empez, a solas conmigo mismo. Anduve eufrico hasta una avenida, pens complacido en el bao reparador que me esperaba en casa y llam a un taxi. El chfer se detuvo a medio metro, pero, al verme, arranc de nuevo. Tampoc o su actitud me alter lo ms mnimo. Aguardara otro menos escrupuloso o emprendera la m archa a pie. No me importaba. Ech a andar canturreando por lo bajo. Cosme! o al rato. Sonre. Casualidad, coincidencia, el famoso rey de Roma... Cosme! o de nuevo. Dej de c antar e, incrdulo, aminor el paso. Cosme susurr una voz a pocos centmetros de mi oreja . No tuve ms remedio que volverme, parpadear y retroceder unos pasos para convenc erme de que lo que estaba viendo no era una alucinacin. ngela se hallaba junto a m, sudorosa, despeinada, jadeante. Tena muchas ganas de conocerte dijo sonriendo. Y e nseguida, sin que yo pudiera hacer otra cosa que mirarla como a una aparicin sin darme tiempo a desear fundirme en el asfalto, ngela me rode con sus brazos y apris ion mi boca con la suya. Ignoro cunto dur aquel singular secuestro en el que no pud e pensar, protestar o respirar siquiera. Pero s recuerdo con precisin el momento l iberador en que ella, con un brillo salvaje en las pupilas, apart su rostro desco mpuesto y afloj la presin de sus brazos en mi cuello. Nos veremos pronto dijo como e n un susurro. Te lo prometo. Y luego, mientras, atnito, me llevaba las manos a los labios sangrantes, ella repiti: Nos veremos y, apretando a correr, se perdi en la o scuridad de la noche. La irritante evidencia de que, una vez ms, acababa de meterme en un buen lo no dej de atormentarme durante las largas horas en las que vanamente intent conciliar el sueo. Pero, en contra de lo previsible, no amanec agotado o confundido sino furio so. De todas las hiptesis barajadas en mi noche insomne slo dos permanecan inclumes con las primeras luces del da. Era una seal, pens. Sin lugar a dudas era ~141 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos una seal, me repet. Porque en esta ocasin, por fin, la ira no iba ya contra m mismo c ontra la incapacidad de conocer los oscuros recovecos de las mujeres, contra el hecho, sin duda inquietante, de que un simple accidente fortuito (un caldo de ho rtalizas, por ejemplo) bastara para convertirme en Cosme a los ojos de los otros ... , sino contra ngela. Y su incalificable actitud slo poda interpretarse de acuerd o con dos supuestos. Supuesto uno: ngela era el ser ms morboso que haba conocido en mi vida (y algunos rasgos de su carcter abonaban tal apreciacin). Supuesto dos: ng ela era una psicologa ejemplar, completamente obnubilada por su especialidad, po r su inminente tesina (Los gemelos cigticos, podra llamarse). Y tambin, para ser si ncero, demasiados datos corroboraban esta sospecha. Tanto en la primera hiptesis q ue me asustaba ligeramente, he de confesarlo como en la segunda que me reduca al hu millante papel de conejillo de Indias, ngela, de mujer deseada, pasaba a convertir se en mujer odiada, y a su lado, en cambio, Violeta Imbert adquira de pronto el a specto de una pastorcilla atontolinada e ingenua. Tal vez, me deca ahora, el da en que irrumpi con los pies descalzos en mi intimidad tan slo pretenda darme una inoc ente sorpresa. Me estaba liando de nuevo, no es ningn secreto, pero haba aprendido ya algo sobre ciertas mujeres para sucumbir a la estupidez, a la piedad o al re mordimiento. En aquellos instantes detestaba a ngela, pero, por primera vez en mu cho tiempo, me saba dueo absoluto e indesbancable de la situacin. Esta vez dejara la s cosas tal como estaban, esperara a que mi amiga mostrara primero sus cartas y l uego obrara en consecuencia. Estaba empezando a divertirme, cierto, pero saba tamb in que esa sensacin no sola conducirme a nada bueno. Me olvid del pasado. Mi agenda, en la que anotaba escrupulosamente cuanto se me ocurra, me confirm lo que crea rec ordar. Era mircoles, da de mi cumpleaos, y en letras maysculas y de trazo firme vena escrito: Comer en casa con ngela. No anul la cita por telfono, pero tampoco me molest en adquirir los ingredientes del almuerzo que detallaba a continuacin y con el qu e posiblemente pretenda deslumbrar a mi invitada. Mi arma iba a ser el silencio. Y la indiferencia. Me envolv relajado entre las sbanas y dorm como un nio hasta las dos en punto. En aquel momento son el despertador y yo record que deba mantenerme a lerta. Enseguida, tal como esperaba, o el interfono. Soy yo dijo ngela. Di paso a mi vctima sin pronunciar palabra, dej la puerta abierta y me acost de nuevo. Qu mala ca ra tienes aadi al entrar. Y luego, mientras se desprenda de una cazadora de cuero y me miraba indolentemente: Qu te ha pasado en la boca? ~142 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Ninguna de sus intervenciones haba aportado hasta ahora el dato preciso para mi i nminente ataque. Ni tan siquiera la tercera. Porque tras aquella aparente preocu pacin por el estado de mis labios poda ocultarse cualquiera de las dos hiptesis ant es mencionadas. En el supuesto uno: ngela no era consciente de la fogosidad de su s arrebatos. En el supuesto dos: era consciente pero esperaba de m, de mis palabra s, una confirmacin a sus expectativas cientficas. Que dijera por ejemplo: No lo s. A yer deb de morderme sin darme cuenta. O quiz: Fue muy extrao. A las tantas de la noch e empec a sangrar. No puedo explicrmelo. Y ella consignara mentalmente: S-I-N-T-O-NI-Z-A-C-I--N. La tan trada y llevada sintonizacin entre los hermanos de nuestras ca ractersticas. A distancia. Una prueba ms para su querido trabajo. No hay comida dije simplemente. ngela no pareci afectarse por mi rudeza. Se quit los zapatos y se acu rruc a los pies de la cama. Despus me bes en la frente y empez a ronronear como un g ato. No recuerdo la sarta de estupideces con que me obsequiaba entre murmullo y murmullo, pero s su beso. Un beso inspido, corts, un beso de muchachita bien range. Un beso distante aos luz de los que reservaba para mi hermano Cosme. No tenas que co ntarme algo? dije repeliendo aquellas zalameras molestas y ridiculas. ngela me mir c on sorpresa. Luego baj la cara avergonzada. Yo me refugi en un silencio tenso. Te h as enterado ya dijo al rato. No me molest siquiera en asentir con un gesto. ngela s e haba calzado los zapatos y paseaba inquieta por la habitacin. De vez en cuando p einaba con las manos su impecable melena. Por un instante me olvid de mi propsito y admir sus andares felinos. Casi enseguida regres al acecho. ngela, de un momento a otro, iba a poner las cartas sobre la mesa. No pude impedirlo dijo mientras sacu da su cazadora, Pero, de todas formas, hubiese preferido que te enteraras por m mis ma. Haba un deje de reproche en sus ltimas palabras hacia m, hacia mi hermano, hacia el mundo, y yo comprend que me encontraba frente a una oponente de cierta enverga dura. Si la dejaba continuar, si me limitaba a escucharla en silencio, ella no t ardara en crecerse. S, fuste, me dije. Temple. Tal vez todo podra reducirse a pura y simple caradura. Cometiste un error aadi ante mi creciente admiracin. Si me hubieras contado que tu hermano ya no estaba en el manicomio... Sanatorio correg, pero no m e par a pensar por qu, de repente, acuda en defensa de la honorabilidad de Cosme. E staba furioso. ~143 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Comprendo que te sientas irritado. Tampoco para m es fcil, entindelo. Aunque, si le damos la vuelta... aqu sonri tmidamente, la cosa no deja de tener su gracia, no crees? No. No comparta su opinion acerca de lo jocoso de aquel imposible tringulo. Pero n gela segua sin decantarse hacia la hiptesis uno o hacia la dos. Me arm de paciencia durante un buen rato. No pude impedirlo, segua diciendo ella. Y tambin: No querra por nada del mundo que algo tan insignificante estropee nuestra relacin. Aquella seri e de lamentos, aquellos vanos intentos exculpatorios, estaban empezando a marear me. Odiaba a ngela, su hipocresa, su voz lastimera, a la inefable Violeta, al idio ta de Toni Pujol y al tarado de mi hermano Cosme. Tal vez por eso decid rematar l a funcin con un exabrupto. Fuera! grit levantndome de la cama. Y al punto empec con mi retahila de exigencias. Discutiramos este asunto en el momento y el lugar que yo quisiera: no haba comida en la casa y no vea por qu su presencia tena que prolongars e un segundo ms; le conceda la caballerosidad de unas cuantas horas para hilvanar su defensa; acababa de decidir que el encuentro sera aquella misma tarde a las se is. Y as hasta que no supe qu decir. A la altura de la exigencia nmero quince me so rprend aadiendo: Y, por si no ha quedado claro, aparecer con mi hermano Cosme. ngela baj la cabeza. Yo le anot la direccin de una cervecera cercana y ella recogi el papel y lo guard en el bolso. Eres aficionado a las fotonovelas dijo an al desaparecer po r la puerta. Su osada era encomiable. Pero bien, si ste es tu deseo... La desped con un cabeceo indiferente. Me senta orgulloso, tremendamente orgulloso de m mismo. A las siete en punto, una hora despus de lo acordado, me dirig a la cervecera y me detuve en la puerta. Mi estrategia consista precisamente en carecer de estrategia , en ceder la iniciativa a aquella mujer derrotada por la espera. As y todo quise reservarme unos minutos para estudiar el rostro alterado de ngela, su expresin az orada y recrearme en su creciente nerviosismo. La observ complacido. Su desaforad a pasin por la simetra la haba conducido a sentarse frente al espejo, junto a dos s illas vacas. Qu poda hacer yo? Ocupar la de la derecha, probablemente reservada a Mar cos? O acomodarme en la de la izquierda, con una media sonrisa entre inquietante y compasiva? Ced el paso a una mujer entrada en carnes, despus a su esculido marido , ms tarde a una caterva de nios malcriados y vociferantes, y me dispuse a no demo rar ni un segundo ms mi triunfante irrupcin en el ~144 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos establecimiento. Pero no llegu a hacerlo. De pronto el rostro en el que me recrea ba haba adquirido un aspecto demasiado alterado, demasiado violento para no empez ar a temer por el xito de mi empresa. Y enseguida, mientras un sudor fro empezaba a deslizarse por mi frente, comprend consternado que en aquella mesa del rincn, fr ente a Angela y a las dos sillas que me aguardaban, no haba existido jams un espej o. Hice a continuacin lo nico que mis piernas tambaleantes me permitieron hacer. Retr oced unos pasos, me apoy en algo que result ser una cabina telefnica y entr. Por fort una llevaba la agenda en el bolsillo y no me cost, a pesar de mi estado, dar con el nmero del establecimiento en el que nunca iba a producirse el encuentro. Tampo co me iba a resultar difcil que el atareado camarero identificara al instante a ng ela. Indiqu su nombre, la mesa del rincn y el dato revelador de que se trataba de dos hermanas. No pronunci la palabra fatal porque ya el camarero me la escupa con inocente desenvoltura. Ah, las gemelas, o. Saqu la cabeza fuera de la cabina hasta d onde me permita la longitud del cable. El camarero se haba acercado a la mesa del rincn y ngela acababa de ponerse en pie. Al volverse para cruzar el saln y dirigirs e al telfono, observ sus andares, la perfeccin de su atuendo, de su peinado, la ser enidad de su porte. Hasta que desapareci de mi punto de mira y yo volv a introduci rme en la cabina. Saba que no vendras dijo, que no te atreveras. Que todo esto es dema siado ridculo para que lo puedas aceptar. Pero entonces... Por qu propusiste esta c ita? Mi respuesta fue una vez ms el silencio. Pero esta vez un silencio obligado. No saba qu decir. Me limit a carraspear. Insisto en que la culpa no fue ma. Te lo qu ise explicar esta maana, pero estabas demasiado ofendido. Y entonces empez a desha cerse en excusas, a manifestarme su amor, a reprenderme de nuevo se estaba crecie ndo por mi falta de comprensin, por mi cobarda ante unos hechos que, aunque sorpren dentes, no dejaban de ser normales, lgicos, previsibles. Despus de todo, qu tena de e xtrao que ella, ngela, se avergonzara de su doble, de ese reflejo distorsionado qu e se vea obligada a soportar a diario, de la posibilidad de que los dems detectara n en la otra lo que no haban podido percibir en ella? No me ocurra a m lo mismo con mi hermano Cosme? Y tambin, no le quera yo a pesar de todo? No haba sido mi compaero d e juegos infantiles, la persona con la que no hace falta hablar para compartir e mociones, alegras, estados de nimo? Y luego la casualidad, el azar. No pudo hacer nada por evitarlo. Estaban las dos en un bar del casco antiguo contndose sus cosa s. Porque, a ~145 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
pesar de vivir juntas, con la familia, solan en ms de una ocasin rememorar viejos t iempos y salir solas, como dos amigas, como las hermanas inseparables que haban s ido de pequeas. Y esa noche se le haba ocurrido hablarle de m, de las afinidades qu e milagrosamente nos unan. Y tambin se haba permitido una tmida referencia a mi herm ano Cosme, tan slo una breve alusin a su existencia, a su desequilibrio, a su inte rnamiento, cuando, de pronto, descubri a travs de los cristales una inquietante y siniestra figura que al instante reconoci. Porque era yo y no era yo. Y entonces, sin poder contenerse, se llev la mano a los labios y murmur: Cosme.... Era tanto su estupor que al principio no repar en la expresin embelesada con que su hermana se incorpor del asiento y peg la cabeza a la ventana. Y despus, cuando quiso reaccion ar, ya Eva haba salido corriendo del local. Y ms tarde, a su regreso, Eva estaba t ransportada, feliz como no la haba visto en la vida. Eva se haba enamorado. Eva... Eva. Volv a asomarme fuera de la cabina y observ a Eva. Se estaba hurgando la nar iz con toda la tranquilidad del mundo. Tmatelo como un chiste. No tiene por qu infl uir en nuestra historia. ngela segua hablando, pero yo no oa ms que un lejano murmul lo. Me hallaba prcticamente fuera de la cabina, sujetando el auricular con la man o izquierda y observaba de nuevo a Eva. Su parecido tena algo de indignante, inde cente, obsceno. Un parecido cigtico, pens. Pero me hubiera podido interesar por Eva en el caso de haberla conocido antes que a su hermana? Me fij en el tirante de c olor crudo o beige o crema que acababa de deslizarse por uno de sus brazos y dec id que ciertas mujeres, ciertas mujeres como Eva, por ejemplo, no podan permitirse el lujo de escoger su ropa interior a tientas y a ciegas. Ese engaoso color, por lo menos. Cunto mejor un blanco ntido, un negro sobrio y discreto... Y quin me aseg uraba que ngela, en algn momento, tras un disgusto, una jornada agotadora, una sim ple gripe, no adquirira el aspecto de Eva? ngela me haba aleccionado esplndidamente durante todos aquellos das y ya no poda ignorar que Eva, entre otras cosas, era la cara oculta de su hermana. Ests ah? bramaba una voz metlica a travs del telfono. No, estaba ah. El auricular se balanceaba de un lado a otro de la cabina y yo acabab a de emprender una loca carrera hasta mi casa. Qu inters puede tener lo que sucediera luego? Que desconectara telfonos y timbres o desoyera los golpes a la puerta. Que me sumergiera en profundos ejercicios de me ditacin y fuera visitado en sueos por espantosas imgenes en las que apareca mi cuerp o demediado, dos hermanas enfebrecidas disputndose el botn, la ~146 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
estupefaccin primera y alegra posterior de Violeta Imbert o las imparables carcaja das de Aureliana, tras la barra del Griffith, recordando el histrico batido de plt ano. Fue hace diez das y nueve horas exactamente cuando comet el error, eso ya lo he dicho. Pero hace veinticuatro horas escasas decid enmendarlo. Me permitira unos das de descanso. En el mar, en el campo, en la montaa. Y me aceptara tal como soy. Sin tapujos ni simulaciones. Con la verdad por delante. Alcanc una maleta y me p use a hacer el equipaje. Todo me pareca superfluo, innecesario. Revolv un cajn olvi dado, me hice con una llave herrumbrosa y la introduje en la cerradura del armar io ropero. Me atrevera? Lo abr. Helicn, el causante de todos mis desafueros, segua al l, desterrado desde el da en que cobardemente me asust ante el mundo, ante los amig os, ante m mismo. Ahora o nunca, me dije. Terminemos con esta odiosa pesadilla. Y marqu un nmero. Un nmero que conoca de memoria. Un nmero para el que no necesitaba p apeles ni agendas. S? dijo ngela al otro lado del auricular. Pareca triste y abatida. No supe por dnde empezar y, como tantas veces en los ltimos tiempos, me refugi en e l silencio. Marcos? ahora en su voz haba un deje de ilusin. Porque eres Marcos, verdad No dije con voz firme. Y pregunt por Eva. ~147 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El legado del abuelo
El da en que muri el abuelo, aunque nadie se preocup de m ni nadie se molest en expli carme nada, comprend enseguida que la vida en poco se pareca a lo que en mi ignora ncia haba credo hasta entonces. Mi madre lloraba, los tos paseaban a grandes zancad as por el comedor, las tas suspiraban, y hasta la Nati, refrotndose las manos en e l delantal, alzaba los ojos al cielo, deca: Pobre seor y gema. El desconsuelo de la N ati fue lo que ms me sorprendi al principio. Estaba cansado de orla rezongar en la cocina cada vez que el abuelo haca sonar la campanilla de su cuarto o el timbre d e la cama, de escucharla gritar: Qu mosca le ha picado ahora a ese tipo?. O llamarlo tia, peste, soltar un ya vooooy que haca estremecer los muros de la casa y acudir co a tisana, la tila o la bolsa de agua caliente, murmurando entre dientes: Mal rayo te parta o As te pudras de una vez, zoquete. Pero al abuelo no lo parti un rayo ni s e pudri de golpe. Muri de un ataque al corazn a los ochenta aos de edad, cosa que, a quel da y en vista del revuelo que se haba levantado en la casa, pareca un hecho in slito y extraordinario. Pobre seor, repeta la Nati. Tan de repente... Hasta que uno de mis tos, cansado de sus lamentos, de su presencia o de su delantal, le espet en el lmite de la paciencia: Todas las muertes repentinas ocurren de repente, Nati. Y l uego, a media voz, le agradeci atenciones y desvelos para indicarle a continuacin la conveniencia de que, por unas horas, dejara a solas a la familia. La familia t iene mucho de que hablar, o. Porque era la primera vez en mucho tiempo que los vea a todos reunidos. Sin embargo, cuando la Nati desapareci por la puerta, esper intil mente a que los tos o mi madre hablasen de algo ms de lo que haban hablado hasta en tonces. Pobre pap, dijo una ta. No me hago an a la idea, aadi mi madre. El hombre m del mundo. Y yo me preguntaba qu es lo que deba de estar pensando el abuelo, si es que poda pensar an, echado en la cama con la misma cara iracunda que mostrara en v ida, slo que ms afilada, ms reducida, ms amarillenta. Y luego, despus de largos silen cios, alguien cont lo que en una ocasin le haba relatado el abuelo; otro record sus magnficas aventuras en la guerra de frica; mi madre, entre lgrimas, se confes autora de un pequeo error, de una ligereza. Porque tal vez, ~148 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos quin sabe, si a la hora en que se produjo lo inevitable ella hubiera estado all, j unto a l, en lugar de encontrarse en un cine, bien podra haberle acercado las past illas, las mismas pastillas que ahora sostena entre las manos y que, en dos ocasi ones por lo menos, le haban salvado del infarto. Aunque l, su padre, se lo haba rep etido hasta la saciedad: Sal por ah, hija, divirtete. Y tambin acaricindole la mejilla : Bastante haces con tenerme aqu, a tu lado, al lado de mi nieto. Aquello era de lo ms curioso. Todos recordaban frases del abuelo, ancdotas del abuelo, confidencias del abuelo, y el abuelo era el hombre ms callado y menos amable del mundo. No ha blaba nunca y, si lo haca, era slo para exigir, reir o protestar por algo. Pero aho ra, desde que ya no estaba entre nosotros, nada en la casa era como haba sido has ta entonces. Me di cuenta enseguida y comprend que, de las muchas desgracias que podan suceder en vida, la peor de todas era la Muerte.
En domingo, haba dicho mi madre horas atrs, cuando los pasos del mdico se escuchaban an en la escalera. En domingo. Y pareca que el hecho de que el abuelo hubiera escogi do aquel da para pasar a mejor vida aada un montn de problemas inesperados e irresol ubles. Mi madre haba cambiado de aspecto y sus ojos, a ratos, recordaban los de u na nia, sorprendida e indefensa, perdida en un laberinto frondoso del que no se c onfa en encontrar la salida. Corra de un lado a otro, daba rdenes y contrardenes, ta n pronto me abrazaba como me suplicaba que me quitara de en medio o me tenda unos nmeros de telfono y repeta, palabra por palabra, lo que deba decir a to Ral, ta Marta ta Josefina. Que vengan pronto, aada. Ahora mismo. Y luego me arrancaba el auricular e las manos. Todava no, deca. El mdico. Llamemos a otro mdico. No podra ser que el m e hubiera equivocado?La Nati, en cambio, a pesar de que musitara continuamente lo de pobre seor, se haba entregado a una actividad frentica. En pocos minutos arregl la antesala y el comedor, cambi el agua de las flores, sac las fundas del divn y de l os sillones, se recogi el cabello en un apretado moo y yo me qued con la duda de si lo haca porque era domingo o porque se haba muerto el abuelo y refrotndose las manos en el delantal, de manera enrgica, como quien se dispone a acometer la parte ms i mportante de su tarea, dijo a mi madre con voz serena: Perdone, seora, pero tendram os que ir pensando en vestir al difunto. Lo de vestir al abuelo, aquel da, a aque lla hora y en aquellas circunstancias, me pareci lo ms extrao que haba escuchado has ta entonces. Porque, por ms que me esforzara, recordaba al abuelo siempre igual, embutido en un pijama de rayas, arrastrando las zapatillas desde su dormitorio h asta el comedor, abrindose los botones de la chaqueta en verano y mostrando unos pelillos blancos moteados de ~149 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
gotitas de sudor, o enfundndose en invierno un batn color granate ceido por un cint urn largo, rematado por dos borlas, con las que, cuando era tan pequeo que casi no me acordaba, habamos jugado los dos al telfono. O tal vez no haba jugado nunca y t an slo hubiese querido jugar. O algn amigo mo, quiz, me habl de otro batn, de otro abu elo y de unas borlas como aqullas con las que l y su abuelo hacan como si se llamas en por telfono. Al abuelo no le gustaba jugar, tampoco vestirse ni afeitarse, y u n da, haca mucho tiempo, que tuvo que salir un funeral seguramente o algo relaciona do con un amigo muerto y lo vi por primera vez con abrigo y sombrero, la barba r asurada y una bufanda de lana, me pareci mucho ms alto, fuerte y terrible que de o rdinario. Tuve entonces la impresin de que el abuelo era en realidad as, como aque l da, y que los otros, es decir, toda la parte de su vida que yo conoca, no haba he cho ms que fingir, que andar encorvado para ocultar su verdadera estatura y arras trar las zapatillas de fieltro como si fuera un invlido, cuando, ahora se vea, era capaz de andar a grandes zancadas, y hasta sus cabellos blancos, fijados con go mina, recordaban a los de un hombre resuelto y repleto de energa. Pero aquella se nsacin, que ignoro si los aos han agigantado en la memoria, se desvaneci muy pronto . O, para ser exacto, no dur ms que el tiempo en que el abuelo sali de la casa y pe rmaneci en el funeral del amigo. O tal vez cobr vida desde el mismo momento en que se hizo ausente y yo le imagin en el funeral del amigo. Porque enseguida, cuando regres a casa y coloc el sombrero en el perchero del recibidor, vimos con estupor , a travs del abrigo entreabierto, las consabidas rayas de la chaqueta del pijama , y no tardamos en adivinar que el resto de la prenda se ocultaba tras las perne ras del impecable pantaln que la Nati haba planchado aquella misma maana. Mi madre no poda salir de su asombro. Cmo se haba atrevido a salir a la calle vestido de esa forma? Es que no tena dignidad, orgullo, un atisbo de decoro o decencia? Pero ya e l abuelo se haba encorvado de nuevo, grua frases ininteligibles y se encerraba en s u dormitorio. Y luego, como cada da, la campanilla o el timbre no dejaban de fast idiar a la Nati con la peticin de tilas, tisanas o bolsas de agua caliente. El sud ario dijo la Nati. Mi madre no daba muestras de haber comprendido. La mortaja, seor a. No pretender enterrar a su padre en pijama... No, mi madre, ahora se daba cuen ta, no pretenda eso ni tampoco nada en concreto. Se haba quedado muda, absorta, mu y cansada, como si las palabras sudario o mortaja hubiesen llenado de repente la habitacin. Sudario, murmur. Pero, seora insisti la Nati, un sudario no es ms que u con la que se envuelve al cadver. Mi madre dio un respingo. Yo, desde la distanc ia a la que me hallaba, pegado al telfono, intentando intilmente localizar a los to s en aquella tarde de domingo, cre ~150 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos que iba a protestar, a enfadarse, a reprender a la Nati por hablar con aquella c laridad impertinente delante de un nio. Pero mi madre se limit a repetir: Una sbana. U na sbana dijo la Nati y tom asiento junto a mi madre en el sof, Pero si no le gusta u na sbana puede vestirlo de cualquier otra cosa. Y entonces, en un tono de voz muy fuerte, un tono que nunca haba empleado antes en la casa, empez a enumerar las mlt iples posibilidades con las que uno se encontraba a la hora de vestir a un difun to. Pero haba que hacerlo rpido, antes de que el rigor mortis se adueara de los mie mbros del abuelo, porque ella, le deca, tena cierta experiencia en el asunto. Haba enterrado a sus padres, a una ta lejana y, adems, uno de sus parientes del pueblo, el Juan, trabajaba desde haca unos cuantos aos en la ciudad, en Pompas Fnebres, y le haba contado ms de una vez porque ella lo vea todas las navidades y todas las noc heviejas, que ahora eran muchas las familias que vestan a sus deudos con lo que le s hubiese gustado llevar en vida. Que si uno haba manifestado, por ejemplo, su de seo de abandonar el siglo e ingresar en un convento, pues la familia no se lo pe nsaba dos veces y le pona un hbito de monje. O que si el finado pasaba a mejor vid a sin haber tenido tiempo de estrenar un temo de gala, pues lo vestan as, con chal eco y todo, para que por lo menos en el da del trnsito ya que otra ocasin, el pobre, no iba a tenerse fuera al ms all ataviado con sus mejores galas. Y quien deca un t raje de fiesta poda decir perfectamente un traje de diario, en buen estado, eso s. Porque debamos tener en cuenta que cuando suceda una desgracia como la que acabab a de ocurrir las casas se llenaban de parientes, amigos, visitas de cumplido, y no fueran a pensar que no se guardaba el debido respeto al muerto o, algo peor, que ella, su hija, que tan bien le haba tratado, no era todo lo cuidadosa que caba ser con un padre. Y mi madre asenta en silencio, como una alumna ante su profeso ra, admirada del temple y de la sabidura de la Nati. Y luego, tmidamente, reconoca su ignorancia en la materia porque, a pesar de haber perdido a una madre y a un marido, nunca se haba visto en estos trances. En realidad, se excusaba, era como si hasta ahora se lo hubieran dado todo hecho. Su madre, la abuela, falleci en un hospital tras una intervencin quirrgica que su delicado corazn no pudo resistir. Y mucho despus, cuando le lleg el turno a su pobre marido, era ella la que precisam ente se encontraba en la clnica dando a luz a su nico hijo. Y entonces se volva hac ia m, como si durante todo aquel rato se hubiera olvidado de mi existencia y la r ecordara de sbito: No has localizado a nadie todava? Insiste, hijo, insiste. Y me rep eta una vez ms las palabras exactas que deba pronunciar, como si quisiera convencer se de que yo era an muy pequeo o como si slo a mi lado se sintiera ella algo menos desvalida. Pero era domingo, claro, cmo iban a estar sus hermanos en sus casas? Y enseguida, devolvindome a la invisibilidad de la que me haba sustrado, volva a pregu ntarse por sudarios, vestidos y mortajas. ~151 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Tengo unas sbanas muy bonitas deca, y yo notaba en su voz cierto orgullo de poder al fin colaborar. Pero no s... Siempre pens en guardarlas para cuando se case mi hijo . Y un traje? preguntaba la Nati, algo que no tenga tanto valor. Porque, despus de to do... ya me entiende, seora. Un traje... ahora los ojos le brillaban como si hubier a hecho un verdadero descubrimiento. El uniforme de la guerra de frica! Pap estaba m uy orgulloso de su guerra. No le quedar un poco estrecho? Han pasado muchos aos, seor a. Aunque, quin sabe, los cadveres se achican y lo que no les entraba en vida pued e ser que les quepa en muerte. Claro dijo mi madre. Pero a m aquello no me pareca ta n claro. Y el traje que llev el seor la ltima vez que sali a la calle? No se preocupe. Algo encontraremos. Mientras las dos mujeres se internaban en el pasillo y hasta el comedor llegaba el chirriar de puertas de armarios y altillos, yo segua aferr ado al auricular, marcando nmero tras nmero, hasta que ca en la cuenta de que, si b ien era domingo, to Ral sola decirnos siempre con una irritante ostentacin que l trab ajaba incluso los domingos. Marqu el nmero del despacho, que se encontraba all mism o, junto al que horas antes haba subrayado mi madre, y no tard en escuchar la voz fastidiada y ronca de mi to. Ven enseguida dije. Entonces poda haber hablado de mort ajas, cadveres y sudarios, pero mi madre me haba repetido hasta la saciedad lo que tena que decir y en aquellos instantes, en los que por nada del mundo quera disgu starla, transmit el mensaje palabra por palabra, como si se tratara de una contra sea secreta, sabedor de que el nico cometido que se me haba encargado hasta el mome nto era precisamente se, y que toda mi colaboracin consista en obedecer y comunicar lo que se me haba pedido que comunicara. El abuelo est con la abuela dije. Al otro lado se produjo el silencio. Con la a-bu-e-la insist. Ahora o con toda nitidez el ca rraspeo que sola preceder a sus intervenciones y que tanto me hubiera molestado e n otra ocasin. Pero, nio dijo al fin, qu tonteras son sas? ~152 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos No me enfad, ni por esta vez tomara en cuenta el te has vuelto loco? con el que remat la frase y que, media hora ms tarde, volvera a or de labios de ta Josefina y ta Marta . Tambin a m, en un momento, se me haba ocurrido la posibilidad de que mi madre hub iera perdido el juicio y tambin, como ahora mi to, pens durante unos segundos en al go peor. No tanto en que el abuelo se hubiera ido a no s dnde a reunirse con la ab uela, sino en que la abuela, desde ese lugar situado en no-se-sabe-dnde, hubiera decidido de repente venirse a pasar unos das con nosotros. Ahora mismo voy dijo to R al. Y colg.
No tard ms de veinte minutos en llegar. Pero para entonces ya en la casa reinaba u na extraa serenidad que tena algo de preparativos de fiesta o celebracin importante . El comedor estaba ms limpio y ordenado que nunca, y mi madre, vestida con un tr aje negro, sin perder la mirada aniada que tanto me gustaba y que conservara an dur ante algunos das, pareca ms alta y delgada. Demasiado escotado, deca. Pero yo la encon traba muy guapa as. Me sent a su lado, en el extremo del sof, sin atreverme a pronu nciar palabra. Ests muy bien, Tere, le deca to Ral. Ya te preocupars maana de llevar vestidos al tinte. Porque aquella tarde la ropa pareca cobrar una importancia capi tal. El to se excus por no llevar una corbata adecuada. Haba venido tan deprisa, ex plic, que ni siquiera se le haba ocurrido pasar antes por su casa. Y luego estaba yo, el hijo. Mi madre se preguntaba si en las tiendas venderan ropa negra para nio . Pero la Nati, que haba dispuesto licores y caf sobre la mesa camilla, insista en que no haca ninguna falta, que yo era muy pequeo an y que con un botoncito o una ti ra de grogrn en la solapa del abrigo para el da del funeral, bastaba y sobraba. Y, sobre todo, estaba el abuelo. Dnde...? pregunt to Ral con voz grave cuando crea ya q todos se haban olvidado de l. En su cuarto dijo mi madre. Y se hizo con el cigarrill o que, humeante an, acababa de aplastar to Ral contra el cenicero. Era la primera v ez que vea fumar a mi madre, y la forma en que sostena el pitillo, la dedicacin que pona en aspirar y expulsar el humo me recordaban a las artistas de cine y de la televisin, las fotografas de las revistas de moda que compraba todos los domingos como aqul a la salida de misa, y que hojeaba luego por la tarde, sentada junto a la mesa camilla, la misma mesa que apareca ahora repleta de tazas, copas y botell as. Como en Nochebuena. Como en las raras ocasiones en que se reuna la ~153 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
familia y en la casa se respiraba una atmsfera de fiesta. Me senta muy a gusto all, en el sof, al lado de mi madre, envueltos en humo, en aroma de caf, y dese que aqu el momento en que nos haban dejado solos no acabara nunca. Pero ya en el pasillo resonaban las pisadas de to Ral y el enrgico Mara Teresa con el que sola dirigrsele c do el asunto que deba tratar era serio e importante o, simplemente, cuando quera d ejar clara su condicin de hermano mayor frente a la menor de las hermanas. Mara Ter esa repiti en el umbral de la puerta, y en sus ojos brillaba una chispa de indigna cin, de sobresalto, de asombro. Se puede saber qu hace nuestro padre vestido de moro ? Y entonces mam se derrumb completamente. Empez a llorar, se atragant con el humo d el tabaco, dej caer el cigarrillo sobre la alfombra y, al rato, entre toses, soll ozos e hipos, explic que slo haban hecho lo que haban podido. Que el uniforme milita r le quedaba estrecho, que el traje de calle estaba apolillado y que las sbanas b ordadas por la abuela eran para m, para cuando me casara. Que de todo lo que haban logrado reunir nicamente aquella tnica les haba parecido decorosa y discreta. Y au nque ella saba muy bien que no era una tnica, sino una chilaba de beduino que se h aba trado su padre de cuando la guerra de frica, en resumidas cuentas daba igual, p orque, para quien no lo supiera, poda pasar por una tnica. Y, adems, el abuelo en l os ltimos aos, en los que apenas se mova, fuera de breves recorridos del cuarto al bao y del bao al comedor, haba acumulado muchos kilos. Y era muy difcil vestir a un hombre tan gordo. Y encima aqu mi madre lloraba con verdadera furia haba ciertas cos as que una hija no poda hacer. Porque no se deba olvidar que tanto la Nati como el la eran mujeres y que el abuelo, su padre, era, al fin y al cabo, un hombre. Por eso, debajo de la tnica, le haban dejado el pantaln a rayas del pijama. Por pudor, por respeto. Y si no estaba de acuerdo no tena ms que vestirlo l. O algo mucho mej or, aunque ya imposible: haberlo tenido en su casa en los ltimos aos. O en la de ta Marta o ta Josefina. Porque ahora se preguntaba la razn por la que haba tenido que ser ella, precisamente ella, la menor de las hermanas y para colmo viuda, quien se hiciera cargo del abuelo en una casa tan pequea, entregndole su juventud, cuidn dolo como se mereca, para que luego llegaran otros y le achacaran de cualquier ma nera un error, un pequeo error sin importancia y, por si esto fuera poco, se atre vieran a decirle que su padre iba vestido de moro, cuando todos saban que el abue lo no poda ver a los moros. Y ya no se senta capaz de aadir nada ms. Porque las lgrim as le corran por las mejillas, to Ral volva a llamarla Tere y a m me pareca como si a ase de asistir a una escena obligada en casos como aqullos, en pelculas como aqulla s, y mi madre que ahora, enjugndose los ojos, volva a parecer una actriz tomara ali ento para pasar al segundo acto. Clmate, por favor. Si yo hubiera estado aqu... ~154 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Pero lo que deca to Ral no tena el menor sentido. Porque ahora que estaba all no haca absolutamente nada. Y era de nuevo la Nati quien tomaba las riendas de la situac in y explicaba que ella siempre se haba dado mucha maa con los lazos, nudos y plieg ues, que la seora estaba muy afectada y que, dado que haba sido tan costoso vestir al difunto, mucho ms difcil resultara desnudarlo ahora, con el rato que haba pasado . Por lo que y ya no se diriga a mi madre sino directa y llanamente a to Ral lo mejor sera dejar al pobre seor como estaba y cubrirlo, eso s, con una sbana limpia y plan chada aunque fuera de tergal y no estuviera bordada como las de la abuela. Y que no haba razn para preocuparse, ya que ella iba a encargarse de todo. Como tambin d e afeitarle en la medida de lo posible, porque el abuelo llevaba una vistosa bar ba de quince das y esos detalles, como todos saban, podan causar muy mal efecto. Y luego ya no dijo nada ms. La omos trajinar de aqu para all, hacerse con alfileres e imperdibles, con brochas, jabn y cuchillas, hasta que dio por terminado su trabaj o, se sac el delantal y el uniforme de diario y se puso un traje negro y otro del antal, blanco y almidonado, con el que slo la haba visto en das muy sealados. Ahora tambin ella iba de fiesta. Como poco despus ta Marta, ta Josefina y la mujer de to Ral . Y algo ms tarde los maridos de ta Josefina y ta Marta. Y mientras todos lloraban, geman, suspiraban y se deshacan en elogios acerca de la bondad del abuelo, yo lo miraba a l, a la misma cara iracunda que mostrara en vida ms afilada, ms reducida, ms amarillenta, y a ratos me pareca que respiraba, y a ratos que algo extrao iba a su ceder. Algo que tena relacin con la voluminosa tripa del abuelo. Algo as como que l a sbana iba a explotar, tambin la chilaba, y que, aunque slo fuera por un momento, aparecera otra vez el inevitable pantaln del pijama y los pelillos blancos de su p echo moteados de pequeas gotas de sudor. Pero, por ms que esper junto a la puerta, nada ocurri de todo lo temido. Y me qued sin saber si el abuelo estaba ahogndose de calor o si un hombre puede sudar despus de muerto. Nadie me lo explic ni yo me at rev a preguntarlo. A pesar de que cuando enterraron al abuelo haca ya unos meses que haba empezado el curso y aquel ao tenamos un profesor nuevo, mi madre decidi que, por unos das, sera mejor que me quedara en casa. No logr averiguar la razn, ni durante todas aquellas horas que pas jugando en mi cuarto pareca que mi madre me necesitara para algo ms que no fuera mirarme de vez en cuando, acariciarme el cabello o mostrarme, con e sa dulzura que segua emanando de sus ojos de nia, a las numerosas visitas que ahor a, al caer la tarde, llenaban cada da el comedor y, hablaran de lo que hablaran, empezaban preguntando por mi abuelo para terminar recordando al suyo. Nunca hast a aquellas tardes haba podido yo sospechar que en el mundo hubiera tal cantidad d e muertos ni nunca, como entonces, haba escuchado ~155 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos tantas historias de difuntos. Pens que mi madre tena miedo. Miedo de lo que acabab a de ocurrir, miedo de lo que le contaban las visitas o miedo, en fin, de un mis terioso acontecimiento que podra producirse de un momento a otro. Ah deba de estar la explicacin a su deseo de que no me apartara de su lado; era como si mi pequeez, lgica y natural, la relevara de la suya, ridicula, exagerada y secretamente coba rde. Pero haba algo en aquellas interminables veladas que no acababa de gustarme: la eterna retahila de mritos del abuelo que mi madre, apoyada a alguna distancia por la Nati, se empeaba en enumerar como si fuera cierta, y la consabida frase, pronunciada con una sonrisa, en cuanto me vea asomar por la puerta: Los ancianos y los nios, ya se sabe. Mi padre adoraba a su nieto, y mi hijo es su vivo retrato. Y aquello no era verdad. Ni yo me pareca al abuelo, ni el abuelo me adoraba, ni e ntenda por qu tenan que preocuparse por mi entereza, mi valenta o lo bien que me est aba portando a pesar de mis escasos ocho aos. Y entonces me mora de ganas de conta r que el da antes de que le diera el ataque sorprend al abuelo hurgando con una na vaja en mi hucha, y que luego, al sentirse descubierto, me haba golpeado en el pe scuezo con los nudillos, con toda su furia, como haca a menudo cuando encontraba el bao ocupado o se cruzaba conmigo por el pasillo. Pero ya mi madre me abrazaba de nuevo y yo lamentaba que hubiera abandonado el vestido de seda del da en que d isfrazaron al abuelo de moro en favor de un jersey rasposo que ola a naftalina y una falda muy ancha recin trada del tinte. Pero esto no fue lo peor. A los tres das mi madre empez a quejarse de tantas amigas y de tanta conversacin, y to Ral, que vo lva a llamarla Mara Teresa, indic que era hora ya de espaciar las visitas y pasar d e una vez a los asuntos desagradables. Y enseguida, por primera vez, se pusieron a hablar de abogados, herencias, notarios y testamentos, y, de alguna manera qu e no podra precisar, adivin que ese asunto, el asunto desagradable, era lo que haba e stado flotando en el ambiente desde aquel domingo que ahora pareca tan lejano, de sde el mismo momento en que to Ral indicara a la Nati la conveniencia de dejar sol a a la familia. Y supe entonces que lo que yo haba atribuido al miedo, al puro te mor ante un acontecimiento por producirse an, no era ms que expectacin. Porque ahor a los ojos de mi madre se parecan tremendamente a los de to Ral, ta Marta y ta Josefi na. Mirndose con recelo, acusndose unos a otros, aguardando a que alguien rompiera el silencio con el dato preciso, definitivo, revelador. He estado en el registro esta misma maana dijo con voz grave to Ral, y por raro que pueda parecemos, pap no de j hecho testamento. Aquello, en verdad y a juzgar por la cara de mi madre y de mi s tas, resultaba bastante extrao. Como tambin el hecho de que en la cuenta bancaria del abuelo no hubiera ms que doscientas mil pesetas, cifra insignificante con la que apenas se cubriran los gastos del entierro, y de que no apareciera por ningn lado otra cuenta, una cartilla, algn documento que justificara una inversin, el de stino de sus ~156 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
ahorros, la compra de una casa, bonos del Estado... cualquier cosa. Porque, aunq ue el abuelo no hubiera sido jams un lince para los negocios y le disgustara come ntar lo que posea, todos saban que posea algo. Y aqu, en este punto, comprob con aliv io que la misma familia que das atrs no haca ms que hablar, repetir frases o palabra s que el abuelo nunca pronunci, se haba quedado muda. Y no sera hasta un buen rato despus cuando reconocera que, en realidad, su padre no sola ser demasiado explcito n i en esta ni en otras cuestiones, y que ms que decir, decir, haba dado a entender. Y eso era cierto. Por primera vez los hermanos dejaban de urdir historias y evo caban al abuelo como haba sido en vida. Arisco, grun, perennemente enfadado. Pero t ambin recordaban y tambin eso era cierto cmo disfrutaba leyendo cada maana en La Vangu ardia su seccin favorita. Cmo sonrea cada vez que encontraba el nombre de un conoci do, cmo se calaba las gafas y devoraba con verdadera fruicin todos los datos: edad , causa de la muerte, lugar del sepelio... Y cmo rea, rea con verdaderas ganas cada vez que se hablaba all de un asilo, de una institucin benfica, de una residencia p ara ancianos. Estpidos deca entonces sin dejar de rer, les est bien empleado por estp s. Qu les hubiera costado ahorrar, invertir, guardarse parte de sus bienes para s us ltimos das... O bien cuando lea todo lo contrario. Que el amigo o conocido haba f allecido en su hogar, confortado por los santos sacramentos, rodeado del calor y del pesar de sus allegados. Y del inters aada. Del inters. Porque la vida es repugnan e. Vales lo que tienes y tienes lo que vales. A m me molestaba verle rer as y mi ma dre haca como que no le oa. Cosas de viejos, deca a veces. Manas de viejos. Pero ahor odos entendan con claridad lo que haba querido decir con aquellas palabras. El nico problema estaba en averiguar en qu se materializaba su previsin, en qu consistan su s bienes y por qu se mostraba tan seguro cario y honor de la familia aparte de que l no iba a terminar en un asilo o en una de esas residencias para la tercera edad de las que pareca abominar con todas sus fuerzas. A no ser, sugiri una de las tas, que hubiese hecho depositaria en vida a una persona en concreto. Y entonces, des pus de un silencio, todas las miradas fras se posaron en mi madre. Pero mam no saba nada. Lo asegur con energa frente a sus hermanos y lo repiti por la noche, a punto de llorar otra vez, cuando ya los tos se haban ido a sus casas y el la y la Nati se encontraban sentadas en torno a la mesa camilla ordenando papele s, agendas y libretas. Por ningn lado apareca lo que estaban esperando, y los pape les, las agendas, las libretas, pasaban de las manos de mi madre a las de la Nat i, ~157 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
y de las de la Nati a las de mi madre, porque cuatro ojos ven ms que dos y a lo mej or, en su primera inspeccin, por culpa del cansancio o de los nervios, se les haba pasado algn dato por alto. El abuelo no tena dinero dije de pronto. Y me sent muy or gulloso de lo que acababa de revelar y de la expectacin que haban levantado mis pa labras. Ni un duro aad. Por eso el otro da le descubr robando monedas de mi hucha. Aho a mi madre haba fruncido el ceo y me miraba con autntica indignacin. Tal vez no deba haber pronunciado la palabra robar. Tal vez, al referirme al abuelo, tena, como tod os, que haber aadido el pobre. Por qu dices mentiras? dijo al fin. Aquella pregunta me cay como una bofetada. No, yo no deca mentiras. El abuelo haba intentado robarme y yo se lo haba impedido. Pero estaba claro que a los difuntos, por el hecho de ser lo, se les perdonaban todos los pecados. Y an cmo no lo has soltado delante de tus tos. Slo faltaba eso. Que creyeran que no tuvo lo que quiso mientras vivi en esta c asa. Ah estaba lo importante. Que los tos creyeran o dejaran de creer. Pero aunque yo no dijera mentiras tampoco saba cmo defenderme de aquella acusacin. Senta ganas de llorar, una rabia desconocida que me formaba un nudo en la garganta, y al mis mo tiempo deseaba no llorar. Porque en aquellos momentos detestaba a mi madre y, muy a pesar mo, tena que reconocer que la nica que me crea era la Nati, la nica que a su manera me apoyaba. A veces los chicos tienen razn, deca. O bien: Cosas de viejos . Manas de ancianos. La Nati hablaba como mi madre, con la misma voz de mi madre y , al verlas as, sentadas las dos en torno a la mesa, parecan dos amigas de verdad y era como si yo me hubiera vuelto invisible otra vez a pesar de que la Nati sig uiera hablando de m o que mam cerrara la caja de cartn en la que guardaba los papel es y se pusiera a bordar un pauelo con mis iniciales. Y adems deca la Nati, una cosa n o tiene nada que ver con la otra. Es posible que al seor le diera por curiosear e n el cuarto del chico y tal vez se hiciera con algunas monedas. Cosas de viejos, ya se sabe. Pero repeta eso no quiere decir que no tuviera lo otro escondido, bien escondido. Y entonces cont algo muy extrao que haba sucedido en su pueblo. Una anc iana, la mujer ms pobre de la comarca, que viva con sus hijos y nietos en la cabaa ms msera. Y cada maana, puntualmente, mandaba a los pequeos a pedir. Anda, les deca, a calle. Y no volvis hasta que la bolsa est repleta. Y un buen da la anciana muri, ta n pobre como haba vivido, y la familia la enterr en una caja muy modesta, llena de clavos y hierros, y lloraron sinceramente sobre su tumba porque la queran de ver dad. Hasta tal punto que, a pesar de que aquel invierno fuera uno de ~158 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
los ms fros que se recuerdan y apenas tenan lea con que calentarse, no se decidan a e char una sillita muy rota al fuego, la misma sillita en la que siempre se haba se ntado la vieja. Era como si la tuviesen an all, decan. Pero una noche el viento o l a nieve les oblig a hacer lo que no queran haber hecho. Astillaron la silla, aserr aron aqu y all, y entonces a que no sabamos lo que ocurri? Monedas de oro? pregunt m re sin apartar los ojos de su labor. Monedas de oro repiti la Nati, Montaas y montaas de doblones, onzas, maravedes... Cuentos y leyendas del pueblo ataj mi madre. Luego mene la cabeza y sin mirarme a los ojos aadi: Y t siempre en medio. Maana vuelves al c olegio. Ahora que haba perdido su expresin de nia era obvio que no me necesitaba pa ra nada. En el colegio, por suerte, todo segua igual. El pupitre con manchas de tinta, los recreos, los amigos, los gritos del profesor viejo y el desespero del nuevo, de l ms joven, por hacerse or y reclamar silencio. A la salida sola quedarme a jugar e n casa de algn compaero. Nunca antes lo haba intentado ni tampoco creo que me hubie ran dado permiso. Pero ahora bastaba una llamada por telfono, asegurar que me aco mpaaran hasta la puerta decir lo mismo a la familia del amigo y nadie, ni la Nati ni mi madre, me opona la menor objecin. Fue as como me acostumbr a andar solo por la c alle, a tomar el metro o el autobs, y a comprobar que hasta esas operaciones resu ltaban sumamente sencillas y no peligrosas o complicadas como se me haba dicho si empre. Pero ni en el colegio ni en casa de los amigos me libraba de hablar del a buelo. Ninguno de ellos haba visto a un muerto, todos queran saber lo que era un m uerto e invariablemente, jugramos a lo que jugramos, terminaba relatando cmo se haba quedado tieso y plido, y cmo a m, en un momento, me pareci que oa y respiraba. No tu ve ms remedio, pues, que invitarles a casa y decid que lo mejor sera el sbado por la tarde, cuando mi madre se iba al cine y la Nati, encerrada en la cocina escucha ndo la radio, no se molestara en averiguar si estbamos jugando en el cuarto o curi oseando los enseres del difunto. Fue mejor que lo planeado. Mam se encontraba en el cine y la Nati, que ola a perfume y cada vez se pareca ms a mi madre, nos dijo s onriendo que tena que salir a unos recados, que nos portramos bien y que enseguida estara de vuelta. Nos hemos quedado solos dije en tono de misterio. ~159 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Mis amigos parecan a la vez impacientes y asustados. Me sub a una silla, alcanc el manojo de llaves y, llevndome un dedo a los labios, les rogu silencio. Durante el camino habamos hablado de la vida, de la muerte, del ms all. De la posibilidad de q ue en el cuarto, aunque el abuelo no se hallase all, se escuchara el eco de su to s, su respiracin, sus risas... Yo no crea en aquellas patraas pero me senta muy hala gado escuchndoles antes y observando ahora el leve temblor de sus piernas mientra s nos internbamos por el pasillo. Chang, chang enton estpidamente mientras daba vuelt a a la llave. Y luego, con intencin de dejar clara mi superioridad y resguardarme de paso de una probable decepcin, iba a aadir: No os hagis muchas ilusiones. Despus de todo es una habitacin normal y corriente. Pero no llegu a concluir la frase. El dormitorio del abuelo no se pareca en nada a una habitacin normal y corriente. La tapicera de las sillas haba sido desgarrada, una butaca destrozada y las tripas de l colchn se mezclaban en el suelo, sobre la alfombra, con el relleno del sof, del que slo quedaba ahora un esqueleto metlico por el que asomaban muelles y hierros d e todos los tamaos. Me haba quedado mudo. Mis amigos se pusieron a temblar como un a hoja. Ser que l se ha enfadado porque hemos entrado aqu? dijo uno de ellos. No pude contestar, pero saba que no haba sido l. Y pens en ellas, en las dos, en la Nati y e n mi madre, armadas con enormes cuchillos, permitiendo que me quedara a jugar en casa de quien fuera o que vagara solo por la calle. Y en el cuento de la vieja. En la silla de la vieja avara. Pero aqu no habran encontrado nada. Deseaba que no hubieran encontrado nada. Me senta rojo de ira y de rabia, incapaz de improvisar , de urdir una excusa aceptable para aquel bochornoso espectculo. Y volv a dar una vuelta a la llave, pero ya sin palabras, sin misterios, sin broma alguna, y cer r la puerta. A lo mejor muri de una enfermedad contagiosa murmur alguien con voz entr ecortada a mis espaldas. El lunes encontrara una explicacin. Una falsa explicacin p ara convencer a los amigos y disculpar mi sorpresa. Porque ahora ya ninguno quera jugar. Y yo segua rojo. De ira, de vergenza, de rabia. Aquella noche, en la cama, no poda conciliar el sueo. Las vea a ellas, aguardando a que me fuera al colegio, aprovechando mis ausencias para destrozar, saquear, entregarse a una bsqueda febr il de los tesoros del abuelo, tomndose un respiro y afilando unos cuchillos largo s, amenazantes, asesinos. En un momento me sorprend chillando. Una pesadilla, me dije. No era ms que una pesadilla. Pero yo mismo me tap la boca. Porque lo que me asustaba an ms, si cabe, era que, alertada ~160 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos por mis gritos, apareciera una de aquellas dos mujeres en mi cuarto y descubrier a que lo saba todo. Al da siguiente, domingo, me enviaron a casa de to Ral a jugar con las primas. En o tras circunstancias me hubiera resistido, inventado deberes por hacer o simulado un fuerte dolor de garganta. Pero todo era mejor que permanecer en casa, aunque to Ral tuviera mal carcter y las primas, las dos hijas de to Ral y la hija de ta Mart a, que tambin de repente se haba unido a sus juegos, no supieran hacer otra cosa q ue vestir y desvestir a una docena de muecas, hablar por los codos o imitar las v oces de sus madres. Pero la casa de to Ral tena jardn y la merienda que nos serva una seora anciana, mucho ms amable y cariosa que la Nati, era lo ms parecido a una fies ta. A aquel domingo siguieron muchos otros, largos y aburridos hasta la hora de la merienda, hasta que a las siete de la tarde regresaba to Ral de su despacho Trab ajo incluso en domingo, segua diciendo con orgullo y nos acompaaba en coche a nuestr as casas. Primero a la hija de ta Marta y luego a m, a pesar de que viviramos muy c erca, a slo una manzana de distancia. No saba por qu de pronto tena que jugar cada s emana con mis primas ni tampoco la razn por la que ellas hubieran dejado de hacer excursiones y permanecieran en casa todos los domingos. Pero poco a poco me fui abriendo a la idea de que yo era enviado all con una misin concreta. Como cuando me hicieron transmitir: El abuelo est con la abuela.... Slo que ahora mi cometido se reduca a hacer acto de presencia en casa de los tos. Una funcin de la que nadie me peda cuentas pero, intua, tena algo que ver con las conversaciones de la Nati y mi madre junto a la mesa camilla. Los viejos dijo en una ocasin la Nati pueden ser muy injustos. A menudo se olvidan de la persona que les ha cuidado hasta la muerte en favor de los otros, los dems, aquellos a los que slo han visto tres o cuatro das al ao. No sera la primera vez. Pero la Nati estaba completamente equivocada. Porq ue uno de aquellos domingos, cuando faltaba ya poco para que me acompaaran a casa , entr de improviso en el comedor buscando una bufanda y me encontr con to Ral, su m ujer, ta Marta y ta Josefina. No es que ninguno de nosotros se encuentre necesitado , precisamente deca la mujer de to Ral, pero tengo la sensacin de que vuestra hermana Tere nos oculta algo... Y al instante se hizo el silencio. Un silencio incmodo y tenso que tena su razn de ser en mi presencia all, con la bufanda en la mano, una p resencia que los cuatro ~161 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
detectaron a un tiempo y un silencio que rompi ta Marta en un tono festivo y afect ado, demasiado artificial para que no me diera cuenta de que, a pesar de que no me mirara, sus palabras iban dirigidas nicamente a m. Claro que se calla algo dijo. N adie sino ella puede saber lo que es aguantar a un viejo arruinado y para colmo enfermo. Y fue entonces, slo entonces, cuando estas palabras me hicieron registra r las anteriores, el Tere nos oculta algo que yo haba odo sin prestar atencin. Una fr ase que adquiri de pronto la solemnidad de una acusacin en toda regla. Una acusacin injuriosa, malvada, injusta. Porque, aunque detestara a mi madre, a ellos los o diaba todava ms. Y aquel da, de regreso a casa, dije que no pensaba volver a jugar con las primas, y mi madre, sentada como siempre frente a la Nati, asinti vagamen te con la cabeza. Porque estaba cavilando ya otras posibilidades y lo que menos le importaba en aquellos momentos era que a m me gustara o no acudir cada domingo a casa de los tos. La caja dijo de sbito. La caja de laca china. Sent un escalofro qu me recorri el cuerpo, seguido inmediatamente de un terror concreto: que empezara n otra vez con sus expediciones de busca y captura, destrozaran la casa y termin aran castigndome a m. Porque ahora, de repente, las dos recordaban la caja de laca china. Una caja descascarillada que representaba una pagoda, un mandarn y un arr ogante junco deslizndose por el Ro Azul y en la que sabe Dios lo que el abuelo gua rdara. Y tambin recordaban con precisin la llavecita de nquel. Un llavn que el abuelo sola llevar al cuello, suspendido de una cadena. Pero lo que no podan asegurar, l o que inexplicablemente haban pasado por alto hasta el momento, era si el abuelo haba muerto con la llave puesta, si se la haban quitado en el momento de vestirlo o si, por el contrario, con las prisas y los nervios, lo haban dejado bajo tierra con la cadena al cuello. Pero eso, decidan enseguida, no tena demasiada importanc ia. Porque para qu queran la llave si la caja haba desaparecido? Y ahora mi madre, p or fin, lo comprenda todo. All dentro, all precisamente, deba de encontrarse algn pap el, un documento, la expresin de su ltima voluntad, la relacin exacta de sus bienes . Algo. En la caja no haba ningn papel dije. Slo una pipa vieja y unas fotografas amar llas de cuando el abuelo era joven. Ahora las dos me miraban con incredulidad y yo me arrepent enseguida de haber hablado. Una pipa? dijo mi madre, Qu tontera! Si el uelo no haba fumado nunca. Pero ni siquiera se interes por las fotografas. ~162 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Adems intervino la Nati, no pretenders que el abuelo te la ense. Al seor no le gustab ue rondases por su cuarto. Era cierto. El abuelo se enfadaba cada vez que me vea entrar en su dormitorio. Pero eso no impeda que yo apareciera de vez en cuando y le espiase. Lo mismo que l haca en mi cuarto y con mi hucha. Pero ya estaba cansad o de todas estas historias. De que dijeran qu tontera! cuando de nuevo les estaba con tando la verdad. Ellas, que no hacan ms que mentir. Que hablar de cario, de dolor, de las razones sentimentales por las que haban tapizado a grandes flores los sill ones, las sillas, el sof del abuelo... Pero de mi boca no surgira una palabra. Y e scondera la caja. Callara el que durante aquellos das la haba tenido yo, en mi cuart o, a la vista de todos, no fuera que la destrozaran tambin, que creyeran que haba perdido un papel, un documento, ese algo que, ahora estaba seguro, nunca haba exi stido. Y la caja? pregunt de pronto la Nati con voz de polica de pelcula, No podra s e lo que tan celosamente custodiaba el seor fuera la caja en s misma? Esa caja chin a? Mi madre neg con la cabeza. No era ms que un recuerdo. Una chinoiserie como tant as otras. Sin ninguna importancia. Fuera, naturalmente aadi en un tono muy bajo, del valor sentimental que se le quiera dar. La Nati se encogi de hombros y yo respir aliviado. Saba desde haca tiempo que palabras como recuerdo y valor sentimental no sig nificaban absolutamente nada. No volv a ver a los tos ni a las primas durante todo el invierno, ni tampoco en la casa se volvi a hablar de documentos, bonos, cuentas bancarias o testamentos. Mi madre haba adquirido una mirada ausente pero no recordaba ya a una nia, perdida y desvalida, sino a una anciana a la que no pareca importarle ni el misterioso des tino de la caja china ni nada que tuviera relacin con la familia, el dinero, ni s iquiera conmigo. Se pasaba el da sentada frente a la Nati junto a la mesa camilla , haba dejado de arreglarse, de perfumarse, de hojear aquellas revistas de moda q ue tanto le gustaban, de preguntarme por las notas del colegio. La Nati, en camb io, se maquillaba, peinaba y vesta como si siempre estuviramos de fiesta. Le peda p restados los trajes a mi madre, segua usando su perfume y ya no sala los jueves y algunos domingos sino casi cada tarde. La Nati, segn me enterara pronto, tena novio y, en lo sucesivo como me indicara mi madre en una de las raras ocasiones en que me diriga la palabra, no debera, al referirme a ella, llamarla la Nati, sino Nati a secas. Porque despus de todo era como una amiga, deca. La persona con la ~163 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos que mejor se haba llevado en los ltimos tiempos. Pero yo saba que tampoco en esa oc asin era sincera. Que la Nati, por ms que vistiera, hablara o fumara como una vez lo haba hecho mi madre, no podra ser nunca amiga de mi madre. Y mucho menos el Jua n, el pariente lejano que trabajaba en Pompas Fnebres, que ahora apareca de tanto en tanto por la casa a buscar a su novia y, al igual que ella, se sentaba en el comedor, fumaba pitillo tras pitillo y llamaba a mi madre Maria Teresa en un tono insufrible que me recordaba al de to Ral, y que ella, Mara Teresa, acoga siempre con una sonrisa humilde que yo saba tambin falsa. Porque de reojo no dejaba de consul tar el reloj, de indicar a la pareja que si no se decidan iban a llegar tarde al cine, de insistir hasta la saciedad en que cincuenta aos era una edad como otra c ualquiera para fundar un hogar. Y despus, cuando por fin el Juan y la Nati se des pegaban de los sillones y se iban al cine, mi madre suspiraba agotada, recoga las tazas de caf, las copas de licor, y pasaba delante de m sin mirarme, avergonzada de su falta de autoridad, de las visitas que se vea obligada a recibir, de la dep endencia cada vez ms irritante a la que le haban conducido las circunstancias. O m ejor, ella misma. Porque la Nati no era el nico testigo incmodo de una conducta qu e ahora lamentaba. Estaba yo tambin. Y a m no se me poda acallar con vestidos, joya s o perfumes. Yo estaba all, siempre al acecho, acusndola con mi presencia de su p ecado, llenndola de remordimientos. Mi madre lo saba muy bien. Por eso no opuso ni ngn obstculo cuando, en vacaciones, prefer las colonias de verano a su compaa. Por es o tambin, poco despus de que se casara la Nati y el Juan dejara de atormentarnos c on sus visitas, cay en un estado de melancola que me hizo detestarla todava ms. Y po r las noches, en mi cuarto, abra la caja china, jugaba con la pipa y contemplaba las fotografas una a una. El abuelo de uniforme, mi madre recin nacida, ta Josefina , ta Marta, to Ral vestido de marinero. Una instantnea borrosa de la abuela joven, c asi nia, en la que se lea: Para ti.... Y, casi sin darme cuenta, todo el odio que se nta hacia aquella mujer que vagaba por la casa con cara de vieja se convirti en ca rio por un hombre a quien en realidad no haba conocido nunca. Porque all, entre mis manos, no slo estaba su tesoro, sino sus recelos, su miedo, su sabidura. La famil ia era su tesoro, haba sido su tesoro, pero con su muerte lo que tanto haba querid o iba a quedar reducido simplemente a eso: unas pocas fotografas desgastadas por las que nadie demostrara el menor inters. Y dentro de la caja, aunque no se viera, estaba lo ms importante de su herencia: la desconfianza, el miedo cerval a acaba r sus das en un asilo, el conocimiento precoz de cmo podan reaccionar sus hijos en determinadas situaciones. Por eso nos minti a todos. Por eso hablaba de la imprev isin de algunos amigos, de la codicia de ciertas familias. Por eso se volvi hurao y maleducado para el mundo exterior y slo en la intimidad de su dormitorio daba vu elta al llavn y contemplaba en secreto lo que haba sido la razn de su vida. Porque all estaba, y no a su alrededor. To Ral, ta Marta, ta Josefina y mi madre haca tiempo que haban dejado de ser sus hijos. ~164 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Los viejos y los nios, ya se sabe..., haba dicho mi madre en los das lejanos que suce dieron a su muerte. Pero ahora yo pensaba que, sin proponrselo, sus palabras ence rraban una gran verdad. Y a medida que pasaba el tiempo iba ganndome la certeza d e que el nico destinatario de aquel legado era yo, su nieto. No poda ser de otra f orma. Todo lo que el abuelo no se haba molestado en ensearme en vida lo aprend de g olpe a los pocos das de su muerte. Y recordaba cmo aquel domingo, molesto an por la historia de la hucha y las monedas, haba entrado yo de puntillas en su cuarto; cm o me encontr al abuelo sentado en su silln con la caja en las manos y la llavecita de nquel suspendida del cuello; cmo de pronto su rostro se desencaj y, al verme, m e pidi con voz entrecortada que le acercara las pastillas. Pero no lo hice. Cog el tubo que quedaba a dos palmos escasos del abuelo, lo agit ante sus ojos y le exi g que me dejara jugar con la caja china. El abuelo estaba cada vez ms congestionad o y furioso. Hasta que, ante mi asombro, su cabeza se desplom sobre la mesa y sus ojos perdieron cualquier asomo de estupor o ira. Y entonces decid escarmentarle, vengarme de su mana de pegarme con los nudillos en el cogote. Desabroch con todo cuidado la cadenita que le rodeaba el cuello, me hice con la caja y la escond en mi cuarto. Slo despus, horas despus, o los gritos de la Nati y comprend que el abuelo no se haba quedado dormido. Pero eso no eran ms que historias de viejos y nios. Cosas sin importancia, bromas y juegos de viejos y nios. Hasta que, un da, mucho despus de lo que estoy relatando , descubr un detalle que me dej perplejo y me enfrent por primera vez a la magnitud de mi asesinato inconsciente, a la imposibilidad de dar marcha atrs y recuperar lo irremisiblemente perdido. Mi madre, el cario, su dulzura... Ocurri la tarde en que cumpla dieciocho aos, un da de julio en vsperas de vacaciones esas vacaciones que significaban colonias de verano primero, casas de amigos despus y viajes de estu dios ahora, y mi madre, residente por voluntad propia en un balneario repleto de ancianos, me envi una postal. Iba a colocarla junto a las otras en un rincn del ar mario, en el desorden de ropas, jersis y libros, cuando repar en la caja olvidada, la caja de la pagoda, el mandarn y el junco y, como hiciera tantas veces de nio, la abr. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquella caja descascarillada no m e perteneca. Ni la caja, ni las fotografas, ni la pesada y mugrienta pipa que no s erva para fumar. Porque la pipa que ahora sostena entre las manos, la pipa que aho ra limpiaba y no serva para fumar, la supuesta guardiana de los tesoros del abuelo, era de oro macizo. Y a medida que frotaba con una gamuza iban apareciendo en la embocadura unas letras que dejaban muy claro quin era el destinatario de aquel o bjeto: Para Mara Teresa, mi hija. Y fue precisamente esta inscripcin lo que me hizo dudar de todo lo que hasta entonces haba dado por ~165 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
cierto. Y empec a pensar que el abuelo, por ms desapego e indiferencia que aparent ara en los ltimos aos de su vida, a quien amaba realmente era a la menor de sus hi jas, Mara Teresa, mi madre. Y que ella tal vez, en las operaciones de busca y cap tura, tan slo pretendiera algo especial, un distintivo, una preferencia, un para t i..., como en las fotografas. O que acaso actuara como lo hizo movida por el recel o y la desconfianza de sus hermanos. Pero sobre todo me vea a m. Vea mi mirada de r ey destronado, escrutando a mi madre, acusndola en silencio, convirtindome en el j uez de una situacin que nicamente los nervios, las circunstancias y mi obsesiva pr esencia podan provocar. Y me sorprend murmurando: Pobre mam, en idntico tono al que el la empleaba para referirse a su padre, el abuelo. Pero era ya demasiado tarde. T elefone a mi madre, le cont el hallazgo, me excus por mi silencio y le propuse, con cierta timidez, la posibilidad de cambiar nuestros planes y terminar el verano juntos. Pero ella slo dijo: Qu tontera! Si el abuelo no haba fumado nunca... Y me sent como lo que entonces yo era. Un completo extrao en su vida hecha de partidas de n aipes, amigas que le doblaban la edad, ancianos decrpitos y baos de salud. Y const at que de nada me haba servido creerme el receptor del legado del abuelo. Porque h aba hecho precisamente de mi madre lo que l siempre temi que hicieran consigo. ~166 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El ngulo del horror
Ahora, cuando golpeaba la puerta por tercera vez, miraba por el ojo de la cerrad ura sin alcanzar a ver, o paseaba enfurruada por la azotea, Julia se daba cuenta de que deba haber actuado das atrs, desde el mismo momento en que descubri que su he rmano le ocultaba un secreto, antes de que la familia tomara cartas en el asunto y estableciera un cerco de interrogatorios y amonestaciones. Porque Carlos segua ah. Encerrado con llave en una habitacin oscura, fingiendo hallarse ligeramente i ndispuesto, abandonando la soledad de la buhardilla tan slo para comer, siempre a disgusto, oculto tras unas opacas gafas de sol, refugindose en un silencio exasp erante e inslito. Est enamorado, haba dicho su madre. Pero Julia saba que su extraa ac itud nada tena que ver con los avatares del amor o del desengao. Por eso haba decid ido montar guardia en el ltimo piso, junto a la puerta del dormitorio, escrutando a travs de la cerradura el menor indicio de movimiento, aguardando a que el calo r de la estacin le obligara a abrir la ventana que asomaba a la azotea. Una venta na larga y estrecha por la que ella entrara de un salto, como un gato perseguido, la sombra de cualquiera de las sbanas secndose al sol, una aparicin tan rpida e ine sperada que Carlos, vencido por la sorpresa, no tendra ms remedio que hablar, que preguntar por lo menos: Quin te ha dado permiso para irrumpir de esta forma?. O bien : Lrgate! No ves que estoy ocupado?. Y ella vera. Vera al fin en qu consistan las mi osas ocupaciones de su hermano, comprendera su extrema palidez y se apresurara a o frecerle su ayuda. Pero llevaba ms de dos horas de estricta vigilancia y empezaba a sentirse ridicula y humillada. Abandon su posicin de espa junto a la puerta, sal i a la azotea y volvi a contar, como tantas veces a lo largo de la tarde, el nmero de baldosas defectuosas y resquebrajadas, las pinzas de plstico y las de madera, los pasos exactos que la separaban de la ventana larga y estrecha. Golpe con los nudillos el cristal y se oy decir a s misma con voz fatigada: Soy Julia. En realidad tendra que haber dicho: Sigo siendo yo, Julia. Pero qu poda importar ya! Esta vez, si n embargo, aguz el odo. Le pareci percibir un lejano gemido, el chasquido de los mu elles oxidados de la cama, unos pasos arrastrados, un sonido metlico, de nuevo un chasquido y un ntido e inesperado: Entra. Est abierto. Y Julia, en aquel instante, sinti un estremecimiento muy parecido al extrao temblor que recorri su cuerpo das at rs, cuando comprendi, de pronto, que a su hermano le ocurra algo. ~167 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Haca ya un par de semanas que Carlos haba regresado de su primer viaje de estudios . El da 2 de septiembre, la fecha que ella haba coloreado de rojo en el calendario de su cuarto y que ahora le pareca cada vez ms lejana e imposible. Lo recordaba a l pie de la escalerilla del jumbo de la British Airways, agitando uno de sus bra zos, y se vea a s misma, admirada de que a los dieciocho aos se pudiera crecer an, s altando con entusiasmo en la terraza del aeropuerto, devolvindole besos y saludos , abrindose camino a empujones para darle la bienvenida en el vestbulo. Carlos haba regresado. Un poco ms delgado, bastante ms alto y ostensiblemente plido. Pero Juli a le encontr ms guapo an que a su partida y no prest atencin a los comentarios de su madre acerca de la deficiente alimentacin de los ingleses o las excelencias incom parables del clima mediterrneo. Tampoco, al subir al coche, cuando su hermano se mostr encantado ante la perspectiva de disfrutar unas cuantas semanas en la casa de la playa y su padre le asaete a inocentes preguntas sobre las rubias jovencita s de Brighton, Julia ri las ocurrencias de la familia. Se hallaba demasiado emoci onada y su cabeza bulla de planes y proyectos. Al da siguiente, cuando sus padres dejaran de preguntar y avasallar, ella y Carlos se contaran en secreto las incide ncias del verano, en el tejado, como siempre, con los pies oscilantes en el extr emo del alero, como cuando eran pequeos y Carlos le enseaba a dibujar y ella le mo straba su coleccin de cromos. Al llegar al jardn, Marta les sali al encuentro dando saltos y Julia se admir por segunda vez de lo mucho que haba crecido su hermano. A los dieciocho aos, pens. Qu absurdo! Pero no pronunci palabra. Carlos se haba queda simismado contemplando la fachada de la casa como si la viera por vez primera. T ena la cabeza ladeada hacia la derecha, el ceo fruncido, los labios contrados en un extrao rictus que Julia no supo interpretar. Permaneci unos instantes inmvil, mira ndo hacia el frente con ojos de hipnotizado, ajeno a los movimientos de la famil ia, al trajn de las maletas, a la proximidad de la propia Julia. Despus, sin modif icar apenas su postura, apoy la cabeza en el hombro izquierdo, sus ojos reflejaro n estupor, el extrao rictus de la boca dej paso a una inequvoca expresin de lasitud y abatimiento, se pas la mano por la frente y, concentrando la vista en el suelo, cruz cabizbajo el empedrado camino del jardn. Durante la cena el padre sigui inter esndose por sus conquistas y la madre preocupndose por su mal color. Marta solt un par de ocurrencias que Carlos acogi con una sonrisa. Pareca cansado y sooliento. El viaje, tal vez. Bes a la familia y se retir a dormir. Al da siguiente Julia se lev ant muy temprano, repas la lista de lecturas que Carlos le haba recomendado al part ir, reuni las cuartillas en las que haba anotado sus impresiones y se encaram al te jado. Al cabo de un buen rato, cansada de esperar, salt a la azotea. La ventana d e su hermano se hallaba entornada, pero no ~168 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
pareca que hubiese nadie en el interior del dormitorio. Se asom a la balaustrada y mir hacia el jardn. Carlos estaba all, en la misma posicin que la noche anterior, c ontemplando la casa con una mezcla de estupor y consternacin, inclinando la cabez a, primero a la derecha, luego a la izquierda, clavando la mirada en el suelo y cruzando abatido el empedrado camino que le separaba de la casa. Fue entonces cu ando Julia comprendi, de pronto, que a su hermano le ocurra algo. La hiptesis de un amor imposible fue cobrando fuerza en los tensos almuerzos de la casa. Una ingl esa, una rubia y plida jovencita de Brighton. La melancola del primer amor, la tri steza de la distancia, la apata con la que los jvenes de su edad suelen contemplar todo lo que no haga referencia al objeto de su pasin. Pero eso fue al principio. Cuando Carlos se limitaba a mostrarse hurao y esquivo, a sobresaltarse ante cual quier pregunta, a evitar su mirada, a rechazar las caricias de la pequea Marta. T al vez, en aquel momento, deba haber actuado con firmeza. Pero ahora Carlos acaba ba de pronunciar: Entra. Est abierto, y ella, armndose de valor, no tena ms remedio qu e empujar la puerta. Al principio no acert a percibir otra cosa que un calor sofo cante y una respiracin entrecortada y lastimera. Al rato, aprendi a distinguir ent re las sombras: Carlos se hallaba sentado a los pies de la cama y en sus ojos pa recan concentrarse los nicos destellos de luz que haban logrado atravesar su fortal eza. O no eran sus ojos? Julia abri ligeramente uno de los postigos de la ventana y suspir aliviada. S, aquel muchacho abatido, oculto tras unas inexpugnables gafas de sol, con la frente salpicada de relucientes gotitas de sudor, era su hermano . Slo que su palidez le pareca ahora demasiado alarmante, su actitud demasiado ine xplicable, para que pudiera justificarlo en lo sucesivo a los ojos de la familia . Van a llamar a un mdico dijo. Carlos no se inmut. Sigui durante unos minutos con la cabeza inclinada hacia el suelo, entrechocando las rodillas, jugueteando con su s dedos como si interpretara una pieza infantil sobre el teclado de un piano ine xistente. Quieren obligarte a comer... A que abandones de una vez esta habitacin i nmunda. A Julia le pareci que su hermano se estremeca. La habitacin, pens, qu encont esta habitacin para permanecer aqu durante tanto tiempo? Mir a su alrededor y se so rprendi de que no estuviera todo lo desordenada que caba esperar. Carlos, desde la cama, respiraba con fuerza. Va a hablar, se dijo y, sofocada por la agobiante atms fera, empuj tmidamente uno de los postigos y entreabri la ventana. ~169 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Julia oy. S que no vas a entender nada de lo que te pueda contar. Pero necesito habla r con alguien. Un destello de orgullo ilumin sus ojos. Carlos, como en otros tiem pos, iba a hacerla partcipe de sus secretos, convertirla en su ms fiel aliada, ped irle una ayuda que ella se apresurara a conceder. Ahora comprenda que haba obrado r ectamente al montar guardia junto a aquella habitacin en sombras, actuando como u na ridicula espa aficionada, soportando silencios, midiendo hasta la saciedad las dimensiones de la trrida y solitaria azotea. Porque Carlos haba dicho: necesito ha blar con alguien.... Y ella estaba all, junto a la ventana entreabierta, dispuesta a registrar atentamente todo cuanto l decidiera confiarle, sin atreverse a inter venir, sin importarle que le hablara en un tono bajo, de difcil comprensin, como s i temiera escuchar de sus propios labios el secreto motivo de su desazn. Todo se r educe a una cuestin de... Julia no pudo entender la ltima palabra pronunciada entre dientes, a media voz, pero prefiri no interrumpir. Sac un arrugado cigarrillo del bolsillo y se lo tendi a su hermano. Carlos, sin levantar la vista, lo rechaz. Tod o empez en Brighton, en un da como tantos otros continu. Me ech en la cama, cerr la ve tana para olvidarme de la lluvia, y me dorm. Eso fue en Brighton... no te lo he di cho ya? Julia asinti con un carraspeo. So que haba concluido los exmenes con gran xito que me llenaban de diplomas y medallas, que, de repente, deseaba encontrarme aq u entre vosotros y, sin pensarlo dos veces, decida aparecer por sorpresa. Me suba e ntonces a un tren, un tren increblemente largo y estrecho, y, casi sin darme cuen ta, llegaba hasta aqu. Es un sueo, me dije y, enormemente complacido, hice lo posibl e por no despertarme. Baj del tren y me encamin cantando hacia la casa. Era de mad rugada y las calles estaban desiertas. De pronto me di cuenta de que me haba olvi dado la maleta en el compartimento, los regalos que os haba comprado, los diploma s y las medallas, y que deba regresar a la estacin antes de que el tren partiera d e nuevo para Brighton. Es un sueo, me repet. Figura que he enviado el equipaje por co rreo. No perdamos tiempo. Luego, a lo peor, la historia se complica. Y me detuve ante la fachada de la casa. Julia tuvo que hacer un esfuerzo para no intervenir. Tambin a ella le ocurran esas cosas y nunca les haba concedido la menor importanci a. Desde pequea se supo capaz de regir algunos de sus sueos, de comprender sbitamen te, en medio de la peor pesadilla, que ella, y slo ella, era la duea absoluta de a quella mgica sucesin de imgenes y que poda, con slo proponrselo, eliminar a determinad os personajes, invocar a otros o acelerar el ritmo de lo que ocurra. No siempre l o lograba para ello era necesario adquirir la conciencia de la propiedad sobre el ~170 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
sueo y, adems, no lo consideraba especialmente divertido. Prefera dejarse embarcar p or extraas historias, como si sucedieran de verdad y ella fuera simplemente la pr otagonista, pero no la duea, de aquellas imprevisibles aventuras. Una vez su herm ana Marta, a pesar de sus pocos aos, le cont algo similar. Hoy he mandado en mi sueo, haba dicho. Y ahora recordaba de pronto ciertas conversaciones sobre el asunto c on los compaeros del instituto e, incluso, le pareca haber ledo algo semejante en l as memorias de una baronesa o condesa que le prest una amiga. Encendi el arrugado cigarrillo que sostena an en la mano, aspir una bocanada de humo, y sinti algo spero y ardiente que le quemaba la garganta. Al escuchar su propia tos se dio cuenta d e que en la habitacin reinaba el ms absoluto silencio y que deba de hacer ya un bue n rato que Carlos haba dejado de hablar y que ella se haba entregado a estpidas elu cubraciones. Sigue, por favor dijo al fin. Carlos, despus de un titubeo, prosigui: Er a la casa, la casa en la que estamos ahora t y yo, la casa en la que hemos pasado todos los veranos desde que nacimos. Y, sin embargo, haba algo muy extrao en ella . Algo tremendamente desagradable y angustioso que al principio no supe precisar . Porque era exactamente esta casa, slo que, por un extrao don o castigo, yo la co ntemplaba desde un inslito ngulo de visin. Me despert sudoroso y agitado, e intent tr anquilizarme recordando que slo haba sido un sueo. Carlos se cubri la cara con las m anos y ahog un gemido. A su hermana le pareci que musitaba un innecesario hasta lle gar aqu... y revivi, con cierta decepcin, la transformacin a la que haba asistido das trs en la puerta del jardn. De modo que era eso, iba a decir, simplemente eso. Pero ta mpoco esta vez pronunci palabra. Carlos se haba puesto en pie. Es un ngulo continu. Un extrao ngulo que no por el horror que me produce deja de ser real... Y lo peor es que ya no hay remedio. S que no podr librarme de l en toda la vida... Los ltimos sol lozos la obligaron a desviar la mirada en direccin a la azotea. De repente le inc omodaba encontrarse all, sin acertar a entender gran cosa de lo que estaba escuch ando, sintindose definitivamente alarmada ante el desmoronamiento de aquel ser a quien siempre haba credo fuerte, sano y envidiable. Quiz sus padres estuvieran en l o cierto y lo de Carlos no se remediase con atenciones ni confidencias. Necesita ba un mdico. Y su labor iba a consistir en algo tan sencillo como abandonar cuant o antes aquella habitacin asfixiante y unirse a la preocupacin del resto de la fam ilia. Bueno, dijo con decisin, haba prometido llevar a Marta al cine... Pero enseguida repar en que su semblante desmenta su fingida tranquilidad. Las gafas de Carlos l a enfrentaron por partida doble a su propio rostro. Dos cabezas de cabello revue lto y ojos muy abiertos y asustados. As deba de verla l: una nia atrapada en ~171 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos la guarida de un ogro, inventando excusas para salir quedamente de la habitacin, aguardando el momento de traspasar el umbral de la puerta, respirar hondo y echa r a correr escaleras abajo. Y ahora, adems, Carlos, desde el otro lado de los osc uros cristales, pareca haberse quedado embobado escrutndola, y ella senta debajo de aquellas dos cabezas de cabello revuelto y ojos espantados dos pares de piernas que empezaban a temblar, demasiado para que pudiera seguir hablando de Marta o del cine, como si aquella tarde fuera una tarde cualquiera en que importaran Mar ta o la vaga promesa de llevarla al cine. La sombra de una sbana agitada por el v iento le priv por unos instantes de la visin de su hermano. Cuando de nuevo se hiz o la luz, Julia repar en que Carlos se le haba aproximado an ms. Sostena las gafas en una mano y mostraba unos prpados hinchados y una expresin alucinada. Es maravillos o, dijo con un hilo de voz. A ti, Julia, a ti an puedo mirarte. Y de nuevo esa prefe rencia, esa singularidad que le otorgaba por segunda vez en la tarde, termin con sus propsitos con inverosmil rapidez. Est enamorado, dijo durante la cena, y comi sin apetito un plato de inspidas verduras que olvid salar y sazonar. No tard en darse c uenta de que haba obrado de forma estpida. Aquella noche y las que siguieron a la primera visita a la buhardilla. Cuando se erigi en mediadora entre su hermano y e l mundo; cuando se encarg de hacer desaparecer de su alcoba los platos intocados; cuando revel a Carlos, como la fiel aliada que haba sido siempre, el diagnstico de l mdico depresin aguda y la decisin de la familia de internarlo en una casa de reposo . Pero ya era demasiado tarde para volverse atrs. Carlos acogi la noticia de su in mediato internamiento con sorprendente dejadez. Se cal las gafas oscuras aquellas gafas impenetrables de las que slo en su presencia osaba desprenderse, manifest su deseo de abandonar la buhardilla, pase del brazo de Julia por algunas dependencia s de la casa, salud a la familia, contest a sus preguntas con frases tranquilizado ras. S, se encontraba bien, mucho mejor, lo peor haba pasado ya, no tenan por qu pre ocuparse. Se encerr unos minutos en el bao de sus padres. Julia, a travs de la puer ta, oy el clic-clac del armarito metlico, el chasquido de un papel, el goteo del a gua de colonia. Al salir le encontr peinado y aseado, y le pareci mucho ms apacible y sereno. Le acompa hasta su cuarto, le ayud a echarse en la cama y baj al comedor. Fue algo despus cuando Julia se sinti sbitamente asustada. Record la cerradura de l a buhardilla arrancada de cuajo por su padre haca ya unos das, la preocupacin de su madre, el gesto significativo del mdico al declararse incompetente ante los dolo res del alma, el clic-clac del armarito metlico... Un armario blanco y ordenado e n el que nunca se le haba ocurrido curiosear, el botiqun, el orgullo de su madre, nadie en tan poco espacio poda haber reunido tal cantidad de remedios para afront ar cualquier situacin. Subi los escalones de dos en dos, jadeando como un galgo, a terrorizada ante la posibilidad de nombrar lo que no ~172 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
poda tener nombre. Al llegar al dormitorio empuj la puerta, abri los postigos y se precipit sobre el lecho. Carlos dorma plcidamente, desprovisto de sus inseparables gafas oscuras, olvidado de tormentos y angustias. Ni todo el sol de la azotea qu e ahora se filtraba a raudales por la ventana, ni los esfuerzos de Julia por des pertarle, consiguieron hacerle mover un msculo. Se sorprendi a s misma gimiendo, gr itando, asomndose a la escalera y voceando los nombres de la familia. Despus todo sucedi con inaudita rapidez. La respiracin de Carlos fue hacindose dbil, casi imperc eptible, su rostro recobr por momentos la belleza reposada y tranquila de otros t iempos, su boca dibuj una media sonrisa beatfica y plcida. Ahora ya no poda negar ev idencias: Carlos dorma por primera vez desde que regresara de Brighton, aquel 2 d e septiembre, la fecha que ella haba coloreado de rojo en su calendario. No tuvo tiempo para lamentarse de su estpida actuacin ni para desear con todas sus fuerzas que el tiempo girase sobre s mismo, que todava fuera agosto y que ella, sentada e n el alero del tejado, esperase ansiosamente, junto a un montn de cuartillas, la llegada de su hermano. Pero cerr los ojos e intent convencerse de que era an pequea, una nia que durante el da jugaba a las muecas y coleccionaba cromos, y que, a vece s, por las noches, sufra tremendas pesadillas. Soy la duea del sueo, se dijo. Es slo u sueo. Pero cuando abri los ojos no se sinti capaz de continuar con el engao. Aquella terrible pesadilla no era un sueo ni ella posea poder alguno para rebobinar imgene s, alterar situaciones o lograr siquiera que aquel rostro hermoso y apacible rec uperase la angustia de la enfermedad. De nuevo la sombra de una sbana agitada por el viento se seore unos instantes de la habitacin. Julia volvi la mirada hacia su h ermano. Por primera vez en la vida comprenda lo que era la muerte. Inexplicable, inaprehensible, oculta tras una apariencia de fingido descanso. Vea a la Muerte, lo que tiene la muerte de horror y de destruccin, de putrefaccin y abismo. Porque ya no era Carlos quien yaca en el lecho sino Ella, la gran ladrona, burdamente di sfrazada con rasgos ajenos, rindose a carcajadas tras aquellos prpados enrojecidos e hinchados, mostrando a todos el engao de la vida, proclamando su oscuro reino, su caprichosa voluntad, sus inquebrantables y crueles designios. Se restreg los ojos y mir a su padre. Era su padre. Aquel hombre sentado en la cabecera de la ca ma era su padre. Pero haba algo enormemente desagradable en sus facciones. Como s i una calavera hubiese sido maquillada con chorros de cera, empolvada e iluminad a con pinturas de teatro. Un payaso, pens, un clown de la peor especie... Se asi d el brazo de su madre y una repugnancia sbita la oblig a apartarse. Por qu de repente tena la piel tan plida, el tacto tan viscoso? Sali corriendo a la azotea y se apoy en la balaustrada. El ngulo gimi. Dios mo... he descubierto el ngulo! Y fue entonces ndo not que Marta estaba junto a ella, con uno de sus muecos en los brazos y un ca ramelo mordisqueado entre sus dedos. Marta segua siendo una ~173 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos criatura preciosa. A ti, Marta, pens, a ti todava puedo mirarte. Y aunque la frase le golpe el cerebro con otra voz, con otra entonacin, con el recuerdo de un ser queri do que no podra ya volver a ver en la vida, no fue esto lo que ms la sobresalt ni l o que le hizo echarse a tierra y golpear las baldosas con los puos. Haba visto a M arta, la mirada expectante de Marta, y en el fondo de sus ojos oscuros, la sbita comprensin de que a ella, Julia, le estaba ocurriendo algo. ~174 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La Flor de Espaa Haca un fro peln; yo paseaba arriba y abajo por la avenida principal y me preguntab a, como cada da, qu diablos estaba haciendo all, en una ciudad de idioma incomprens ible en la que anochece a las tres de la tarde y no se ve un alma por la calle a partir de las cuatro. Pero aquella maana no era como todas las maanas. Era peor. Olav me haba abandonado y, aunque en definitiva no supiera an muy bien si me impor taba o no me importaba que Olav me hubiera abandonado, yo paseaba arriba y abajo , pensaba que aquella maana era todava peor que las otras y me preguntaba (adems de lo de siempre) por qu Olav me haba abandonado. Fue as como, enfrascada en tales me ditaciones, vari sin proponrmelo el recorrido habitual de mis paseos matutinos y e nfil por una calleja estrecha, rebosante de nieve sucia, en la que el paso de los escasos transentes haba abierto algo semejante a un camino. La notable distancia entre huella y huella me record una vez ms el acusado gigantismo de los aborgenes ( Olav entre ellos), pero al tiempo, el miedo a perder el equilibrio y resbalar me mantuvo sanamente ocupada, con la mente en blanco, pendiente de evitar las part es heladas y acertar con mis saltos. La calle no tendra ms de unos veinte metros y desembocaba en una avenida casi tan ancha y anodina como la que acababa de aban donar, slo que ahora, quiz por haber accedido a travs de aquel pasaje angosto, me p areci inesperadamente luminosa y llena de vida. La alcanc de un salto, sacud mis bo tas sobre la acera y me dispona ya a seguir arriba y abajo, esta vez a lo largo d e la segunda avenida, cuando, obedeciendo a un impulso que no me molest en analiz ar, volv sobre mis pasos y me adentr de nuevo en el pasaje. Entonces lo vi: La Flo r de Espaa. No seran ms de las ocho, pero ya en la calle los rtulos aparecan encendid os y los colores se reflejaban en la nieve. A medida que me aproximaba me pareci que el de La Flor era de todos el ms vistoso, no tanto por su tamao, obligadamente reducido dadas las dimensiones del local, sino por los curiosos guios a los que se entregaba la tilde y que supuse no del todo preconcebidos. Aqulla no era una t ilde normal y corriente. Tampoco una onda apenas esbozada, un signo ligero, suge rente, sino un autntico disparate, un trazo desmesurado, toscamente aadido a una i nocente e indefensa ene. Pens en el prurito de los propietarios de La Flor, en su deseo de hacer las cosas bien hechas, pero tambin en su evidente sentido del aho rro para acudir a un apao casero como aqul y aprovechar una B, una S, un trozo de ~175 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos cualquier letra hecha en serie que, tal vez por las manipulaciones y no por otra causa, slo acceda a mostrarse con intermitencias. Cuando me hallaba a escasos pas os de mi destino, la letra mutilada, fuere cual fuere, emiti su ltimo quejido y to da La Flor de Espaa qued en sombras. No estaba soando. Senta mis miembros demasiado entumecidos bajo el abrigo para suponer que estaba soando. Pero la leve sensacin d e irrealidad que me haba llevado hasta all y a la que me haba aferrado aunque slo fu era para escapar a la rutina se convirti, con la nariz pegada al escaparate y nie ve hasta las rodillas, en el ms absoluto desconcierto. No era la primera vez que vea una tienda como aqulla. Naturalmente que a lo largo de mi vida haba visto canti dad de tiendas como aqulla. Pero all, en medio de una calle desierta, en el pas del fro, donde los das acaban a las tres de la tarde y no se ve un alma a partir de l as cuatro... Contabilic tres cabezas de toro, dos trajes de faralaes, innumerable s peinetas, algunas barretinas, un montn de chapelas, panderetas, castauelas, aban icos, vrgenes del Pilar de todos los tamaos, vrgenes de Montserrat de varios tamaos, una virgen de Covadonga empecinada en mostrarse siempre en el mismo tamao... Has ta que el vaho levantado por mi proximidad termin por empaar completamente el cris tal y ya no fui capaz de distinguir nada. Lo que acababa de contemplar era lo ms semejante a un museo de horrores; una vitrina de dolos extraos arrancados de su or igen; un altar de ofrendas destinado a aplacar las iras de una caprichosa divini dad. Me pregunt a quin se le poda haber ocurrido la idea de montar un negocio tan g rotesco e imagin a algunos padres rubios y de ojos azules amenazando a sus hijos, tambin rubios y de ojos azules, con llevarles a La Flor de Espaa si no se acababa n la sopa. Despus ya no imagin nada. Empuj la puerta y entr. El sonido de la campani lla se confundi con el timbre del telfono y una rubia de mirada desvada atenda ahora la llamada sin prestarme la menor atencin. Mir de nuevo hacia el escaparate, esta vez desde el interior, y de nuevo a la mujer desvada. Contara unos cuarenta y tan tos aos de edad, peinaba la media melena y el inevitable flequillo de la mayora de las nativas, y anotaba, con grandes signos de aprobacin, algo que, por raro que me pudiera parecer, tena todo el aspecto de un pedido. Sonre. En la tienda se resp iraba un calor agradable, volva a sentir las manos dentro de los guantes y, de re pente, en medio de algo muy semejante a una iluminacin, cre comprender el porqu del inslito negocio. Aquella mujer haba conocido tiempos mejores no haca falta ser muy sagaz para averiguar dnde, tiempos irrepetibles y lejanos, dorndose al sol, bebiend o ingentes cantidades de sangra, enamorndose sucesivamente del gua, del portero, de l chfer del autocar. De cualquier hombre de piel curtida que se le pusiera por de lante. Y ella, ms obstinada y emprendedora que muchas otras, no se resignaba o en su da no se resign, porque la tienda ofreca un aspecto algo vetusto a archivar sus recuerdos ~176 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
en el bal de la memoria. Ahora estaba casi segura. Ante la imposibilidad de traer se al muchacho moreno el gua, el portero, el conductor del autocar, se haba trado el resto. Me aproxim, salud con una frase hecha y pregunt, mitad con gestos, mitad con palabras, si poda seguir observando. Estaba acostumbrada a que mis intentos por expresarme en aquel idioma levantaran invariablemente una corriente de simpata, p ero ste no pareca ser el caso. La mujer registr mi saludo con la ms absoluta indifer encia, cubri por un instante el auricular y dijo algo que, aunque no poda traducir con fidelidad, saba, a fuerza de orlo, que significaba Pase usted. Entrada libre. L uego pronunci un par de frases ms y comprob con alivio que no se diriga a m, sino a s u invisible interlocutor de quien probablemente se estaba despidiendo. Cuando co lg ya no me hallaba tan convencida de que aqulla fuera la mujer que tan precipitad amente yo haba fabulado a lo ms, una amiga, una sustitua, una empleada, pero s del hec ho evidente de que entre ella y los indiscriminados objetos que abarrotaban el a parador no exista otra cosa que una relacin ocasional, desapasionada y fra. O tal v ez, pens enseguida, me estaba equivocando de nuevo. Porque me encontraba ahora en el centro mismo de La Flor y me daba cuenta de que el escaparate que tanto me d eslumbrara no era ms que la antesala, el anuncio, la introduccin espectacular a lo que vena luego. Y si al escaparate se le poda achacar, entre otras muchas cosas, su dudoso gusto, no ocurra lo mismo con la serie de productos cuidadosamente orde nados y clasificados en pulcros anaqueles que ahora yo, cansada de los insulsos alimentos del pas del fro, contemplaba con verdadera fascinacin. Acababa de hacer u n descubrimiento que supona un importante avance en mi rutinaria dieta, y me aleg r comprobar el rigor en la seleccin, la opcin precisa de la marca adecuada, la bsque da de la calidad por encima de todo. La rubia desvada, decid, sera adems de desvada u n tanto aptica, pero se revelaba inesperadamente como una autntica gastrnoma o, en todo caso, estaba informada, muy bien informada. En aquel momento son de nuevo el telfono. La Flor escuch y, estpidamente, sonre frente a una conserva de esplndidos mo rones. Ah aadi luego. Y enseguida: Pepe, chame una mano, anda. La calle est llena de n eve y me estn poniendo la tienda perdida... No me hizo falta mirar a mi alrededor para recordar que estbamos solas y que aquel plural irritante no poda hacer refer encia a otra persona ms que a m. Pero haba algo que me pareca an peor. La patente ind iferencia con la que haba acogido mis ridculos balbuceos en un idioma que yo crea e l suyo y el hecho mi acento era inconfundible de que no se hubiera molestado en sa carme del error y responderme en el nuestro. A no ser, me dije para tranquilizar me, que enfrascada en sus ~177 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ocupaciones no se hubiera dado cuenta... Esper a que terminara de dar rdenes al ta l Pepe y me acerqu con un par de botellas de Rioja de una marca que no conoca. Qu tal es este vino? pregunt con una sonrisa. Ella no dio signo alguno de sorpresa. Bien d ijo. Nadie se ha quejado. Se haba puesto en pie, y observ que, adems de desvada y sec a, era fondona e increblemente baja. Me pregunt cmo poda haberla confundido con una autctona. Porque la verdad es que se haba puesto en pie, pero se dira que segua sent ada. Bueno, lo probaremos dije yo. Pero no estaba pensando en Olav, de quien milag rosamente haba llegado a olvidarme, ni tampoco, como en un partido de tenis, le d evolva su desafortunado plural en forma de pelota. De repente senta unas ganas tre mendas de hablar. Le expliqu que viva algo lejos y ella me escuch como si lo que le estaba contando fuera lo que menos le interesara del mundo, que no siempre podra d esplazarme hasta La Flor de Espaa y que, en el supuesto de que aquel vino que me llevaba a modo de prueba me gustase (lo cual pareca probable dado que, como muy b ien haba dicho, nadie se haba quejado), lo sensato sera que lo encargara por cajas, les llamase por telfono y ellos me lo hicieran llegar hasta mi domicilio. No dijo. Bien. No poda retirarme con aquella negativa zumbndome en los odos. Esper ms all de u n tiempo prudencial hasta que comprend que el resto de la frase que se resista a a parecer no iba a llegar nunca, porque all no haba ninguna frase. Su respuesta era: NO. La mir por encima del hombro sin importarme si segua de pie o haba aprovechado m i estupor para sentarse de nuevo. Vaya dije exagerando mi sorpresa. As que no dispon en de servicio de reparto... En los ojos de la rubia acababa de encenderse un fu lgor especial, una llamita apenas perceptible que no durara ms de unos segundos, l apso suficiente como para darme cuenta de que haba dado en el clavo. Me felicit po r mi astucia. Del rotundo e impertinente NO apenas quedaba el recuerdo. Ahora eran mis palabras las que flotaban en el aire y asuman por momentos el papel de dedo acusador. Mira que no tener servicio de reparto! Aquello, si no un escndalo, era p or lo menos una carencia, un error, un fallo. S: le estaba devolviendo la pelota. Claro que tenemos dijo entonces, Pero slo para encargos de ms de... La cifra era a t odas luces exorbitante. La compar con mi sueldo de lectora de espaol en la univers idad y me pareci improbable que alguien, en aquel pas, se ~178 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos dedicara a consumir productos tan especializados en cantidades ingentes. A no se r que el pedido comprendiera... una cabeza de toro. Ignoraba lo que poda costar u na cabeza de toro (aunque la supona cara) pero tampoco resultaba verosmil que en l a mayora de encargos, junto a alubias, vino o chorizo, se incluyera una cabeza de toro. Lo nico evidente, resolv, es que carecan de servicio de reparto, y ese detal le, que en realidad me traa sin cuidado, pareca cobrar para ella cierta importanci a. Pagu el importe de las dos botellas y cuando me hallaba ya junto a la puerta r epar de repente en que aquella negativa en el supuesto de que la rubia no hubiera improvisado tena mucho de insultante y grosera. De dnde haba sacado que yo no poda pag ar ese importe? Por cierto dije dedicndole una ltima sonrisa, tienen el luminoso estr opeado, se haba dado cuenta? Esta vez el esperado fulgor no encendi sus pupilas. Ac cion un interruptor sin moverse de la mesa, como si mi informacin no le sorprendie ra lo ms mnimo, el percance ocurriera con frecuencia o fuera ella misma, avara no slo de palabras, quien desconectara el luminoso de vez en cuando. Al salir recib u na bofetada de aire glido en el rostro. Todo estaba igual. La nieve sucia, la cal le desierta y la oscilante tilde, ya recuperada, bailando sobre La Flor, a ratos de Espaa y otros de Espana. Aquella noche asist a una fiesta en casa del doctor Arganza. Lo decid en el ltimo i nstante, cuando ca en la cuenta de que era viernes y record las palabras del mdico navarro tendindome una tarjeta e instndome a participar en sus reuniones. Psese cual quier viernes por casa, haba dicho. Le presentar a Gudrun, mi mujer, y conocer a part e de la colonia. La perspectiva no me pareci entonces demasiado halagea, pero la sol a idea de aguardar a que me llegara el sueo ante el televisor (o sucumbir al dese spero y marcar el nmero de Olav) me empuj a considerar la invitacin y convencerme d e que, aunque la velada resultara un fiasco, tampoco se perda nada con intentarlo . As que confirm mi presencia por telfono, met las botellas de tinto en una bolsa y me dirig al hogar del doctor Arganza. Gudrun me recibi con una inmensa sonrisa, se interes por mi ltima faringitis, me pregunt si los consejos de su marido haban resu ltado tiles, se hizo con las dos botellas y emiti un prolongado ooooh de jbilo y so rpresa. Luego las coloc sobre una repisa y enseguida me di cuenta de que el pequeo revuelo que haba provocado mi aportacin no deba de tratarse ms que de un cumplido. Porque la casa estaba llena de riojas e incluso, la mayora, de la misma marca que hasta aquella maana yo desconoca. Arganza, con aspecto de gran anfitrin, haba pasad o directamente al ~179 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos tuteo y me introduca ahora en un saln en el que se hallaba parte de la colonia. Algu nos invitados se pusieron en pie. Ests en tu casa, dijo el mdico. Conoc a una pintora valenciana, a un qumico enjuto, no s si de Len o de Gijn, a un tenor de Salamanca, a una enfermera (de no recuerdo dnde) y a un funcionario, ya entrado en aos, de ci erta asociacin internacional cuyos objetivos tampoco entend con claridad. Arganza me los iba presentando uno a uno, sin olvidarse de precisar nombre, apellidos, p rofesin, aos de residencia y lugar de origen. Eso ltimo, el lugar de origen, pareca un requisito ineludible. Todos yo misma desde que entrara por la puerta tenamos nue stro lugar de origen marcado a hierro en la frente, como si se tratara de dejar las cartas sobre la mesa, evitar confusiones o propiciar de antemano afinidades, enfrentamientos o chistes. Me acord de algunas pelculas de mi infancia, de dilogos inefables a los que se entregaban soldados, marinos o boxeadores (Oye, t, Minneso ta, Qu quieres, Ohio?) y, como si un fundido en la vida real resultara posible, dese c on todas mis fuerzas encontrarme de vuelta en casa. Pero acababa de llegar. Arga nza dej para el final (tal vez porque se hallaban algo alejadas del grupo) la pre sentacin de Svietta e Ingeborg, mujeres ambas de dos de los presentes, aunque en aquel instante, con tantos nombres, autonomas y profesiones en la cabeza, no hubi ese sido capaz de asegurar de quines. Me excus como pude por lo tremendamente mal que hablaba su idioma. No te preocupes, dijo Ingeborg. A nosotras nos pasa lo mismo con el tuyo.Enseguida apareci la pintora de Valencia, me arranc del rincn y me cond ujo de nuevo al centro de la sala donde la colonia se dispuso a examinarme, catalo garme y contarme su vida. Me sent un poco en el exilio. Ninguno de los presentes se encontraba all por razones forzosas; ganaban sueldos esplndidos y no pareca que se plantearan ni por asomo deshacer sus pisos y regresar a su lugar de origen. Per o sus intervenciones mostraban a las claras un deje de desprecio hacia el pas del fro, una queja, cierto indisimulado aire de suficiencia, un no saben vivir... que no puedo afirmar que llegara a sacarme de quicio en el fondo yo participaba de mu chas de sus conclusiones pero s que, en aquellas circunstancias, me haca sentir ms y ms incmoda. Mir a Gudrun, atareada en rellenar las copas, y a Ingeborg y Svietta q ue, por indicacin del ama de casa, acababan de tomar asiento junto a nosotros. No se las vea crispadas, pero tampoco tranquilas; a lo ms, resignadas, sumisas. Ente nd que la intervencin, gramaticalmente intachable, con la que me haba obsequiado In geborg o los saludos que me haba prodigado la anfitriona no eran ms que frmulas apr endidas y que, si se las sacaba de ah, deban realizar un mprobo esfuerzo para segui r la conversacin o participar de vez en cuando. Svietta, adems, pareca desentenders e olmpicamente de todo lo que all se dijera. Tena la mirada ausente, como si perman eciera encerrada en su mundo y hubiera desconectado por voluntad propia de toda aquella barahnda de la que nadie, ni siquiera su marido que ahora ya saba que era e l qumico, se molestaba en traducirle algunas frases. No caba la menor duda: los enc uentros de los viernes ~180 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
seran para Ingeborg o Gudrun un aburrimiento, un peaje obligado en su situacin per sonal. Pero para la pobre Svietta reunan todas las caractersticas de un suplicio. Haba llegado la hora de pasar al comedor. Me sentaron entre el tenor y el qumico, y el funcionario del organismo internacional de objetivos imprecisos se interes p or mi trabajo, por mis problemas, por mi vida cotidiana. El fro dije. Y no estaba r ecurriendo a ningn tpico. Si no fuera por el clima... Y la gente intervino la enferme ra. La gente de aqu no es como nosotros. Otra vez. Haba olvidado el lugar de origen que la enfermera ostentara antes en la frente pero aquello, adems de una solemne estupidez, me pareci una aseveracin un tanto discutible. Primero: cmo ramos nosotros ? O mejor: era bueno o malo ser como nosotros? No segu por ese camino porque resul taba evidente de qu lado se hallaba lo correcto, positivo y envidiable, pero evit mirarlas a ellas, a las que tampoco eran como nosotros. De pronto, con gran aleg ra, me acord de La Flor de Espaa. Bueno, eso de que seamos tan amables, tan encantad ores, tan comunicativos... Y cont cmo, aquella misma maana, en el lugar ms impredeci ble, me haba topado con aquel sorprendente negocio. Pero lo ms increble era la mujer . La mujer que me atenda... Rosita ataj el qumico a mi izquierda sin levantar los ojo s del plato. Vaya. De modo que la rubia se llamaba Rosita y era ella, ella preci samente, la Flor de Espaa. Reviv mis primeras impresiones ante el escaparate. Un a ltar, s. Se trataba de un altar... Pero un altar que Rosita se haba erigido a s mis ma. Me puse a rer. No se burle usted sigui el qumico sin molestarse en variar la dire ccin de su mirada. Rosita es una buena chica. Acababa de cometer una imprudencia i mperdonable. Cmo se me haba podido ocurrir que la colonia desconociera aquel negocio? Quin poda asegurarme que Rosita no formaba parte del grupo y que slo aquel viernes, por excepcin, se haba permitido faltar a la cita? La enfermera intervino de nuevo , pero, en esta ocasin, slo Dios sabe hasta qu punto agradec sus palabras. De todas f ormas dijo, no es familia de ninguno de nosotros. Respir aliviada. A mi izquierda e l qumico de Len o de Gijn segua imperturbable sorbiendo su sopa. Adems aadi de pront ne unos congelados estupendos. ~181 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos No vea qu relacin poda existir entre los supuestos congelados estupendos y la tranqu ilidad con la que aquel hombre se atreva a desautorizar lo que yo todava no haba pr onunciado. Observ que todos y Svietta en mayor medida se hallaban pendientes de mi persona. Nadie ha dicho lo contrario repliqu amablemente. No he tenido ocasin an de pr obar esos congelados pero s puedo afirmar que todos los productos exhibidos parec en de una calidad excelente. nicamente pretenda hablarles de mi sorpresa. La lgica sorpresa al toparme con una tienda as en una calleja perdida, y luego... Es una bu ena calle interrumpi una vez ms el vecino de mesa. Aqul no era mi da, estaba claro. M ejor hubiera hecho quedndome en casa, fingiendo otra faringitis ante el personal de la universidad, dejando de pasear como un perro sin amo y olvidndome de Arganz a y de sus cenas. Compadec a Svietta, condenada a soportar no slo el suplicio de l os viernes, sino el infierno de todos los das, pero ese pensamiento no me ocup ms a ll de unos segundos. Tiene usted razn dije, la calle est muy bien situada, en pleno ce ntro, entre dos grandes avenidas. Y en el fondo, qu importancia puede tener un poc o de nieve ms, o un poco de nieve menos, en el pas de la nieve? Lo nico cierto es q ue esa seora cuyo nombre desconoca hasta hace un momento me parece, se mire como s e mire y aqu intent esbozar la ms ingenua de las sonrisas, una solemne maleducada. Ar ganza se apresur a rellenar las copas de vino. Ignoro cul pudo ser en aquellos mom entos la expresin de mi vecino de mesa. No lo mir. Todos, de repente, haban encontr ado algo que observar, algo que decir, algo que proponer. La enfermera recomend c on efusin el ttulo de una pelcula, el tenor se embarc en un discurso interminable ac erca de una dieta, conocida como la antidieta, que le haba hecho perder ms de diez k ilos, y la pintora hizo pblicas sus dudas sobre la posibilidad de pasar las navid ades en Mallorca, Tenerife o Lisboa. En un momento me pareci que las tres autctona s me dirigan, desde su distante situacin en torno a la mesa, una mirada nica, unifo rme. Pero no tuve tiempo de ahondar en la extraa sensacin. Svietta se refugi ensegu ida en su mundo secreto, recuper la expresin indiferente con la que la haba conocid o y perdi a ojos vistas el menor atisbo de inters por lo que se dijera o dejara de decir a partir de aquel instante. Yo intent hacer lo mismo. No tena ninguna razn d e peso para asegurarlo, pero empezaba a sospechar que no era la primera vez que en las reuniones semanales se sacaba a colacin el maldito comercio de productos p eninsulares. O tal vez no. Tal vez slo una recin llegada como yo, una novata, poda haber cometido aquel desliz. Alab como todos la pata de cordero que Gudrun acabab a de depositar sobre la mesa y esa breve intervencin me permiti regresar con toda tranquilidad a mis meditaciones. ~182 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos A lo largo de mi vida haba conocido bastantes matrimonios mixtos. A unos se les c onsideraba felices, a otros no; a muchos absolutamente desgraciados. En todos el los sin embargo se daba, con fastidiosa insistencia, la misma, terca e inevitabl e constante. La fascinacin primera por el mundo del otro, la familia del otro, el pas del otro, y la subida de tono, a medida que el amor dejaba paso a la rutina, en las afrentas, ataques e insultos dirigidos contra el pas, la familia, las cos tumbres o las tradiciones del otro. Rosita, pues, sin excesivo mrito por su parte , se haba convertido en un comodn. Un joker recurrente que aquellas tres mujeres, quiz no tan sumisas y resignadas como aparentaban los viernes, movan, utilizaban, mostraban u ocultaban a su antojo. Bien. Sin querer haba removido viejas disputas . Y re. Pero no de lo que estaba pensando (tan obvio como la evidencia misma), si no de la ltima ocurrencia del qumico enjuto que ahora, completamente distendido, s e revelaba como un conversador ejemplar. La velada estaba experimentando un giro vertiginoso. Empezaba a encontrarme a gusto y enton, para mis adentros, un discr eto mea culpa por la facilidad con la que todos en ese caso yo misma solemos preci pitarnos en nuestros juicios. Cuando me desped volv a sentir la mirada de Gudrun, Ingeborg y Svietta como un bloque compacto. Y ahora s. Ahora s comprend lo que aque llos seis ojos de expresin uniforme haban intentado comunicarme en silencio: Gracia s. Muchas gracias, me decan. A nosotras tampoco nos gusta Rosa de Espaa.
Aunque no eran ahora ellas quienes se haban precipitado en su juicio? A los pocos das conoc a Gert. Gert me invit a una fiesta, yo acept, y esa tarde otro viernes prec isamente record el excelente Rioja, la carencia de servicio de reparto, y me encam in hacia La Flor de Espaa. No quedaba rastro de nieve en el pasaje, pero s charcos, enormes charcos de agua que la persistente lluvia amenazaba con convertir en la gos, mares u ocanos. No me amilan (ahora saba que aquella calle era una buena calle), alcanc la tienda en una corrida y entr. Rosita no estaba sola. Conversaba animada mente con una mujer de parecida estatura, calcetines enrollados en los tobillos y enrgicos brazos dispuestos en la ms ortodoxa posicin jarras. Pareca un nfora. Roman griega?, fenicia? En todo caso un nfora indestructible. Rosita sonrea complacida. Co mo te deca... explicaba la mujer en jarras. Pero al or la campanilla se detuvo en s eco. La sonrisa de la flor haba dejado paso a un extrao rictus. Salud, me desembara c del paraguas y, como la otra vez, me dirig a la estantera de los vinos. ~183 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Ellas, poco a poco, reanudaron su charla. Era una conversacin tediosa y anodina, claramente condicionada por mi presencia, desprovista de vivacidad, y en la que, ms que hablar de algo, se dira que fingan hablar de algo. Me inclin, por pura curio sidad, sobre la vitrina de los congelados y comprob que mi impresin no era del tod o errnea. El cristal me devolvi un reflejo, un gesto apenas perceptible, el mentn d e la visitante proyectado sbitamente hacia adelante hacia m, hacia mi espalda encor vada sobre la vitrina en una interrogacin exagerada que slo poda interpretarse como un Quin es sa?, Qu quiere?. Y aunque no hubo respuesta, adivin enseguida la expresi ita encogindose de hombros, una leve contraccin en sus labios, un simulado mohn de indiferencia. Y ahora, mientras yo iniciaba un paseo por otras secciones y me de tena ante otros productos, la mujer que no era Rosita volva a su interrumpido parl amento en un tono demasiado alto para no resultarme sospechoso. Por cierto dijo, aq uella chica morena, bajita, tan simptica, sabes si sigue trabajando en el consulad o? Supongo contest Rosita con su apata caracterstica. Pero el tiempo empleado en resp onder, los segundos de silencio que haban cado a plomo entre la seccin de enlatados , donde yo me hallaba, y el pequeo mostrador junto al que ellas conversaban, me r eafirmaron en mis suspicacias. Aquellas palabras no eran ms que un lazo, una tram pa ingeniosa para hacerme intervenir; para estrechar un crculo; para arrancarme d e una vez por todas mi tarjeta de visita. Entend que se trataba de un pequeo ritua l, una obligada ceremonia a la que las dos mujeres acudan con regularidad cada ve z que alguien an no catalogado, alguien perteneciente a la colonia o susceptible de pertenecer a la colonia, apareca por La Flor de Espaa. Pagu el importe de la com pra y repar en un pequeo panel, justo al lado de la caja registradora, en el que s e ofrecan clases, se anunciaban coches de segunda mano o se proponan intercambios y viajes compartidos. Decid que en cierta forma La Flor cumpla las funciones de un consulado paralelo, y que ella, Rosita, era la Gran Consulesa. Van a recibir turrn estas navidades? pregunt por preguntar algo, y tambin porque se estaba muy bien al l y afuera segua lloviendo. S dijo. Y de nuevo me ocurri lo de la otra vez. La parqued ad de la propietaria de La Flor operaba en m como un resorte, un incentivo para s eguir hablando, preguntando, aunque fuera sobre el turrn (por el que nunca me he sentido especialmente inclinada) y no hubiera decidido an dnde pasar las prximas fi estas. En qu variedades? aad. ~184 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Rosita me devolvi el cambio con afectada parsimonia. A su lado el nfora me escruta ba ahora sin ningn disimulo. En las normales dijo Rosita. Muy bien. Cules eran las no rmales y cules las anormales? Aquello empezaba a ponerse interesante. Pero y de coc o? dije obedeciendo a una sbita inspiracin. Van a recibir turrn de coco? No s cmo mis bios llegaron a formar aquel crculo perfecto, un c-o-c-o que, si algo poda sugerir , adems de la fruta en versin reducida, era el anuncio de un pintalabios o, mejor, la pose de una modelo aficionada imitando a las profesionales cuando anuncian u n pintalabios. Y lo ms curioso: me senta a gusto dentro de aquel gesto, del coo-co o que ignoraba cmo haba logrado componer, pero del que no pensaba desprenderme tan fcilmente. Tal como supuse, no iba a ser yo quien rompiera el silencio. Este ao no dijo Rosita. Aj. La Flor segua sensible a sus carencias. Pero qu poda decirle? Mirarl con perplejidad? Darle a entender que no conseguira engaarme, que nunca entre sus productos haba contado con el indispensable turrn al que acababa de hacer referenc ia? Haba llegado el momento de descomponer la figura. Pero no lo hice de cualquie r manera, sino lenta, muy lentamente, tanto que tuve tiempo de sobra para que se me ocurriera algo mejor, algo capaz de sustituir con dignidad al coo-coo que ac aba de desaparecer de mis labios. Qu contratiempo! dije simplemente. Y cabece con dis gusto. La palabra contratiempo nunca dejar de fascinarme. Se escucha en pelculas, se lee en novelas, los personajes de ficcin hacen uso y abuso de ella con una nat uralidad pasmosa. S, pero en la vida real... Quin es capaz de decir en la vida real qu contratiempo! con la decisin y el aplomo de los que acababa de hacer gala? La F lor de Espaa se estaba revelando como un magnfico campo de pruebas. Me haba atrevid o a pronunciar qu contratiempo!, y ahora me daba cuenta de que una de las constant es de esa magnfica y engaosa expresin estaba precisamente en la superioridad arroga nte, el tono de conmiseracin o distancia con que la persona que dice qu contratiemp o!, califica unos hechos la carencia de turrn de coco, por ejemplo y coloca a los r esponsables en una posicin dudosa e imprecisa, pero una posicin, en resumidas cuen tas, de simples siervos. No me import que en aquel momento la campanilla de la pu erta sonara con insistencia y una familia entera altos, rubios, exhibiendo un ca stellano de manual irrumpiera en las reducidas dimensiones de La Flor de Espaa. ~185 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Cuando sal, la mujer en jarras segua recordando a un nfora (griega?, fenicia?, romana? ), pero ya no un nfora indestructible, sino lo que quedaba de aquella pieza siglo s despus, tras haber sufrido pillaje, manipulaciones y atropellos. A Rosita no la mir. Pero la supe y qu infantil tranquilidad me invadi entonces! ms desvada que nunc con los ojos perdidos en el vaco y deseando con todas sus fuerzas que, me llamara como me llamara o viniera de donde viniera, no resultara ms que una contingencia , un mal menor perfectamente olvidable, una pura y simple ave de paso.
Y no era eso precisamente lo que yo pretenda? Al cabo de dos meses termin con Gert. Lo hice de un soberbio portazo que debi de despertar a ms de un vecino, recordand o que el medio gesto en el teatro no sirve de nada y que mi relacin con Gert haba te nido mucho de teatro. Pero, de nuevo, qu estaba haciendo yo all, en el pas del fro? P ens en presentar mi renuncia, conseguir un sustituto, viajar a lugares ms clidos y menos aburridos, y no pas de anotar en una cuartilla los nombres de cuatro conoci dos y la direccin de un par de universidades. Olav y Gert, exista en el fondo algun a diferencia entre abandonar o ser abandonado? Me puse el abrigo y me dirig a La Flor de Espaa. Rosita estaba en su puesto, firme ante el mostrador, atendiendo el telfono, anotando pedidos, dando rdenes a un hombre moreno Pepe? que la miraba arrob ado, y sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Admir su febril actividad. Yo, en cambio... El cristal de una de las vitrinas me devolvi la imagen de una mu jer desaseada y deprimida. No, no deba abandonarme, pero tampoco y observ el flequi llo de Rosita cometer errores. A propsito dije recordando sus funciones de Gran Cons ulesa, sabra usted por casualidad de algn peluquero espaol...? No respondi. Y ensegui De quien s s es de un oftalmlogo. Qu haba querido sugerir con semejante intervencin? as un momento de duda (nunca hasta ese da se haba mostrado tan generosa con sus in formaciones) record que Rosita era una buena chica y decid que slo el amor al prjimo y la grandeza de sentimientos le haban conducido a revelarme un dato tan esclarece dor. La colonia contaba con un oftalmlogo y ya nadie, nadie en absoluto, podra ser acusado impunemente de miopa, astigmatismo o ceguera. La incomprensin del idioma, la dificultad de pronunciar algunas letras, no iban a jugarnos en lo sucesivo l a menor mala pasada. Una tranquilizadora perspectiva, s. Pero ste era otro asunto. ~186 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Qu raro! dije. Siempre hay un peluquero espaol en el extranjero y, a menudo aad, se Paco... Pepe se haba aproximado al mostrador asintiendo con su cabeza morena. Ahor a que lo dice... pero no agreg nada ms. Rosita acababa de fulminarle con la mirada y Pepe bajaba los ojos avergonzado y contrito. Pareca enamorado, muy enamorado. El oftalmlogo concluy la Consulesa con satisfaccin tampoco se llama Paco.
A partir de aquel da no dej pasar ms de una semana sin darme una vuelta por La Flor , saludar a la propietaria e interesarme por la marcha del negocio. Me preocupab a, por ejemplo, averiguar la curiosa razn por la que los productos exhibidos en l a parte derecha del establecimiento se agotaban antes que los de la izquierda, s i ello obedeca slo a la casualidad o si se trataba de una prctica comn entre los com erciantes: situar las marcas de mayor aceptacin en las vitrinas ms desguarnecidas (en este caso ubicadas a la derecha) y conservar las otras, las que no gozaban d el favor de la clientela y amenazaban por tanto con eternizarse, descomponerse o malograrse, en modernos aparadores refrigerados y hermticos como los que (en este caso tambin) aparecan, desafiantes y lustrosos, en la parte izquierda. Rosita, a p esar de que yo haba tomado su mostrador como punto de referencia en mis orientaci ones, no pareca demasiado dispuesta a sacarme de mis dudas. Haba vuelto a refugiar se en el provocador laconismo de los primeros das y, aunque majestuosa en su pues to de Gran Consulesa o distante en sus labores de flor de Espaa, se la vea cansada , muy cansada, como si hubiera perdido inters por todo lo que la rodeaba o como s i, por razones que se me escapaban, estuviera pasando por un perodo de introspecc in o de tedio. Pero yo..., qu deba hacer yo? Y adems, cmo poda asegurar, sin riesgo a uivocarme, que estaba pasando por un perodo de introspeccin y tedio? Es cierto que ms de una vez la sorprend suspirando, alzando los ojos hacia el techo, apretando los labios o, simplemente, haciendo como que no me vea. Pero tambin lo es que, con harta paciencia y obstinacin, logr arrancarle los secretos del genuino arroz a ba nda, algunos trucos para salvar in extremis un buen nmero de guisos, y otras conf idencias menores siempre gastronmicas por supuesto que yo, ante sus ojos desvados, a notaba, con todo cuidado y letra por letra, en un flamante cuaderno bautizado, p or cierto, con el nombre completo de la tienda. Uno de aquellos das me present en La Flor con un termo bajo el brazo. ~187 ~
Cristina Fernndez Cubas Pruebe le dije. Es una buena sopa. Todos los cuentos
Rosita apret los labios y suspir. Me pareci adivinar que se senta molesta, que no ha ba contado con la eventualidad de que le instara a saborear mis hallazgos culinar ios, o que lo que le contrariaba, por encima de todo, era rendirse a la evidenci a, verse obligada a admitir la superioridad de cualquier sopa de rabo de buey he cha en casa sobre el caldo del mismo nombre que apareca machaconamente repetido y enlatado en uno de los anaqueles del establecimiento. O tal vez no. Tal vez el ya consabido mohn obedeca a otras causas. No suelo comer entre horas dijo. Me alegr. No tanto porque sus hbitos alimenticios me parecieran ejemplares o extraordinario s, sino porque, de repente, la flor volva a mostrarse tan extrovertida y locuaz c omo en viejas ocasiones. Rosita no coma entre horas. Un nuevo dato para mi cuader no. As dije que usted no come nunca entre horas. Cmo lo consigue? La Flor se entreg a n curioso parpadeo y yo, sonriendo, acerqu una silla al mostrador. Pero enseguida me di cuenta de que me haba precipitado. Porque durante unos segundos el azul de sus ojos haba dejado paso a un blanco espectacular. No se trataba de un tic, de un gesto involuntario, de un movimiento compulsivo al estilo de los muchos que m e haba parecido detectar en cuanto me vea asomar por la puerta o atenda alguna de m is preguntas, ni menos an una invitacin a tomar asiento junto al mostrador, como e rrneamente haba interpretado. Aquel blanco aunque fugaz, pasajero, inaprehensible er a demasiado blanco. El blanco ms blanco de todos los ojos que, a lo largo de mi v ida, haba visto ponerse fugazmente en blanco. Se encuentra bien? pregunt alarmada. S o. Y, suspirando, se intern en la trastienda.
Pero Rosita no se encontraba bien. Al da siguiente la mujer-nfora y un hombre que no era Pepe, pero que se pareca enormemente a Pepe, me comunicaron la noticia. Est indispuesta, dijo la sustitua. Y enseguida el hombre que no era Pepe (pero que se pareca mucho a Pepe) aadi: S, muy indispuesta. No vendr por aqu en algunos meses. Tod quello me pareci raro, afectado, incongruente. No entendemos normalmente por indisp osicin un malestar leve y efmero, un trastorno sin importancia, un achaque aislado y olvidable? Entonces, cmo se puede decir de ~188 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
alguien que se halla muy indispuesto? O mucho peor, qu es lo que lleva a la vctima de tan ligera afeccin a prever, ya de antemano, un tiempo de reposo, el abandono de sus obligaciones, un perodo de convalecencia, no de unos pocos das, sino de alg unos meses? Y si nos encontrramos ante una dolencia mucho ms grave? Ante una autntica enfermedad? Adems intervino la mujer, est muy ocupada. Y eso s era ya del todo imposi ble. Cmo alguien muy indispuesto puede encontrarse al tiempo muy ocupado? No entien do dije. La mujer y el hombre intercambiaron una mirada de connivencia. Muy ocupad a, repiti uno de los dos. E indispuesta, aadi el otro. Me pareci que se estaban armand un lo y que Rosita, postrada en su lecho de enferma o muy atareada despachando a suntos de importancia tras una mesa de alta ejecutiva, no poda ignorar que sus acl itos se estaban armando un lo. Porque aunque la propietaria se hallara ausente enf erma y ocupada haba algo en el ambiente de La Flor que produca la ilusin de que ella segua estando all. En aquel momento se oy un ruido seco procedente de la trastiend a. Este establecimiento dijo la mujer afirmando la posicin de las manos sobre las c aderas ha estudiado la posibilidad de ampliar el servicio de reparto. Me encog de hombros: qu me poda importar a m? A no ser, decid enseguida, que con aquellas palabra s se intentara reconciliar dos extremos en principio antagnicos. Rosita, a pesar de sentirse indispuesta, segua al frente de su negocio (contratando personal, alq uilando furgonetas, cotejando itinerarios) para conseguir la perfecta ampliacin d el servicio de reparto. A partir de maana prosigui triunfante, como quien ha consegu ido recitar una leccin especialmente enrevesada. Desde maana mismo podr usted, si lo desea, realizar sus encargos por telfono. No importa la cuanta ni har ya falta que se desplace hasta aqu con tanta asiduidad. Qu le parece? No me pareci ni bien ni ma l. Me hice con la tarjeta que me tenda el hombre y, sospechando que no iba a tene r el menor inters en comprobar las excelencias de los nuevos servicios, me desped y me fui a casa. Lleg la primavera, correg exmenes y ms exmenes, me saqu un sobresueldo como profesora particular de un ayudante del doctor Arganza, escrib cartas a otras universidades , me impacient ante la tardanza de las respuestas y me convert en una habitual de las tertulias de los viernes. Pero no me sum a los comentarios de los ~189 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos eternos detractores del pas del fro. Gudrun, Ingeborg y Svietta me haban recibido c on los brazos abiertos y no tard en formar parte de su pequeo crculo, ese grupo den tro de un grupo, aquella colonia dentro de una colonia, que, ante la contrarieda d de algunos contertulios, empez a agrandarse semana tras semana. Primero fueron unas amigas de Gudrun, despus unos compaeros de trabajo de Ingeborg, un da slo un da na ta lejana de Svietta. En una de aquellas cenas Ingeborg me propuso que pasara el verano con ellas en una casa de campo. Me encog de hombros. Todava no saba qu hac er con mis vacaciones. En otra, uno de sus invitados habl repetidas veces de un t al Gert, despus de un cierto Olav, hasta que comprend que el tal Gert y el cierto Olav eran los mismos Gert y Olav que yo conoca y que, por curiosos designios del destino y ahora me enteraba en casa de Arganza, se haban convertido en amigos insep arables. Cmo deba encajar aquella inesperada noticia? O mejor: tena que encajarla de algn modo? Gert y Olav inseparables. El lunes, recordando viejas aficiones, volv a pasear arriba y abajo de la avenida principal, medit sobre el pasado, me plante e l futuro y me dirig a donde tena que dirigirme. La tienda estaba cerrada. Con un e norme letrero (haba hecho ciertos progresos en la lengua) me enter de las razones esenciales de aquella inslita desercin: Nos vamos... Nuevos productos... queridos clientes... Reapertura: 24 de agosto... Me acord de Gudrun, Ingeborg y la silenci osa Svietta. S, me dije. Unos das en el campo me sentarn bien. A veces se vestan de no-s-qu. Gudrun, Ingeborg y Svietta aprovechaban la menor ocas in para vestirse de no-s-qu. En cuanto se enfadaban con sus maridos o cuando, como ahora, ellos se hallaban de viaje y nos encontrbamos las cuatro en una casa de ca mpo, a una treintena de kilmetros de la ciudad, junto a varias hijas de Gudrun y algunos sobrinos de Ingeborg. Svietta no tena hijos ni sobrinos. Pobre Svietta. P ero de todas ellas era, sin lugar a dudas, la que con mayor empecinamiento luca a quellas prendas tan difciles de definir, a medio camino entre un traje regional y un vestido de calle, prdigas en puntillas, gasas y adornos floreados, acompaadas invariablemente de un mandil y slo en algunas ocasiones de un accesorio capilar q ue recordaba una cofia. Sus maridos (lo intu de inmediato) nunca compartieron su aficin por tan autctonas vestiduras, pero ellas (me lo confesaron al segundo da) em pezaban a estar ms que hartas de sus maridos. Aquel verano se haban mostrado firme s. No iran a la playa, no visitaran a sus suegras, se olvidaran del sol y permanece ran all, en el campo, vistindose como les viniera en gana, horneando tartas de arnda nos y frambuesas y destilando licores de patata, manzana o pera. Me adher de inme diato a su decisin. Aquello era ms que un plante, un capricho, una ~190 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos vulgar venganza por las tertulias de los viernes. Disfrut de compotas y pasteles, engord tres kilos, avanc prodigiosamente en el idioma y asist indiferente a la enu meracin metdica, diaria y exhaustiva del cmulo de defectos y atrocidades que y en es o se mostraban ms acordes que nunca irradiaba cierta pennsula del sur en la que cas ualmente yo haba nacido. Pero entonces, por qu se preocupaban tanto por m? Les mostr el borrador de mi carta de renuncia, les habl de mis contactos con posibles susti tutos, de otras universidades, de otros pases... Y ellas se pusieron tristes, sin ceramente tristes. El ltimo da me emocion. Ingeborg dej junto a la bandeja del desay uno un misterioso paquete envuelto en papel de seda. Lo abr. Era un cuello. Uno d e aquellos cuellos, blancos y vaporosos, que estuvieran o no estuvieran sus marid os lucan con ostentacin sobre un suter, una blusa o un vestido. Pero aquel cuello er a ms que un cuello. Llevaba ya demasiado tiempo en el pas del fro para ignorar que se trataba sobre todo de un distintivo. Un implacable quin es quin. Una frontera o aduana entre las aborgenes y las extranjeras, las integradas y las turistas, las mujeres de bien, en definitiva... y las otras. Y supe, aunque nada dijeron, cap tar la profundidad de su mensaje: Ahora s, por fin, ahora s... Ahora empiezas a ser un poco de las nuestras. Un poco, s, era cierto. Pero y ellas? Seran alguna vez como yo, como nosotros?
El 24 de agosto, a primeras horas de la maana, mont guardia frente a determinado n egocio de cierta calle angosta. La espera se me hizo larga y angustiosa. Aparecera ? A los veinte minutos (con diez de retraso sobre lo previsto), distingu la ansia da silueta en el extremo de la calle. Ah estaba ella, avanzando hacia m con un cur ioso contoneo de caderas que le desconoca, seguida a pocos pasos de su Pepe, de d os Pepes, de una corte de Pepes que arrastraban cajas de madera, bultos de todos los tamaos y sudaban, sudaban como condenados mientras ella, fresca y relajada, imparta rdenes, sugerencias, consejos. Ms deprisa, despacio!, no vamos a llegar nunc do! Me ocult en un portal, aguard a que el grupo se situara frente al comercio y la observ con detenimiento. Luca un bronceado esplndido, se haba ondulado el cabello y , encaramada sobre unas increbles sandalias de tacn de aguja, pareca an ms menuda que de ordinario. Enseguida comprend la verdadera funcin de aquellos accesorios desme surados: acentuar una enanez de la que ntima y secretamente se senta orgullosa. Y sonrea. Rosita no dejaba de sonrer. Aguard a que tomara posesin de su feudo, ordenar a cajas y paquetes, ocultara el odioso CERRADO y entr. Usted... dijo. Me pregunt si me habra reconocido al momento, o si el cansino usted... con el que me haba recibi do no era ms que una estratagema de comerciante, una astuta ~191 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
argucia para ganar tiempo y poner en orden, tras un largo y agitado verano, un a masijo de nombres, rostros y recuerdos. Porque ahora era yo quien peinaba la med ia melena y el flequillo recto de las autctonas, y aquella maana, por excepcin, haba alegrado un viejo vestido con el cuello vaporoso y blanco, regalo de mi amiga I ngeborg. Cuntas novedades! dije asistiendo a los intentos de uno de los esclavos por deshacer el precinto de una caja, Qu hay ah dentro? Pimientos del pico respondi a mis espaldas la voz de siempre. S, muy bien, pero... y del piquillo? Aqulla era una bue na ocasin para aclarar una duda sbita. Haba en realidad alguna diferencia entre los unos y los otros? Porque si (como su silencio pareca indicar) no hubiera ninguna en absoluto, no le resultaba extrao que cultivadores, envasadores y comerciantes s e empecinaran en fomentar la confusin, en provocar el caos, en llamarlos ora del p ico, ora del piquillo, en reproducir el error, la distincin inexistente en agresivas letras de molde y etiquetas? Aunque quiz su mutismo obedeciera a la conviccin opu esta. Una cosa eran los pimientos del pico y otra, muy distinta, los del piquill o. S, ahora, de repente, comprenda que nos encontrbamos ante sutiles pero important es diferencias carnosidad, tamao, precio... y que ella (y esperaba que no se lo to mase a mal) haba incurrido en una curiosa ligereza: olvidarse de incluir en sus f lamantes vitrinas una pequea muestra de ciertos frutos de cierta solancea conocido s como del piquillo. Pero se trataba de un olvido? De una ligereza? O nos hallbamos fr ente a un rechazo inconsciente, un trauma infantil, una aversin personal e inexpl icable? El asunto prometa un dilogo consistente y arduo o todo lo contrario: anodin o y breve, pero adivin enseguida que no deba precipitarme. Rosita se haba puesto plid a. Del deslumbrante bronceado apenas quedaba el recuerdo, y sus ojos, de un azul transparente, se hallaban fijos en un punto lejano. Entre los congelados y los arroces de Valencia. Usted dijo sin mirarme, usted... no toma vacaciones nunca? En se ptiembre me apresur a contestar con voz cantarna. entonces se me ocurri: En septiembr e... del ao que viene. He veraneado ya. En el campo. Y sal despacito, cruzando la puerta con sumo cuidado, procurando que el tintineo de la campanilla no distraje ra a Rosita de sus elucubraciones. Ya en la calle, mir a travs de los cristales. S e haba desprendido de las sandalias de tacn de aguja y, aunque estaba de espaldas y no poda ver su rostro, supe que sus ojos seguan fijos en un punto lejano. Entonc es lo que haba anunciado antes como una broma, una ocurrencia sin importancia, un simple hablar por hablar o completar una frase, se convirti en una ~192 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
decisin tajante. No entregara la carta de renuncia ni tomara en cuenta la disponibi lidad de posibles sustitutos. Tena amigas Gudrun, Ingeborg, Svietta, antiguos conoc idos no era maravilloso que Olav y Gert se hubieran hecho novios?, pero sobre todo la tena a ella. Y ella, Rosita, golpeaba ahora la mesa con el puo, en un gesto enrg ico, desusado, inexplicable. Porque, a pesar de que estuviramos en verano y en un da especialmente soleado, acababa de encender quiz sin darse cuenta el rtulo anunci ador de su delicioso comercio. Y yo, qu tena que hacer yo? Entrar otra vez y ponerla sobre aviso? Recordarle los crecientes rumores acerca de una subida en el precio del suministro elctrico? O cruzarme de brazos y contemplar impvida aquel despilfar ro escandaloso? Me encog de hombros. Por qu no pensar en un mensaje, un guio, un ret o, un aqu estoy, encantador y desafiante? Mir hacia arriba. La inolvidable tilde vol va a hacer de las suyas sobre la ene. Con una pequea diferencia. Una ligera, pero tal vez significativa diferencia. Cmo puede ser dije entrando de nuevo que nuestra qu erida tilde, tan islmica, tan cumplidora y equitativa en sus deberes conyugales, se haya decantado por una de sus esposas con el consabido perjuicio para la otra ? Rosita me miraba con estupor, como si y eso pareca improbable en alguien tan sag az no me hubiera comprendido, o, al revs, me hubiera comprendido demasiado bien y se hallara horrorizada ante la crudeza de mis palabras. Sal a la calle y volv a al zar la mirada. No, no me haba equivocado. La Flor era slo en algunos momentos La F lor de Espaa y en otros, los ms, La Flor de Espana. Aporre el cristal y agit la mano a modo de despedida. Hasta maana, dije. Pero no me mov. Cmo poda abandonar a Rosita e aquel estado? Acababa de desplomarse sobre el mostrador, uno de los Pepes la ob ligaba a oler Agua del Carmen y los otros tres le daban aire con un abanico. Sin embargo no me decida a entrar. Est muy indispuesta, conclu. Y recordando viejas y en traables ancdotas me encamin hacia casa. El da era esplndido, me senta bien en mi piel y ante nosotras, sobre todo, se abra un largo, fro, imprevisible invierno. ~193 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos CON AGATHA EN ESTAMBUL A Storkwinkel ~194 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Mundo Yo tena quince aos cuando me enter de que el demonio se llamaba nylon y a l, y slo a l , deberamos achacar los malos tiempos que se avecinaban. Me dijeron tambin que el mundo era cruel y pernicioso. Pero eso lo saba ya, mucho antes de atravesar la he rrumbrosa verja del jardn, escuchar sorprendida el lamento de los goznes oxidados y preguntarme, bajo un sol de plomo y con el cuerpo magullado por el viaje, cunt as chicas de mi edad habran franqueado aquella misma verja y escuchado el chirria nte y sostenido auuuu..., un saludo que tena algo de consejo o advertencia. El co nductor del coche de alquiler acababa de enjugarse el sudor de la frente con un pauelo a cuadros y miraba hacia la abultada baca del Ford como si tomara aliento para emprender la parte ms molesta de su cometido. Mi padre haba apalabrado hasta el ltimo detalle. Me conducira a mi destino, acarreara el equipaje a travs del jardn hasta el portn de madera y entonces, slo entonces, poda volver al coche y regresar al pueblo. Y aunque al principio el chfer protest se necesitaba por lo menos la fue rza de dos hombres para mover la pesada carga, el tintineo de unas monedas primer o y un expectante silencio despus el momento, imagino, en que mi padre tras rebusc ar en sus bolsillos daba al fin con uno de esos billetes que por las noches gust aba de contar, doblar, desdoblar o mirar al trasluz terminaron por disipar sus r eticencias. Yo no asist al pacto. Me hallaba en la habitacin de al lado, en el dor mitorio, sentada sobre la cama, sin acertar a pensar en nada en concreto, acaric iando aunque es posible que tampoco me diera cuenta el traje de novia que haba pert enecido a mi madre, y evitando mirar hacia la pared, donde estaban las fotografas de la boda, algunos grabados, un espejo. Pero s poda orlos. Y el propietario del c oche termin diciendo: Bueno. Por tratarse de usted. Y luego: Saldremos temprano, a l as siete. No me gustara sufrir una avera en la carretera bajo este sol de justicia. No sufrimos ninguna avera pero tampoco nos libramos del sol, que cay a plomo sobr e el coche durante las cuatro horas que dur el trayecto. Yo iba detrs, tal y como haba dispuesto mi padre, mirando a ratos a travs de la ventanilla abierta pero con templndome sobre todo en el retrovisor, el pelo despeinado por el aire, la cara ~195 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
baada en sudor y los ojos vidriosos, pestaeando ante el polvo del camino, hasta qu e alcanzamos la carretera y el conductor, despus de advertirme de que a partir de ah la calzada no presentaba ningn problema y muy pronto entraramos en la ciudad, e ncendi un cigarrillo y despreocupadamente empez a cantar: Yo me quera casar... Pero se interrumpi de golpe y volvi a su mutismo. A travs del espejo le not confuso, mol esto consigo mismo, sin saber si excusarse o no, fingiendo un ataque de tos que nos salv a los dos de cualquier comentario. Estaba sudando, casi tanto como horas despus, cuando acababa de acarrear mis enseres hasta el portn de madera, yo accio naba la campanilla y l, sabiendo que no tena por qu permanecer all un minuto ms, pero al tiempo buscando una frase adecuada a las circunstancias, slo acert a pronuncia r: Bueno, pues nada, que le vaya bien. Y de nuevo confuso, molesto ante su redobla da torpeza, cabece a modo de despedida, deshizo el camino del jardn y, fuera ya de mi alcance, cerr la verja de golpe. Lo o todo con nitidez. El golpe, los pasos, p ero sobre todo el eco de los goznes oxidados. Un chirrido que ahora se traduca en palabras. Porque aquel auuuu que momentos atrs me pareciera un saludo, un consej o, una advertencia, se haba transformado en adioos. Un adis sostenido, irrevocable, contundente. Pero no tuve tiempo de preguntarme nada. De admirarme de que las v erjas herrumbrosas pudieran hablar o de atribuir al calor una ilusin de los senti dos. Enseguida la despedida que me espetaba la cancela se mezcl con el saludo que una voz, desde lo alto, se empeaba en repetir, y al que yo contest con una frase aprendida. Y, tal como se me haba dicho que iba a ocurrir, no vi a nadie, pero s t uve la sensacin de sentirme observada, no por un par de ojos, sino por cientos, p or miles de ojos ocultos tras las celosas de las ventanas. Y esper. No mucho. Slo u nos segundos. Pero el pesado portn no se abri como yo haba imaginado con una llave t ambin herrumbrosa, una vuelta, dos, tal vez hasta quince vueltas, sino que de pron to me encontr ante un corredor fresco y umbro, un juego de poleas maniobrando en s ilencio, y, al fondo, una silueta oscura que avanzaba hacia m, con la frente muy alta y los brazos extendidos. Bienvenida, hija. Bienvenida seas. Y enseguida, com o tambin yo avanzara hacia ella, olvidada del viaje, del bochorno, de cualquier o tra cosa que no fuera el agradable frescor que se respiraba en el pasillo, la vo z aadi: Pero, Carolina, cmo has venido tan ligera? No has trado nada contigo? Y fue en onces cuando contest algo que durante mucho tiempo me sera celebrado, algo a lo qu e, en aquellos momentos, no conced la menor importancia, pero que an ahora, a pesa r de los aos, recuerdo como si fuera ayer y no puedo menos que rerme. Afuera dije in genuamente he dejado el mundo. ~196 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Se lo haba odo muchas veces a mi padre. Lo importante en la vida era entrar con bu en pie. En el trabajo, en el matrimonio, en cualquier empresa que se acometiera. Pero, oh amigos! (porque a mi padre, que casi nunca hablaba conmigo, le gustaba perorar algunas noches de invierno al calor de la lumbre, junto al prroco, la bib liotecaria, el farmacutico, cualquiera de las escasas visitas que se decidan a atr avesar los campos y llegar hasta La Carolina, la casa ms alejada del pueblo), cmo s e consegua tan rara y especial habilidad? Y entonces, despus de remover las ascuas en silencio, recordaba en voz alta algunas ocasiones de su vida en las que haba conseguido lo que haba conseguido gracias a ese don, a ese aprovechamiento de la oportunidad, para terminar enumerando (y se refera a peones, a jornaleros, a veci nos) una larga lista de todos aquellos que jams conseguiran lo que se propusiesen. Pero de reojo me miraba a m. Y yo saba entonces lo que el farmacutico, el prroco o la bibliotecaria estaban pensando (porque de lo que no haba ninguna duda es que n o se entra en la vida con buen pie cuando tu nacimiento trae consigo la muerte d e tu madre) y me apresuraba a rellenar las copas, a dejar la botella a su alcanc e y a retirarme al dormitorio. Pero aquel da caluroso de agosto yo haba entrado en mi nueva vida con buen pie. A madre Anglica le haba hecho mucha gracia mi respues ta. No tuvo ningn reparo en confesrmelo enseguida cuando, con ayuda de otras herma nas, entramos el bal y, poco despus, ya solas ella y yo, en su despacho de superio ra: Haca tanto tiempo que no escuchaba esa palabra, que por un momento pens.... Y se puso a rer. Nunca hubiera credo que los jvenes de hoy usaran an ese trmino. Pero mira , aqu debe de estar... Acababa de calarse unas gruesas gafas de carey y extenda sob re la mesa un manojo de llaves sujeto a un cordn que llevaba prendido de la cintu ra. Las pas una a una hasta dar con la que estaba buscando. Una llave plana, acha tada, muy semejante a otras, pero que no deba de usar con frecuencia porque ahora su rostro se haba iluminado y, sin dejar de sonrer, abra un armario macizo y tosco , y se haca con un libro. Mundo, mundo... Aqu est: Bal. As de simple. Veamos ahora en a enciclopedia. Mundo: Orbe... No interesa... Al principio no entend muy bien por q u la abadesa se tomaba tanto trabajo en verificar algo tan sencillo. Pero con el tiempo, con aquellos aos que tan lentamente transcurrieron, comprendera que a madr e Anglica le gustaba leer, trajinar con libros, acariciar sus cubiertas y aprovec har cualquier ocasin para darle la vuelta a la llave y hacerse con aquellos tesor os que la vida de oracin y recogimiento aconsejaba guardar sobre seguro. Entonces no poda saberlo. Entonces apenas si saba que no deba dejarme impresionar por la vi da de durezas y privaciones, que las superioras ~197 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
suelen exagerar para medir el nimo de novicias y postulantes, que la vida en el c onvento no sera peor que un retorno a La Carolina, y que tena que mostrarme dispue sta y obedecer en todo, no fuera que madre Anglica se arrepintiera de su decisin y a m no me quedara ms remedio que deshacer el viaje. Por eso recuerdo tambien mi p rimer da en el convento. Palabra por palabra, silencio por silencio. La expresin d e madre Anglica cuando le entregu el sobre. El leve temblor de sus manos y la rpida composicin de su figura. Un ligero estremecimiento cuando, con los dedos juguete ando an con el papel, la superiora mencion al padre Jos. El padre Jos, dijo lentamente , nos ha hablado mucho de ti. Y, en el breve silencio que sigui luego, mis mejillas encendidas, los ojos bajos, un remolino interior que amenazaba con delatarme, u n nudo en la garganta que slo se deshizo cuando la superiora prosigui impertrrita. D e tu vocacin. Y entonces, sbitamente tranquilizada, asist a la enumeracin de privacio nes y sacrificios, de horarios y tareas, tal como esperaba, tal como se me haba d icho que sucedera. Pero la voz de la superiora era mucho ms amable que la del padr e Jos imitando la voz de la superiora. Y, fuera de aquel instante en el que sus m anos temblaron levemente al tomar contacto con el sobre con un temblor que yo con oca bien, el mismo con el que mi padre la noche anterior haba contado billete tras billete o untado de cola el ribete del envoltorio, todo en sus maneras pareca cel ebrar mi llegada. Esto no es el castillo de irs y no volvers, deca ahora, risuea, como si durante largo tiempo hubiera esperado a pronunciar esta frase o recordara un a vez, haca ya mucho, cuando otra superiora pronunci esta frase. Y despus: Eres muy joven y te quedan algunos aos para profesar. Pero no vamos a hacer ningn distingo. Tu vida ser exactamente igual que la nuestra. Es mejor as. Desde el principio. Y si cunde el desnimo, ya sabes. Para ti las puertas estn an abiertas. Y yo asenta. Y a hora segua la mirada de madre Anglica a travs de una ventana entornada que daba a u n huerto y observaba a una monja con mandil, arrodillada, recogiendo tomates, ar rancando lechugas. Como doa Eulalia. De pronto me acord de doa Eulalia y sus palabr as al despedirme junto al coche. Pobre nia, a ti tambin te han engaado. Pero qu poda s ber doa Eulalia de quin engaaba a quin, de cmo era yo, de lo que era capaz de imagina r aunque fuera en sueos. S. Eres muy joven an... O tal vez no. Tal vez hayas llegado a la edad adecuada. Aqu no se envejece, sabes? La abadesa no esperaba ninguna res puesta. Acababa de abrir la ventana de par en par y pareca como si aquel huerto r ecoleto, rodeado de un muro, invadiera de pronto el oscuro despacho. En aquel mo mento la monja del mandil se haba puesto a saltar. Ahora madre Anglica sonrea. Es ma dre Concepcin. Cuntos aos diras que tiene? Ni ella misma lo sabe. Entr aqu muy jovenci a, como t, mucho antes de que me hiciera cargo del convento. Por eso todas la lla man madre Pequea. ~198 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Y luego, como si el exceso de luz la desviara de su cometido, volvi a entornar la ventana y me pidi la llave del mundo. Haca tiempo que no le prestaba demasiada atencin. Estaba siempre all, en un rincn de l planchador de La Carolina, custodiando mantas, juegos de cama, retales, piezas de tapicera. Haba pertenecido a mi madre, a la madre de mi madre y sta, posiblemen te, lo haba heredado de la suya. Y tal vez slo por eso, porque el viejo bal pasaba de madre a hija, yo lo haba trado conmigo. Pero ahora, cuando la abadesa, detrs de sus gafas, miraba admirada el dibujo de la tapa de madera, yo me alegraba de que mi mundo estuviera ah, aunque slo fuera por su sorpresa. Y me reviva de nia recorri endo con los dedos la tapa abovedada y hablando con el marino del dibujo. Un mar ino apoyado en una balaustrada, esperando el momento de embarcar en un velero, e l mismo que se vea a lo lejos, en alta mar, un velero al que le puse un nombre qu e ahora no recuerdo, preguntndose quiz si el tiempo le sera favorable, como apuntab a un esplendoroso sol a su izquierda, o tendra que enfrentarse a una tenebrosa to rmenta como la que asomaba justo a su derecha. Haba tambin una calavera, una espad a y otros objetos que el tiempo haba desdibujado. Pero, sobre todo, lo que ms me i mpresionaba era que el marino no miraba hacia el mar ni hacia el velero, sino ha cia el frente, mostrando, a todo aquel que quisiera verlo, un cuadro que sujetab a con la mano derecha y que no era otro que l mismo, de espaldas al mar, al veler o, al sol y a la tormenta y mostrando, a todo el que lo quisiera ver, de nuevo u n cuadro, ahora ms pequeo, con todo lo que acabo de mencionar, y que remita a un te rcero, y ste a un cuarto, y ste a un punto minsculo en el que saba, aunque ya nada s e poda distinguir y ahora madre Anglica, que de pronto pareca una nia, estara pensando lo mismo , que no era ms que un eslabn en la larga cadena de veleros, soles, torme ntas y marinos sujetando cuadros. Es un arca muy bonita, Carolina. Pero, como ya sabes, no podemos poseer nada en propiedad. La pondremos en el vestbulo. Nos serv ir para guardar los encargos y aqu se encogi de hombros y baj la voz, si es que llegan , claro... Madre Anglica pareca preocupada. Dio la vuelta a la llave y fue sacando , una a una, las prendas que no muy segura me haba trado del campo. Sandalias, bot as de lluvia, un jersey grueso de lana... La lana era buena y el jersey poda desh acerse y volverse a tejer para que en todo resultara igual al de las dems hermana s. El resto apenas me servira en el convento. Y luego, al final, despus de admirar se del fino trabajo de ebanistera, de los cajones secretos, de las distintas depe ndencias que encerraba el mundo, lleg a un paquete de papel de seda y yo me estre mec. Porque el traje de boda de mi madre, amarilleado por el tiempo, con algunas manchas de ~199 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
orn, acababa de interponerse entre la abadesa y yo, como un solemne despropsito, c rujiendo con el eco de unas voces que deseaba olvidar, llenndome sbitamente de ver genza. Y sin embargo haba ledo, me haban contado... Ahora la abadesa meneaba afectuo sa la cabeza por encima del cuello del traje de novia y lo dejaba caer sobre el papel de seda que se retorca al contacto con el almidn, ahogando mis palabras, las explicaciones que no llegaba a farfullar. Pero madre Anglica tambin haba odo, le ha ban contado, saba, en fin, que en algunas rdenes, en ciertas comunidades, las novic ias, el da de la profesin, vestan blancos trajes de novia como en el siglo, tal vez no tan recargados e historiados como en el siglo, quiz slo tnicas blancas que reco rdaran a un matrimonio mundano. Pero all, en la orden que deseaba abrazar, tales costumbres haban sido erradicadas haca tiempo. Y aunque la profesin se trataba de u na entrega, de un matrimonio como no podra haber parangn en el mundo, lo important e no estaba en el vestido, sino en el alma, en el ropaje interior con el que se acuda a la gran cita. Pero tampoco la abadesa poda apartar los ojos del traje de m i madre. Los bordados eran de una perfeccin inimaginable, deca. Probablemente obra de religiosas, concluy. Ahora ya no se hacan trabajos as. Y de nuevo una nube enso mbreci su mirada, como cuando acababa de decidir el destino del arca. Y no se hace n, aadi, porque no hay nadie dispuesto a pagar por ellos. Porque si el Seor tena a bie enviarles pruebas (y bienvenidas fueran), la ltima no pareca obra del Seor, sino d el Diablo. Porque el mundo era cruel y pernicioso, y se las ingeniaba siempre pa ra atacar por donde menos se esperaba, incluso a ellas, pobres siervas de Dios. Y su ltima acometida era sta. Un emisario infernal que amenazaba con perturbar su vida de oracin y recogimiento. Y fue entonces cuando dijo con un hilo de voz: Vien e del otro lado de la frontera y se llama nylon. Pero tampoco esta vez esperaba mi asentimiento. Madre Anglica se haba quedado ensimismada, ajena a mi presencia, indiferente incluso al traje de mi madre que volva ahora a acartonarse sobre el p apel de seda. El tictac de un reloj se mezcl con el zumbido de una abeja. Afuera madre Pequea segua saltando. Bichos del infierno, o. Me fij mejor. Agitaba los brazos y su cabeza estaba rodeada de una nube de insectos. No llegu a decir nada. Ya la abadesa, como recordando algo ineludible o deseando olvidarse de todo lo que le apenaba, volva a buscar afanosamente entre el manojo de llaves hasta dar con un l lavn, tambin plano y achatado, introducirlo en la cerradura del pequeo cajn de una c onsola, forcejear durante un rato, conseguir que el cajn cediera y hacerse al fin con un objeto envuelto en una funda. Pareca tranquila, de nuevo relajada y tranq uila. Toma, hija, y sal al huerto. All vers tu rostro por ltima vez. Un rostro que t e va a acompaar toda la vida. Sal al huerto. Para hacerlo tuve que cruzar por un c laustro umbro con un surtidor en el centro. Por un instante dud en quedarme all. Pe ro la superiora haba ~200 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos indicado al huerto y yo saba, porque as se me haba dicho, que la obediencia en un con vento negaba el capricho, la opinin, la ms pequea de las decisiones personales. En el huerto haca calor. Casi tanto como en el jardn en que tan slo unas horas antes h aba accionado la campanilla y despedido al chfer. Me sent en un banco de piedra jun to al muro y liber el objeto de su funda. Era un espejo de mano, con mango de pla ta. Un espejo de cuento, pens. La luna estaba llena de polvo, como si fueran tant os los aos en que haba estado bajo llave que el estuche de gamuza hubiera terminad o por olvidarse de su funcin. Lo limpi con un pauelo y lo acerqu a mi cara. Haca dema siado sol y lo primero que vi fue un guio. Despus, ladeando ligeramente el espejo, me observ con sorpresa. Era yo, claro est. La misma cara del retrovisor del auto, algo ms descansada, ms fresca, slo que el moo en el que haba recogido el cabello aqu ella maana para aparentar seriedad, para hacerme mayor por unas horas, y con el q ue, durante el viaje, haba llegado a familiarizarme, me pareca de pronto ajeno, de sconocido, extrao... Aqul no era mi aspecto habitual. Me solt el cabello. Ahora la luna me devolva la imagen esperada, la de siempre, encerrando en un parntesis el s evero moo del retrovisor del auto, los mechones pugnando por escaparse de la pris in de horquillas y agujas, unas gotas de sudor reluciendo en la frente. Y de nuev o, por segunda vez en aquel da, me sent observada. Mir hacia la ventana del despach o de la superiora, pero slo alcanc a ver una imagen encorvada sobre la mesa. Estar contando, pens. Y dese que mi padre, por una vez en la vida, se hubiese decidido a ser generoso. Para contrarrestar el nylon, para contribuir sobre todo a que mi llegada fuera un acontecimiento. Pero segua sintindome observada, y la melena suel ta, las agujas y horquillas en la boca, me miraban tambin con una pregunta en los labios apretados que yo me vea incapaz de responder. Entonces la vi. El revuelo de un hbito negro, un mandil a mis espaldas, una mano enguantada que se pos en mi hombro, y la evidencia de que frente a m, all, en el huerto, ya no faenaba nadie. Era madre Pequea. Quise volverme y saludar, pero el espejo se me adelant y por uno s momentos la luna se llen de un rostro viejo, el rostro ms viejo y arrugado que h aba visto en mi vida, unos ojos sin luz, una sonrisa desdentada, inmensa. Y enseg uida, con un movimiento casi imperceptible, volv a ser yo. Las horquillas se me h aban cado de la boca y jadeaba. Pero no era el calor ni el cansancio, sino un grit o. Aqulla fue la primera vez que grit en silencio. Digo que recuerdo perfectamente aquel da, pero tambin la noche. Por la noche volv a La Carolina, al padre Jos, a su mirada dura, al farmacutico, a mi padre. Quiz fue la ltima vez que pens en ellos. Que pens de verdad en ellos. Porque luego, las otra s, no recordara ya La Carolina o las veladas junto al fuego, sino el ~201 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos desamparo de aquella noche recordando La Carolina y las veladas junto al fuego. Y como el sueo, a pesar de la fatiga del viaje o las sorpresas del da, no acababa de vencerme, sub a la cama y observ la noche a travs de la celosa. Vi el jardn, la ve rja habladora, y, por encima de los setos, ventanas encendidas y azoteas desiert as. Quines viviran all, qu pensaran de nosotras... Porque ramos como sombras en el cen tro de una ciudad bulliciosa. Seres invisibles, muertas en vida. Y entonces me h ubiera gustado tener an el espejo entre las manos, contemplar una vez ms mi cara y hacerle guios a la luna. Pero ya lo haba dicho madre Anglica. Aqul era mi rostro. I ba a ser mi rostro para siempre. E intent fijarlo en la memoria. La expresin de so rpresa en el huerto. Las mejillas sudorosas en el retrovisor del auto. Y la canc in del chfer. La tonadilla que tantas veces haba cantado de nia jugando al corro y q ue ahora, por primera vez, no me pareca alegre, sino triste, demasiado triste par a cantarla de nia jugando al corro: Yo me quera casar / con un mocito barbero /y m is padres me metieron /monjita en un monasterio... Pero no poda recordar la segun da estrofa. Y me puse a llorar. Porque mis labios pegados a la celosa se haban que dado detenidos en monasterio, por no sentir pena alguna por haber abandonado La Ca rolina o, simplemente, por sospechar que tal vez no haba una segunda estrofa. Llo r con todas mis fuerzas hasta que las ventanas se fueron apagando, la luna se des vaneci y las primeras luces del alba me devolvieron a lo que iba a ser mi vida: u na celda estrecha, un camastro, una mesa de roble y ah, en lo alto, un ventanuco que me protega de todo lo que haba conocido hasta entonces. Era de alegra, dijo al da siguiente madre Pequea en el refectorio mientras llenaba la s tazas de leche aguada, y poco despus en la sala de labores cuando probaba con e l dedo el calor de la plancha, se lo llevaba a los labios, y echaba agua y almidn sobre una colcha de lino. De alegra. A veces se llora de alegra. Y aunque desviaba la mirada, y los ojos de las dems monjas desaparecan dentro del tazn, primero, o se concentraban en sus bordados despus, yo saba que se estaba refiriendo a m, que las paredes de la celda no deban de ser tan gruesas como haba credo o que madre Pequea, o cualquier otra madre, haba escuchado pegada a la puerta reviviendo tal vez una primera noche en la que tambin se habra alzado sobre la cama y contemplado la lun a. Pero en un convento no queda mucho tiempo para recordar. Los das se suceden im placables, repletos de obligaciones, de tareas. Las horas estn medidas. Los minut os, los segundos. Y cuando acaba la jornada y cae la noche a nadie le quedan fue rzas ya para esperar a la luna de pie sobre el lecho. Sobre todo porque muy pron to llegar el nuevo da. Una maana oscura en la que se amanece antes de que lo haga e l sol. Y, enseguida, la frugal taza de leche, los rezos, las tareas, las lectura s. Antes, segn madre Anglica, los trabajos en un convento eran asignados desde el primer da. Haba una madre tornera, otra cocinera, otra ~202 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos jardinera... Pero ahora no era as y todas, por orden, por turno o porque la abade sa as lo dispona, nos encontrbamos regentando el huerto, la cocina, el torno (que y a casi nunca giraba) o bordando. Manteles, sbanas, camisones de seda. Almidonando enaguas, trajes de cristianar, ajuares para chicas casaderas. O simplemente apr endiendo, practicando para no perder mano porque los tiempos (desde la aparicin d el nylon) estaban experimentando un giro vertiginoso y las madres de familia ya no pensaban en encargarnos ajuares para sus hijas, sino tan slo en escaparse a An dorra y adquirir unas prendas que ni se planchaban ni se arrugaban ni necesitaba n de nuestros cuidados. Pero no deba cundir la desesperanza. Tenamos que bordar co mo si nada ocurriera. O cocinar, o atender el torno, o cuidar del huerto. Porque en los conventos acecha un mal, el mal de todos los males. Una mezcla de malhum or, angustia, desazn, aburrimiento que suele atacar a las ms jvenes o a las ms vieja s. Algo que viene de antiguo, que los padres de la Iglesia conocen como aceda y con tra lo que no valen mdicos ni remedios, sino tan slo rezos y jaculatorias. En aque l mismo lugar la aceda haba atacado en tiempos a alguna monja. Y cuando madre Angli ca por las noches nos hablaba de la tristeza mala, ellas, las veteranas, bajaban l os ojos para evitar mirarse entre s. Porque ese desaliento temido convierte a la que lo padece en una sombra en vida. Sombra entre sombras. Pero en nuestro conve nto madre Pequea, la ms anciana, no pareca afectada por el mal, ni yo, la ms joven, poda imaginarme siquiera en qu consista. Aquella vida era mejor que la que se me of reca en La Carolina. All se me trataba como a una mujer a medias. Aqu se me haca el regalo de sentirme nia. Pero tal vez por eso, para prevenir la terrorfica aceda, se me permita, slo a m, ocuparme de la limpieza y del cuidado del arca. Y ella, madre Pequea, era la encargada, cuando la situacin as lo requera, de algo por lo que most raba una gran habilidad y un denostado empeo: eliminar gatos por asfixia. Pero no tienes que asustarte, me dijeron. Por favor, no debes asustarte. Todo, me contaron, haba empezado por una casualidad, un imprevisto. Haca aos, cuand o el jardn del convento era mucho ms grande, las casas colindantes ms pequeas y el h uerto no necesitaba an del alto muro para defenderse de miradas ajenas, un buen da aparecieron media docena de gatos recin nacidos y medio muertos de hambre. Los d escubri la hermana que en aquel tiempo se ocupaba del huerto. Vio una cesta, pens que alguien haba acudido a una forma singular de ofrecer su limosna (porque en aq uel tiempo el torno giraba de continuo) y, con gran curiosidad, levant el pauelo q ue la recubra y cuyas ondulaciones haba atribuido al viento. Dicen que la hermana se qued boquiabierta. Y como si aquello fuera una bendicin, un signo del ms all dest inado slo a ella o porque tema, quiz, que el cuidado de unos gatos no estuviera cont emplado en la rigurosa regla , los bautiz ~203 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos en secreto, les dio un nombre, y desde entonces pas a considerarlos como a unos h ijos. Pero como las raciones de pan y leche estn estrictamente controladas en un convento y la comida no sobra, en la cocina empezaron a detectarse inexplicables faltas, y la hermana en cuestin no tard en sentir remordimientos por privar a la comunidad de lo poco que, a escondidas, apartaba diariamente para sus gatos. Con lo cual decidi alimentarlos nicamente a sus expensas y, mientras los animales cre can, ella, cada vez ms demacrada, empez a menguar, a sentir nuseas y mareos, a encon trarse tan debilitada y decada que pronto las faenas de la huerta se revelaron un a carga insostenible. Cay enferma, pero, aun as, finga en su celda comer las colaci ones que otras hermanas llevaban hasta su lecho, las guardaba en cucuruchos de p apel de estraza y esperaba porque as lo haba manifestado en noches de delirio a enco ntrarse mejor y acudir en socorro de los que llamaba sus hijos. La abadesa de en tonces, que al principio haba sospechado la aceda, pas a plantearse la locura, para luego, a los pocos das, olvidarse casi completamente de la hermana enferma. Porq ue pronto los gatos, incapaces an de trepar por el muro, se encontraron de la noc he a la maana sin protectora y buscaron alimento donde su buen instinto les dio a entender. Atacaron la cocina y araaron a la espantada madre cocinera. Y mientras la monja enferma, postrada en la cama, segua gritando en sueos el nombre de sus h ijos y de la celda surga un hedor insufrible, ellos, los hijos, no tardaron en re gistrar la llamada de su protectora y en acudir en tropel a los pies de su lecho . Y as los encontraron. En una celda hedionda junto a la madre muerta, rodeados d e alimentos en descomposicin y cucuruchos de estraza destrozados. Pero eso, dicen porque haba ocurrido haca tanto tiempo que pareca una historia ajena, no fue lo peor . Nadie recuerda lo que pas con los gatos salvajes, cmo se desembarazaron de ellos , o a qu argucia recurrieron para que abandonaran por sus propias fuerzas el conv ento. Lo nico cierto es que a aquella carnada siguieron otras, cestas de mimbre d eslizadas con cuerdas por las noches, como si entre el vecindario hubiera corrid o el rumor de que las monjas saban qu hacer con ellos, cuidarlos, alimentarlos, de jarlos vagar por sus escuetas posesiones o, tal vez, eliminarlos. Y en esa trans ferencia desdichada de responsabilidades surgi de pronto la voz de una postulante . Madre Pequea, la ms joven de la comunidad, casi una nia. Ella saba cmo actuar, en s u pueblo lo haba visto muchas veces. A los gatos se les poda escaldar, envenenar o ahogar de una forma limpia, incruenta. Y as, mientras la dejaban hacer en el hue rto con las ventanas cerradas para no verlo, para no orlo, la superiora daba voces a travs de la celosa y la madre tornera a travs del torno por si alguna familia qui siera hacerse cargo de aquellos animales. Pero no slo nadie quiso, sino que pront o cundi otro rumor. Por una limosna, un bolo, las monjas se encargaban de la desap aricin de las cras no deseadas. Y aunque eso no fuera exacto en un principio, no t ard en convertirse en prctica habitual. Una vez al ao, por lo menos, las carnadas m alditas entraban en el convento, ahora por la puerta, por el ~204 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
torno, sin necesidad de recurrir a improvisadas poleas o cuerdas. Y, antes o des pus, una limosna, un donativo. La madre Pequea haba terminado con el problema. Yo n unca pude soportarlo, y la primera vez har de eso tantos aos me puse a llorar. Pero aquel da nadie dijo: Es de alegra. Y met a madre Pequea en el mundo, mi bal de caoba y bisagras de hierro, en uno de los cajoncitos secretos. El de la rabia. Donde poda insultarla a mi antojo. Muy cerca del padre Jos. Porque haca ya mucho tiempo que el padre Jos viva encerrado en el interior del arca. En el cajn ms deteriorado, ms an gosto. Y ahora, mientras insultaba a madre Pequea, me acordaba del padre Jos, de s us palabras, de la gran idea que me brind sin darse cuenta. De la tarde, en fin, en que madre Anglica me llam a su despacho y dijo sonriendo: Carolina, querida, tie nes visita.
Por un momento pens que se trataba de doa Eulalia. Pero la abadesa no me condujo h asta la celosa del vestbulo, sino a la del oratorio y, una vez all, de rodillas, an tes de distinguir la silueta encorvada del padre Jos, reconoc con disgusto el olor acre de su sotana mezclado con otros aromas familiares. Olor a campo, a heno, o lor a lluvia. Me sent desfallecer, pero nada dije. Fue l quien pregunt y contest a s us preguntas. Estaba bien, la comunidad era como una gran familia, mi padre se h aba mostrado generoso, y mi llegada era recibida como una bendicin. No habl de los aos que me quedaban an para profesar como si ya hubieran transcurrido, como si el c onvento fuera realmente el castillo de irs y no volvers y me pareci, a pesar de la p enumbra que reinaba en el oratorio, que evitaba mi mirada, que daba por concluid a la entrevista, ahora, cuando ya saba qu decir a mi padre. Est bien, la comunidad e s como una gran familia, sus donativos, en estos tiempos, han sido recibidos com o una bendicin. Pero antes de que se incorporara, antes de que interrumpiera el ba lanceo nervioso que imprima a la silla, una voz que no era ma, pero que sala de m, e mpez a hablar. Y me escuch atnita. Padre, yo no hice nada. No tuve tiempo siquiera d e hacer nada. Y despus, asustada, baj los ojos, imaginando la expresin crispada del sacerdote, aspirando el tufo acre de su sotana, el olor a tierra, a heno, el olo r a lluvia. Te refieres an al muchacho rubio? No est bien que le menciones en este l ugar. Y adems y aqu se interrumpi est lo otro... S, estaba lo otro. Pero a veces y se sin atreverme a alzar la mirada hay pensamientos que acuden de pronto, sin que un a pueda hacer nada por remediarlo, pensamientos que no son ms que eso: pensamient os. Una voz interior que susurra despropsitos. Ojal se mueran, haba pensado yo. Y cua ndo has cado en la cuenta, ya es demasiado tarde. Como ahora pero eso no me atrev a decrselo, cuando el sacerdote acerc su rostro a la celosa y yo pens: Huele a cerdo, a establo, ~205 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
a porquerizo. Por eso segu hablando. De los pensamientos que asoman de pronto para olvidarme del ltimo pensamiento que haba asomado de pronto. Y despus, cuando l dijo : Luego, ms tarde, creste ver lo que slo exista en tu imaginacin enferma, ya no pude r sponder. Era posible que yo estuviera enferma? Y de nuevo un pensamiento: Se estn l ibrando de m, que no desapareci enseguida como los otros porque yo no le orden que s e desvaneciera. Y al instante una pregunta que tena algo de amenaza: No me estars ex plicando que te encuentras mal aqu, despus de lo que me ha costado que te aceptara n a pesar de tu edad? No desears volver a La Carolina?. Y antes de que mi cabeza ne gara con vehemencia, el padre Jos haba acudido ya a un tono amable, conciliador: Ol vdate. No te atormentes ms y reza. Y dijo entonces: Deja las cosas del mundo para el mundo. Atraves el claustro, contest a las jaculatorias de las hermanas, corr hasta la entrada y acarici al marino, el velero, el sol resplandeciente, la nube negra y tormentosa. Y abr el arca. Como si fuera la primera vez. Una primera vez que n o poda recordar porque haba estado siempre all, en el planchador de una casa a la q ue no deseaba regresar. Pero haba algo en la lentitud, en la emocin, que, me haca p ensar, se pareca a la primera vez. Y enseguida me encontr con el traje de mi madre , en la misma posicin en que lo haba dejado la abadesa. Se lo ensearemos a la seora A rdevol, a la seora Font... Tal vez as se decidan a encargarnos algo. Y tambin con el eco de las voces de unas nias, voces chirriantes de una tarde fra en el patio de un colegio. No se casar, Carolina no se casar... Pero ya nada iba a ser como antes . Orden a aquellas voces que desaparecieran e invoqu de nuevo la de madre Anglica: Y , si no, podemos hacer cortinas, tapetes, vestir el altar del oratorio.... S, se p odan hacer un montn de cosas con aquellos bordados, pero todava, por fortuna, seguan all. Y mis manos recorrieron el interior del arca, del mundo, de mi mundo. Y cas i sin darme cuenta abr uno de los cajoncitos secretos, el ms deteriorado, el ms ang osto. Lo abr y lo cerr de golpe, con rabia. Pero al hacerlo fue como si metiera ta mbin all al padre Jos, su sotana mugrienta, su aliento ftido. Cerdo, cochino, puerco, murmur. Y esta vez no fue un pensamiento de los que despus deseara olvidarme. Huele s a mierda, aad. Y sbitamente tranquila, como si para m empezara en aquel momento una nueva vida, cerr con toda suavidad el arca, acarici al marino, di la vuelta a la llave y, muy despacio, muy despacio, la guard en el bolsillo. De algunas de estas cosas hablara con madre Per. Hablaramos casi sin palabras. Pero todava faltaban muchos aos para que la que iba a ser mi gran amiga entrara en el convento. Y ahora me parece curioso, muy curioso. Porque entre que encerr a ~206 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos madre Pequea en el cajn de la rabia, junto al padre Jos, y la llegada de mi amiga, no logro rescatar apenas nada que me haga distinguir un da de otro. Y sin embargo fueron largos aos. Aos en los que la sorpresa dio paso a la rutina, los bordados se acumulaban en el cuarto de costura, el torno continuaba sin girar y por las n oches, las maanas, o en las plticas del oratorio y la capilla, se nos segua habland o de aceda, de la vida de los santos eremitas, de las madres del desierto... Y ta mbin del nylon. Pero no recuerdo una emocin especial el da de la profesin de votos qu e ahora queda muy lejos, como si nunca hubiera existido, como un simple eslabn en la cadena de ritos y ceremonias en qu consista mi vida, tan slo que aquel da, ms espe rado por todas que por m misma, la comida en el refectorio tuvo aires de fiesta. Y la felicidad de madre Anglica, cada da ms olvidadiza, tanto que ni siquiera me ll am a su despacho, como se debe hacer (como dicen todas las monjas que les sucedi c uando eran novicias), para asegurarse de mi decisin, para recordar a la postulant e que las puertas hasta aquel da estn abiertas, que un momento de duda y se traspa sa el umbral. Y nadie puede guardarte rencor. Porque la profesin es libre, es una entrega libre, una decisin libre. Y yo fui libre. Qu mayor libertad para no plante arme siquiera la posibilidad de cambiar mi destino! Haca tanto tiempo que no mira ba a travs de la celosa, que no me encaramaba al ventanuco de la celda para ver lo s terrados, que haba llegado a olvidarme de que existiera algo ms fuera del conven to. O no poda haberme olvidado porque s saba. (Mi padre se haba vuelto a casar. Doa E ulalia se haba ido a vivir a casa del cura, del padre Jos, a cuidarle, a limpiarle la casa. Y despus, cuando muri el padre Jos, doa Eulalia se qued en su vivienda y me escribi dos cartas que nunca respond, dos cartas que tambin enseguida olvid, en las que peda permiso para visitarme, para hablar conmigo, para tranquilizar su conci encia, deca. Pero todos ellos quedaban ya muy lejos. Inmviles como estatuas. Senta dos junto a la chimenea de La Carolina. Seguan all, detenidos en el tiempo, como e n una fotografa en la que hasta el fuego pareca de mentira, incapaz de crepitar, d e dar calor. El glido fuego de La Carolina!) Pero todo en un convento es a la vez reciente, a la vez antiguo. Los das se suceden implacables, empeados en repetirse, en copiarse, en parecerse tanto unos a otros que hasta los pequeos cambios, las pequeas novedades, son admitidas sin sorpresa, como si siempre hubiese sido as, co mo si no pudiera ser de otra manera. Los frecuentes achaques de madre Pequea, la progresiva prdida de visin de madre Anglica, la evidencia, en fin, de que el mal ve nido del otro lado de la frontera se estaba desvaneciendo... No es magia, haba dich o madre Anglica. Han sido nuestras oraciones. Porque el demonio del nylon, despus de su triunfo, haba sufrido una terrible derrota. Y ya la seora Font, la seora Ardevo l, o mejor, las hijas de la seora Font, de la seora Ardevol, de cualquiera de nues tras escasas benefactoras, volvan a visitarnos con frecuencia. A encargarnos cort inas, sbanas, manteleras. Y, aunque las manos de las mejores bordadoras se haban he cho ya viejas, contbamos an con un arsenal de trabajos de los tiempos en que pract icbamos para no olvidar. Tiempos ~207 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos que tambin eran ya historia, pero seguan all, como todo en el convento. Confundidos unos con otros. Presentes en su ausencia. Un crculo ms de aquel plcido remolino en qu consista nuestra vida. Hasta que lleg madre Per. Y los das, de pronto, dejaron de parecerse unos a otros. Viene de muy lejos, dijo madre Anglica. Del Per. Y muy alegre, como siempre que acabab a de consultar un libro, una enciclopedia, un diccionario, nos instruy acerca de las dimensiones del pas, del nmero de habitantes, de sus tres regiones naturales: costa, sierra, selva; de la peculiaridad y eso pareca fascinarla de que en una de e sas tres regiones, la sierra, se dieran a lo largo de un solo da todos los climas del mundo. Invierno, primavera, verano, otoo. Y al caer la noche, de nuevo el in vierno... Las cuatro estaciones!, exclam varias veces. No sabamos todava si madre Per ra blanca, india o mestiza, pero eso, aclar enseguida, no tena que importarnos a n osotras, hijas de Dios, esposas, esclavas. Y luego aadi: Dios aprieta, pero no ahog a. Y tambin: Una se va y otra viene. Porque haca ya una semana que madre Pequea agoniz aba en su celda, sujeta a terribles pesadillas, visitada por nimas maullantes, re chazando remedios, pidindonos perdn, espantndose ante nuestra presencia. Fuera gatos! Como si, en su delirio, nos hubiramos convertido todas en gigantescos gatos negro s rodeando su lecho, exigindole una vida que no poda devolvernos. Y a veces, por l as noches, recordbamos la historia de la bondadosa madre jardinera. La historia q ue ninguna habamos vivido, pero que quedaba ah, impresa en las paredes del convent o. Como pronto quedara la de madre Pequea. Dos caras de la misma moneda. Pero los chillidos de la agonizante se nos hacan insoportables. Y sentamos pena. Yo tambin s enta pena. Y me arrepenta de haberla encerrado tiempo atrs en el cajn de la rabia. P orque debamos ser misericordiosos, perdonar a nuestros semejantes. Adems, haca ya m ucho que nadie traa gatos al convento y ahora slo pensbamos en nuestra nueva herman a, en la monja que vena de tan lejos. Y contbamos los das que faltaban para su lleg ada. Hasta que son la campanilla de madre Anglica y todas nos reunimos en su despa cho. No pareca una monja, ms bien una campesina. Tena la piel tostada y sonrea con t imidez. A la abadesa, en cambio, se la vea triste, confusa. Aqu est nuestra nueva he rmana, dijo. Pero no aadi: Una se va y otra viene. Despus, cuando de la garganta de la recin llegada surgi un extrao sonido a modo de saludo, todas comprendimos el desen gao de la superiora. S, madre Pequea se iba a ir, era cierto, pero, a primera vista por lo menos, no estaba claro que ganramos con el cambio. ~208 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Por qu, sin embargo, le tomara tanto cario? Madre Per no poda hablar. Contestaba a nue stras preguntas garabateando sobre un papel, con mala letra, frases breves reple tas de faltas de ortografa. Apenas poda contarnos algo de su remoto pas, el de las tres regiones, los cuatro climas, el recuadro verde que la abadesa nos haba mostr ado en un atlas das antes de su llegada y que ahora todas desebamos conocer. Por e so, como concesin, se nos permiti durante algunos das consultar libros, mapas, enci clopedias. Y tal vez est ah la razn de que le tomara cario. Porque su llegada me per miti acceder a aquellos tesoros custodiados en el despacho de la abadesa. Y as, mi entras la instrua en nuestras costumbres, aprovechaba para recordarle las suyas. Y le le vidas de frailes, de santos, de monjas visionarias, de nios milagreros. Le yendas de aparecidos, almas en pena, monasterios benditos y malditos... Y aunque a menudo confunda pases, curaciones o milagros, no dejaba de felicitarme por mi s uerte, por poder acceder al armario de los libros y repetir en voz alta todo lo que haba aprendido. Y a ratos me hubiera gustado que el convento contara con algu na leyenda parecida. Para admirarla, para sorprenderla, para que se encontrara a gusto entre nosotras. Pero el da en que la introduje en el cuarto de la moribund a, y madre Pequea, con la desesperacin a la que ya me haba acostumbrado, grit con ms fuerza que nunca: Fuera gatos!, yo percib un estremecimiento en la recin llegada y me di cuenta de que tambin tenamos nuestras pequeas, modestas historias. Y despus de e xplicarle las antiguas habilidades de la agonizante, me remont a la otra, a la mo nja de aquellos tiempos en que el jardn era mucho ms grande, las casas colindantes ms pequeas y el huerto no necesitaba an de tan alto muro para defenderse de las mi radas de extraos. Ella me escuch con mucha atencin. Ella siempre me escuchaba con a tencin. Como si supiera que en m tena desde el principio a una aliada, que contaba con mi apoyo para vencer las reticencias de la abadesa, cada da ms mustia, ms desco ncertada. Cmo se les haba ocurrido enviarnos a aquella hermana? Aqu haba una confusin, un error, deca. Porque madre Per significaba una carga. No slo no hablaba, no slo e ra muda, sino que tampoco haca nada de provecho. No saba bordar, y en estos moment os bordar, una vez devastado y vencido el demonio del nylon, haba recuperado su i mportancia. Ella haba solicitado una mano, pero no una boca, que no slo era incapa z de hablar, sino que haba que alimentar. Como a las otras. Aunque reconoca que ma dre Per era, de todas nosotras, la que mejor respetaba el precepto del silencio y por ese lado, al menos, no haba nada que reprocharle. Pero ahora, por ejemplo, qu estaba haciendo ahora? Y yo, en su despacho, junto a la ventana que daba al huer to, le explicaba que madre Per estaba recogiendo calabazas. Porque en su pas exista un arte muy raro que aqu no conocamos. No era un arte de monjas ni tampoco se pra cticaba en las ciudades, sino slo en algunos lugares de la sierra no se acordaba la abadesa de los cuatro climas?. Lugares con nombres muy difciles de pronunciar, pe ro que ella, madre Per, me haba escrito en un papel y que luego yo, con alguna let ra cambiada, haba ~209 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
encontrado en los libros. (Y ahora me pareca que madre Anglica me miraba con admir acin, que se felicitaba por la idea de haberme dado acceso a la biblioteca.) Pero esto no era todo. Las campesinas de aquellos pueblos de nombres raros vendan sus productos a coleccionistas, a extranjeros, a todo aquel que supiera apreciarlo. Y madre Per, que antes de ser monja haba sido campesina, saba algo de eso. De calaba zas? No, no eran exactamente calabazas, sino mates. No poda explicarle muy bien lo que eran mates, pero s que aqu, al no tener mates, tenamos calabazas. Y madre Per l levaba ya varios das entrenndose en hacer dibujos en las calabazas. En bordarlas, por decirlo de alguna manera. Tena un punzn y, con ayuda de unas tintas que ella m isma fabricaba, labraba figuras, jugaba con los oscuros y los huecos. Y aunque y o no saba del todo de qu se trataba el arte extrao se llamaba burilar, me lo haba dich ella con su letra redonda, s sospechaba que no nos lo quera ensear hasta que estuvi era terminado, y que era sa una forma de mostrarnos, ya que las palabras no le ac ompaaban, lo que era capaz de hacer. Y si en su pas aquello, fuera lo que fuera, s e venda, a lo mejor y ahora en los ojos de la abadesa se encendi una pequea chispa aq u poda ocurrir lo mismo. Y no s si fue esto lo que termin con su reticencia o lo que le o decir poco despus como para s misma: Por lo menos, mientras lo hace, puede rez ar. Rezar con el corazn. Pero lo cierto es que desde aquel da todas respetamos el t rabajo de madre Per. Y aunque nos moramos de curiosidad, la dejbamos hacer en silen cio. Hasta que, al cabo de un mes, su obra estuvo terminada. Yo fui la primera en aprender a leer. Al principio no vi ms que una calabaza repl eta de figuras, de dibujos. Pero la autora, paciente, muy paciente, me explic con gestos, ayudndose ocasionalmente de la libreta, la relacin entre ellos. No eran sl o dibujos, tampoco escenas aisladas, sino que all se contaba toda una historia. Y despus, cuando debi de pensar que ya estaba preparada, seal con el punzn unas figura s situadas abajo, casi en la base, y me indic que no deba moverme, sino que era el la, la calabaza, quien deba girar. Siempre hacia la izquierda. Y, colocndola sobre la mesa de planchar y movindola muy despacio, me pareci como si me encontrara sub iendo por una escalera de caracol en la que, poco a poco, todo me resultaba fami liar, conocido, comprensible. Porque all estaba el convento. Cuando el jardn era m uy grande y no haca falta un alto muro para proteger el huerto. All estaban los ga tos, el bautismo, la madre cuidando de sus hijos, alimentndolos a escondidas; la enfermedad, su postracin en el lecho. Y luego, el alboroto, el motn. La pobre monj a cocinera cada en el suelo con los pies en alto, los gatos introducindose por alt illos y alacenas. Pero, sobre todo, la monja cocinera cada en el suelo con los pi es en alto... Y aqu todas nos pusimos a rer. Incluso la abadesa se puso a rer. Pero luego, al rato, su rostro se contrajo en una actitud sombra, una ~210 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos actitud ya habitual desde que al convento llegara madre Per. Y eso que el final e ra muy hermoso, no caba duda. El lecho de la fallecida rodeado de monjas y gatos. Y, enseguida, slo rodeado de monjas. Porque la fallecida suba a los cielos como u na santa, como una Virgen, como cualquiera de las muchas estampas que tenamos tod as en los misales, como algunos de los cuadros que adornaban los pasillos del co nvento. Pero, en lugar de ngeles, los que ayudaban a la monja santa en la subida eran sus hijos, los gatos. Y aunque era muy hermoso s, la abadesa reconoca que era muy hermoso y que a punto haba estado de que se le saltaran las lgrimas, cmo nos atre vamos a decidir el destino de la madre benefactora? No corresponda a las autoridade s eclesisticas y slo a ellas elevarla a categora de santa? Y lo que era peor: dnde qu edaba entonces madre Pequea? Porque no era lo mismo santificar a la primera que co ndenar al fuego eterno a la segunda? Y entonces por un momento reviv mis primeros das en el convento, los aullidos de las vctimas inocentes, el extrao brillo de los ojos de madre Pequea, y fue como si la viera estampada en otra calabaza, en otro mate, como si los gatos anglicos, ahora rabiosos, la estiraran de los pies y la precipitaran en el infierno. Y algo parecido deban de haber pensado mis hermanas. Porque de pronto todas miraban con ojos acusadores a madre Per y la abadesa con voz enrgica nos recordaba las virtudes y la bondad de la fallecida, su terrible a gona, pero, sobre todo, sus virtudes. Los gatos eran una plaga cmo podamos haberlo ol vidado? y ella, madre Pequea, con valor y decisin, haba liberado al convento del pro blema. Por eso aquella calabaza vaciada y reseca o mate, qu ms daba repleta de monig otes, aunque graciosa y ahora miraba de nuevo a la madre cocinera cada de espalda s con los pies en alto, no tena justificacin alguna a no ser que la hermana burilad ora se empease de inmediato en decorar otra con la vida y bondades de nuestra que rida madre Pequea. Y entonces se produjo un silencio. Unos instantes en que se po da escuchar el zumbido de las abejas en el huerto, nuestra respiracin o el tintine o de las cuentas de los rosarios contra los hbitos. Unos segundos que me devolvie ron a lo que haba sido nuestra vida durante aos y aos. Haba sido, pero ya no era. Po rque lo cierto es que desde la llegada de madre Per no parbamos de hablar. Como si su mudez irremediable nos relevara de nuestro sacrificio voluntario. Como si si empre hubiera algo que aclarar, que discutir. Y por eso yo de nuevo tomaba la vo z cantante, en mi cometido de intermediaria entre la recin llegada y la comunidad , con la autoridad que me confera el moverme a mis anchas en las estanteras del de spacho de la abadesa, por mis conocimientos del pas de las tres regiones, de las costumbres de ciertos conventos del mundo, de sus milagros, de sus leyendas... Y eso era exactamente lo que haba ocurrido aqu. Ninguna de nosotras haba conocido a la madre prohijadora de gatos ni era capaz tampoco, sin acudir a los archivos, d e fijar con exactitud las fechas en que sucedieron los hechos citados. Con lo cu al madre Per no haba hecho otra cosa que narrar una leyenda (la historia de las pr imeras camadas de gatos era ya una leyenda). En cambio entre la muerte de madre Pequea ~211 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
y el ao del Seor en el que nos hallbamos no haba transcurrido an el tiempo suficiente , y otras seran las encargadas, si as lo estimaban conveniente, de rendirle el deb ido homenaje. En su momento. Quizs en el prximo siglo o quiz nunca. Porque lo que n o podamos hacer era meternos en la mente de nuestras sucesoras. Es ms, ni siquiera podamos aventurar si tendramos sucesoras. Y aqu la abadesa, recogiendo el rosario, como todas hacamos cuando nos desplazbamos por el convento, impidiendo que las gr uesas cuentas colgadas de la cintura rompieran un silencio que ya no exista, dijo : S las habr. Pero an es pronto. Y nos cont que dos futuras postulantes haban solicita o el ingreso en la comunidad. Pero eran demasiado jvenes todava y yo me sorprend: ms j enes que yo? Eran acaso nias? Volvamos a los tiempos en que en los conventos (y lo h aba ledo en los libros de la abadesa) se aceptaban nias, se las instrua, aprendan a b ordar, a escribir, educaban su voz en el coro de la iglesia, y luego salan al sig lo y contraan matrimonio?. Tienen que estar seguras de su vocacin. Y de nuevo me sent confundida. Me haban preguntado a m si estaba segura de mi vocacin? Slo algo pareca cl aro, muy claro. Madre Anglica no se encontraba bien. Porque ahora, cuando abandon aba la sala de labores y se dispona a entrar en el claustro, dejaba caer indolent emente el rosario sujeto a la cintura, sin importarle que el grueso crucifijo go lpeara con fuerza sus rodillas. Se la vea preocupada y al tiempo ausente. Angusti ada, desalentada, abatida. Y aunque ninguna de nosotras pronunci palabra, fue com o si supiramos de pronto que nos encontrbamos frente a la terrible enfermedad, el mal de todos los males, la dolencia contra la que no valen mdicos ni remedios, si no tan slo rezos y jaculatorias. Aceda, murmur para m misma. Pero no deb de ser yo sol . Porque al instante nos concentramos todas en la calabaza, recordando que el te rrible mal es contagioso, se expande como la peste, devasta, asola, se aduea de c omunidades y conventos. Por eso, con el punzn en la mano, indiqu el punto de parti da, hice girar el mate hacia la izquierda y fui desvelando por segunda vez, ante los ojos de mis hermanas, la historia que ya conocan. Pero ellas, no muy duchas an en el arte de la lectura, me pedan ayuda, me hacan volver hacia atrs, de nuevo ha cia adelante, me rogaban que me detuviera un poco ms en alguna casilla, que expli cara, en fin, lo que la monja muda no poda explicar. Y ella, madre Per, agradeca co n la mirada tanto inters, tanto apoyo. Porque era como si le dijramos: Sigue trabaj ando, grabando. Dibuja historias y ms historias. Hblanos a travs de tus mates. Y as l o entendi y as lo hizo. Porque desde aquel da, cuando entrada la noche nos recogamos en las celdas, podamos escuchar junto a su puerta el inconfundible rasgueo del b uril, de los buriles. Y, aunque nos ense alguno de sus nuevos trabajos, yo siempre sospech que haba otro. El importante, el nico, el que le haca permanecer en vela ha sta la madrugada, retocando y retocando, puliendo y puliendo, a la espera tal ve z de un acontecimiento, una fecha sealada. Un regalo. Una sorpresa. Una obra maes tra. ~212 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Madre Anglica no estaba enferma, sino cansada, simplemente cansada. No haba contrad o el mal, la tristeza mala, pero, as y todo, no tena ms remedio que preocuparme por s u salud. Cada da vea peor, el pulso le temblaba y era yo quien me encargaba de con testar sus cartas, cartas y ms cartas, de hacer las cuentas, de reparar errores y olvidos. Pasaba la mayor parte del da en su despacho y, muy a menudo (porque haba terminado por acostumbrarse a mi presencia o porque sus ojos a veces se le nubl aban y se crea sola), la escuchaba lamentarse, suspirar, sostener conversaciones con interlocutores invisibles. Antes, por lo menos, el enemigo tena un nombre y la s cosas estaban claras. O tambin: Estos tiempos... No logro entender estos tiempos. Y de repente, como despertando de un sueo, caa en la cuenta de que yo estaba all. Co ntesta al obispo, deca. Dile que respetamos sus consejos pero que no deseamos rompe r la clausura. Ni siquiera para votar, como nos pide. Entonces yo la obedeca en si lencio y pensaba que, en algunas cosas por lo menos, la abadesa tena mucha razn. E ran otros tiempos. Tiempos en que se nos permita, si as lo hubiramos deseado, salir del convento, pasear, acudir al mdico, visitar a familiares. Nuestro fuerte no e ra tan inaccesible como antes ni la regla tan estricta. S, todo haba cambiado... O , quiz, no tanto. Porque la sola idea de salir al siglo nos produca malestar, desc oncierto, un agudo escozor en el estmago, y era sin embargo el siglo el que, como siempre, se aprestaba a abrir la cancela herrumbrosa, a cruzar el pesado portn, a recordarnos incansable: Estoy aqu. Sigo estando aqu. Y fue as como un da, al poco de morir mi padre, se present en el convento un abogado del pueblo de nuevo aquel pu eblo al que no deseaba regresar ni con la memoria. No lo reconocera usted. No puede imaginarse lo que ha cambiado. Y habl de mejoras, de hoteles, de fbricas, de campo s de deporte. Luego me mostr unos papeles, me pidi otros, hizo algunas preguntas, se admir de la edad en la que haba ingresado en el convento, volvi sobre los papele s y mene comprensivo la cabeza. Pero, madre Carolina dijo, la han estado engaando dur ante toda su vida.
Aunque qu poda saber l de engaos? Qu poda saber del pueblo si l mismo confesaba que reconocera? Cmo explicarle que las cosas entonces fueron as, de aquella manera? Por qu no preguntaba a su madre, a sus tas, a las ancianas del lugar...? Por la noche me sub a la cama y mir a travs de la celosa. Como tantos aos atrs, como la primera vez . S, me haban engaado. Pero a quin poda importarle eso ahora? Y me sorprend mirando lo balcones cerrados, las azoteas desiertas, tarareando una cancin, enjugndome una lg rima, recordando al muchacho rubio, ~213 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos el que trabajaba en los campos de mi padre y que ahora, por el abogado, me entera ba de que siempre fueron mos, repitiendo infatigable una palabra: monasterio, mona sterio, monasterio... Pero ya no estaba all. Entre las paredes de una celda. Sino en el campo, al aire libre. El muchacho y yo, cogidos de la mano. La maana en qu e acerc sus labios a mis mejillas, yo le acarici el cabello y mi corazn lati como nu nca despus volvera a ocurrirme. Y era hermoso sentirse as. Recuerdo muy bien que er a muy hermoso. Pero no estbamos solos. No s quin pudo vernos, quin pudo explicar lo que nunca haba sucedido. Al poco las chicas de la escuela murmuraban en corros a mi paso, el muchacho se fue o tal vez le despidieron, mi padre me reprendi. Y yo de se matarles a todos, plane matarles a todos, y les mat, aunque fuera en sueos. Por qu se haba ido? Por qu no le mandaban llamar para que contara la verdad? Ya la ha conta do, dira ms tarde el padre Jos. Pero yo no poda creerle. Porque un da, buscando a doa ulalia, la mujer que cuidaba de La Carolina, la nica que poda comprenderme, la enc ontr en los brazos del padre Jos. Como aos antes la haba sorprendido en los del mo. P ero no fue mi imaginacin. Yo les vi, y l, el padre Jos, se dio cuenta de que les vea . Pero ella, pobre doa Eulalia, s deba de saber de engaos. Ella haba bajado los ojos, me haba advertido, ella quiso al final de sus das poner en orden su conciencia. T odo esto lo saba yo desde haca tiempo. Pero las cosas as eran entonces. Y cuando se decidi que mi nica salida era abandonar el pueblo e ingresar, por un tiempo al me nos, en una orden, yo acog aliviada la idea. Les odiaba a todos. Slo deseaba que d esaparecieran. Y cmo se puede matar a todo un pueblo? Pero no se preocupe haba dicho el abogado. Todava es rica. Recuperaremos lo que se pueda. No tienen por qu vivir u stedes con tantas privaciones. Ahora, sin embargo, yo no quera pensar en eso. El fro del invierno, la leche aguada, las modestas colaciones en el refectorio, la a legra incontenible de madre Anglica... Haba vuelto a La Carolina, a una de las vela das junto al fuego, siempre a la misma, aquella que en mi pensamiento haba quedad o congelada, inmvil, como una fotografa. Pero hoy iba a permitir que volase el rec uerdo. Y aunque ellos siguieran rgidos como estatuas, frente a un fuego que no ca lentaba, dejara que una piedra atravesara el cristal de la ventana y rompiera la noche. Una piedra con un papel atado, un mensaje. Carolina no se casar. El mismo qu e cantaban algunos corros en el patio de la escuela. No. No se casar. Carolina no se casar... Pero era extrao, curioso. Ni siquiera la piedra, tanto tiempo retenid a en la memoria, lograba alterar la inmovilidad del grupo frente al fuego. Era sl o una piedra. Una piedra sin poder. Un fsil. Voces de otros tiempos incapaces ya de producirme la menor emocin. Ni siquiera rabia. ~214 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Se lo ensearemos a la seora Font, a la seora Ardevol..., record. Y tambin: Tapetes, c inas, faldas para el altar del oratorio.... S, todava, por fortuna, se podan hacer m uchas cosas con aquellos bordados.
Pero ya lo dije antes. Desde que lleg madre Per ningn da se parecera al otro. Ni tamp oco las noches seran noches. Porque estaba yo pensando en estas cosas cuando algu ien golpe mi puerta y de fuera me llegaron murmullos, pasos apretados, risas... A l salir slo alcanc a escuchar: Milagro!. Ahora corran todas por los pasillos, por las escaleras, olvidadas de rezos, reumatismos, dolencias, sin molestarse en sujetar los rosarios, como siempre hacamos, como se nos deca que debamos hacer. Y el grupo jubiloso se congregaba en la cocina, donde se encontraban la abadesa y madre Pe r, envueltas en olor de fruta fermentada, y a la que llegu jadeando, con la respir acin entrecortada, sin entender apenas nada de lo que estaba ocurriendo. Slo que m adre Anglica haba recuperado su mirada decidida. Como en aquellos tiempos en que e l mal tena un nombre y vena de otro lado de la frontera. Ella no hablaba de milagr os, no pareca emocionada como las dems hermanas. Ni tampoco cerraba los ojos, ni s e llevaba el crucifijo a los labios. Farsante!, dijo de pronto. Y era tanta su ener ga que madre Per se puso a llorar, a negar con la cabeza, a gemir. S, madre Per llor aba, gema, pero tambin... hablaba! Era un voto, deca entre sollozos. Un voto de silenc o. Y entonces, estupefacta, fui yo la que me qued muda. Pero yo no poda creerla. Por qu no nos haba dicho con su letra redonda: Es un voto? A m por lo menos, a su amiga, su protectora. Y ahora, mientras escuchaba cmo haba emp ezado todo, cmo a una de las hermanas en mitad de la noche le haba parecido escuch ar unos cantos procedentes de la cocina, me daba cuenta de que haba muchas cosas ms que yo ignoraba de madre Per. Por ejemplo, qu significaba aquella palangana en la que flotaban trozos de calabaza, que despeda un olor fuerte, mareante, y que seal aba repentinamente la abadesa con un dedo acusador, con los ojos muy abiertos de trs de sus gafas de carey? Es un remedio, se apresuraba a aclarar ante mi sorpresa la hermana que en los ltimos tiempos se ocupaba de la cocina. El remedio de madre Per. Y ella, con la voz muy ronca, explic, de nuevo ante mi sorpresa, que su salud era delicada, que a menudo sufra mareos e indisposiciones y que la palangana no c ontena otra cosa que un digestivo. Calabaza hervida con agua y azcar, y dejada mac erar, muy bien tapada, durante das y das. Pero ya la abadesa probaba con un cazo e l lquido amarillento y lo escupa con disgusto. ~215 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Su remedio dijo. Y qu firme se la vea otra vez!. Permtame que le diga que el remedio s le ha subido a la cabeza. Y yo no poda intervenir. Sugerir que madre Per tena los ojos rojos porque haba llorado, o que la voz ronca con la que nos hablaba no era ms que la consecuencia de haber permanecido durante mucho tiempo en silencio. Aho ra, desde que haba dejado de ser muda, ya no podra defenderla como antes. Porque a s lo dice la regla: No cabe la proteccin, ni tan siquiera entre miembros de la mism a familia. Y si hasta entonces la abadesa haba dejado que la ayudara era porque, c reamos, no poda hablar, y yo era su intrprete, la encargada de integrarla en nuestr a pequea comunidad. Pero no me encontraba a gusto all, en la cocina, aspirando el tufo a calabaza fermentada. Sal con sigilo, sub las escaleras sujetando el rosario , conteniendo la respiracin. Y me met en su celda. Ah estaban los buriles, las tint as, el mismo olor a calabaza fermentada. Pero, sobre todo, estaba el mate. Un ma te grande, el mayor de todos, en el que desde haca tanto tiempo trabajaba en sile ncio. Por las noches. La obra maestra que ninguna de nosotras haba visto an. Un ma te secreto, difcil de comprender, como si la historia que all se narraba no tuvier a otro destinatario ms que ella misma. Pero yo poda leerlo, descifrarlo, mondarlo como una naranja, obligarle a hablar. Y as hice hasta detenerme en la ltima casill a. Una monja, que ahora saba que era ella, madre Per, tras la celosa de un convento , con una lgrima discurriendo por las mejillas. Y despus una nube. El mate no esta ba terminado. O quiz s, quizs en aquella nube, que ocupaba un espacio exagerado, se encontraba lo que poda pasar an, lo que todava no haba ocurrido. Y entonces lo ente nd. Aquello era el final. Una historia abierta. O una historia que de momento termi naba en punta. La primera carta lleg de Lima. La segunda de Arequipa. En las dos se nos deca lo m ismo: nuestras preguntas les haban desconcertado. No estaban sobradas de vocacion es y ninguna de las dos comunidades haba enviado a un lugar tan remoto a una madr e muda. Eran respuestas a una carta antigua, pareca claro. Una misiva que deba de haber escrito la superiora casi en secreto, cuando se la vea mustia y angustiada y todava madre Per no haba roto la promesa de silencio. Haba una tercera, pero sta s h aba llegado haca tiempo. Era, en realidad, la primera de todas. Vena tambin del Per y en ella se informaba de que iban a enviarnos en breve a una hija de Dios. Y mad re Anglica, que haba pedido una mano a conventos y ms conventos, se alegr tanto en s u da con la respuesta que ni siquiera repar en que el membrete, el lugar donde deba figurar el nombre y la direccin del convento, tena la tinta corrida. Y no quiso p reguntarle nada a madre Per por si acaso, porque desde el principio le haba parecid o notar algo raro, pero s me preguntaba a m, a la que haba sido su intrprete, su trad uctora. Y yo vi una letra redonda que al ~216 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
momento reconoc, pero me limit a encogerme de hombros. No, no puede ser, dije. Aqu no ay una sola falta de ortografa. Y enseguida me di cuenta de lo lista que era madre Per, pero tambin de que a madre Anglica, ahora que haba recuperado todos sus arrest os, no se la poda confundir fcilmente. Por eso durante muchos das apenas habl con mi amiga, para que la abadesa no sospechara de m, para seguir al tanto de todo lo q ue ocurriera y, llegada la ocasin, ofrecerle mi ayuda. Y enviamos cartas y ms cart as. La superiora dictaba, yo las escriba, y luego, juntas, leamos las respuestas. Ahora venan del Ecuador, de Bolivia, de Chile... Pero a madre Anglica le interes es pecialmente la del Ecuador. All, en un convento de Quito, viva una monja peruana. No es que fuera muda, pero apenas hablaba y tena la voz muy ronca (se deca que des de muy jovencita haba hecho el voto de silencio). Y lo que era ms raro an: esa monj a peruana, que antes haba sido campesina, saba burilar. (Aqu me estremec: no se pareca demasiado a nuestra historia? Pero madre Anglica me orden que siguiera.) Hubo tam bin en tiempos una novicia que aprendi el arte de la anciana matera. Era espaola, n o recordaban de qu ciudad, de qu provincia, ni tampoco podan decir a ciencia cierta dnde se encontraba ahora, porque el da antes de tomar los hbitos de eso haca ya much o desapareci. O no tena vocacin o se asust, quin sabe. No te parece raro? Carolina, h , no te parece que todo esto es muy raro? No. No me lo pareca. Como tampoco que en otra carta de Cochabamba (Bolivia) se nos hablara de una monja, esta vez portug uesa, que asimismo desapareci. No era muda, ms bien muy habladora, demasiado, pero sufra frecuentes indisposiciones que solventaba con un remedio antiguo. Pia ferme ntada. Un licor digestivo, un tnico. Y esto? Qu me dices, Carolina, de esto? Pero haba desaparecido o la haban expulsado? Ahora era yo la que me calaba las gafas de la abadesa porque la letra era muy menuda y no entenda bien lo que all se deca. Lo rep et varias veces. No llegaron a expulsarla, ni siquiera a reprenderla. Ella, sin d ecir nada, se fue primero. A los pocos das de su partida, sin embargo, se present aron en el convento unos caballeros muy importantes, muy distinguidos, que se di eron a conocer como familiares de la desaparecida y se interesaron por su parade ro. Y una semana despus nunca la comunidad haba recibido tantas visitas en tan poco tiempo se personaron otros asaetendolas a preguntas sobre los primeros. Y estos lt imos que ya no parecan importantes, ni tampoco eran distinguidos, ni siquiera, en fin, se molestaron en dejar un sobre, una limosna, un bolo dijeron pertenecer a la Interpol. S, Interpol, repet. Y la superiora y yo nos miramos sorprendidas. Interpo l, qu quera decir exactamente Interpol? No s lo que debi de pensar madre Anglica, pero a m, desde el primer momento, aquella palabra no me gust nada. ~217 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Yo no quera otra cosa que avisarla. Contarle que las pesquisas de la abadesa esta ban cerrando un crculo. Que todo, de pronto, concordaba, encajaba a la perfeccin, que tal vez la nica salida sera confesarle a madre Anglica la verdad. Y aunque la v erdad eso lo saba yo no siempre significaba el camino ms corto, ella me tendra a su l ado, como antes, dispuesta a aclarar las cosas, a explicar la historia que con t anto dolor haba ido escribiendo por las noches en un mate secreto. Porque cul haba s ido su delito, pobre madre Per? Presenciar un crimen, un asesinato. Y huir. Verse obligada a escapar, correr de un lado a otro, refugiarse en conventos hasta que los verdaderos culpables la olvidaran. All estaba todo explicado. Paso a paso, c asilla a casilla. Sus penalidades, la huida, el acoso implacable de sus persegui dores... Pobre madre Per! Ahora que hablaba era cuando ms necesitaba de mi ayuda... Pero yo iba a prevenirla, a avisarla. A decirle: Estoy enterada. Y sobre todo: No slo te persiguen los asesinos. Tambin la polica. Por eso esper el momento en que las hermanas estuvieran ocupadas en sus tareas y ella recogida en la soledad de su c elda. Llam con los nudillos, suavemente, con miedo a asustarla, y, sin esperar re spuesta, entr. Pero madre Per, una vez ms, haba abusado del remedio.
La celda estaba en penumbra y al principio slo distingu una silueta, sentada en el taburete, inclinada sobre la mesa de roble, sujetndose la cabeza con las manos. Pareca que meditaba; que, atenta, muy atentamente, lea un libro, un misal; que adm iraba una vez ms el mate burilado cuyo secreto tan slo ella y yo conocamos. Pero mi s ojos se acostumbraron pronto a la oscuridad y a punto estuve de salir, de volv er sobre mis pasos. Porque madre Per estaba, en efecto, sentada en el taburete, i nclinada sobre la mesa. Pero tena el cabello largo. Y lo que observaba con tanta dedicacin no era una calabaza, un misal, un libro, sino un cuadrado brillante, mu y brillante. El cabello largo! Un objeto brillante! Madre Per tena una larga melena y se contemplaba ante un objeto brillante... Pero no fui lo suficientemente rpida . Ahora ella se haba vuelto hacia m, sorprendida, turbada, furiosa. De su boca sur ga el tufillo a calabaza fermentada y sus ojos estaban enrojecidos. Pero eso no e ra importante, no tena por qu serlo. Si no fuera porque hizo lo que hizo y dijo lo que nunca hubiera debido decir, yo habra terminado por olvidarlo. Mas las cosas sucedieron as y no de otra manera. Meticona gru de pronto, Qu haces aqu? Lo dijo con oz ronca, con estas o con otras palabras, no lo recuerdo. Me hallaba paralizada en el umbral, sorprendida an ante su melena, ante el brillo que ~218 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
emita la mesa de roble. Un cuadrado muy pequeo en el mismo centro de la mesa de ro ble. S. Es un espejo, qu pasa? Pero dijo tambin: Y deja de mirarme con esa estpida exp esin de nia. Vieja, revieja. Eso es lo que eres. Una meticona vieja. Apenas se man tena erguida. Pero mi confusin debi de encolerizarla todava ms. Me agarr del rosario c on fuerza y me oblig a inclinar la cabeza sobre el espejo. Mrate ya. Vieja revieja, gru an. Y entonces, por segunda vez en mi vida, grit en silencio. Porque, aunque cer rase enseguida los ojos, aunque apretara los prpados para no ver, hubo una fraccin de segundo, apenas un instante, en que el azogue me devolvi un rostro arrugado, sorprendido, aterrado. Y aunque todava no puedo explicarme cmo ocurri, s s que de inm ediato lo reconoc. All estaba ella. Su rostro olvidado. All estaba otra vez! madre Peq uea. Debemos ser misericordiosos. Perdonar a nuestros semejantes. Eso fue lo que dije. Al da siguiente. Al otro. Siempre que madre Per se acercaba contrita y bajaba los ojos. Pero no tena tiempo para atender excusas. Segua escribiendo, contestando car tas. Cuando la abadesa daba por concluida su correspondencia, me dedicaba a limp iar el arca. Con leja, con arena. Frotando fuerte. Al marino se le estaba desdibu jando la boca, pero tal vez me gustaba ms as. Porque si entornaba los ojos, pareca que el marino me sonrea, que aprobaba mi conducta, que no le importaba permanecer la mayor parte del da boca abajo, de cara a la pared, con tal de que yo prosigui era con mi trabajo. Todos los cajones estaban vacos y abiertos, incluso los secre tos, los que en otros tiempos cobijaron recuerdos y que ahora no parecan sino cel das de un convento desierto, abandonado tal vez a causa de la peste, de una epid emia, de un mal desconocido, que yo desinfectaba, fregaba, oreaba, para que no q uedase nada de sus antiguos moradores. Ni tan siquiera voces, murmullos. Y a men udo cantaba, tarareaba antiguas melodas que de pronto me venan a la cabeza. En sil encio. Porque todo lo que haca en aquellos das lo haca en silencio. Das de mucho tra bajo. Las cartas en el despacho, la limpieza del arca, el traje de novia... Una tela enmohecida, con olor a encierro, que se empeaba en desgarrarse por los cuatr o costados, que se retorca al calor de la plancha, y con la que, ahora me daba cu enta, no se poda hacer nada de provecho ms que engrosar la cesta de los trapos vie jos. Y luego estaba la noche. Porque el trabajo ms importante empezaba de noche. A puerta cerrada. En secreto. Madre Carolina, tengo que hablarle. Por favor, djeme entrar. ~219 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Pero yo no quera escucharla. No deseaba olvidarme de su melena, del espejo, de to do lo que haba ocurrido en la penumbra de su celda. Paciencia, madre Per le deca. Paci encia.
No tuvo que esperar siquiera un mes. Al cabo de este tiempo vinieron a buscarla y entonces s habl, claro que pudo hablar, Dios mo cmo habl. Cont que durante mucho tie mpo haba escrito la historia de su vida en un mate, ao tras ao, un mate que llevaba en su huida all donde fuera. Porque los asesinos eran gente poderosa, saban que h aba presenciado el crimen y juraron en su da que no pararan hasta dar con ella. Per o ahora peda proteccin y confesaba que sus nicos delitos eran stos: pequeas mentiras, faltas sin importancia. No era monja, ni tampoco peruana. Cambiaba de nacionali dad a medida que se vea obligada a proseguir su huida. Para despistar a sus perse guidores. Y volvi a hablar del crimen (ya no recuerdo en qu pas, en qu ao), de bandas internacionales, de un montn de cosas que ninguna de nosotras entendi demasiado b ien. Y de nuevo de su sufrimiento, de las amenazas, de su terrible periplo. Pero todo estaba grabado, escrito, a la espera quiz de un momento como ste. Sin embarg o, la calabaza que ahora la abadesa haca girar sobre la mesa del despacho, ante l a curiosidad de las hermanas o la indiferencia de la polica, no corroboraba en na da su pretendida historia de penalidades y desdichas. Los dibujos eran grandes, un tanto toscos, pero, as y todo, se entendan muy bien. El crimen paso a paso. Y, casi al final, el rostro de una monja que no pareca triste, sino feliz, contenta. Una monja que... rea. Rea a carcajadas. Alzando una copa de la que surga una nube. Tal vez esperanzadora, tal vez no. Porque la nube ocupaba, por lo menos, el esp acio de cuatro casillas y la historia, de momento (y no era eso lo que ella quera? ), terminaba en punta. Qu significa esto? vocifer madre Per. No pude reparar en su exp resin. Me haba asomado a la ventana y contemplaba el huerto. Pero era imposible de sor sus gritos. Echen esta chapuza a la basura! Busquen mi mate! Registren el convent o! No me ir de aqu sin mi mate! Porque de pronto pareca como si madre Per se hubiera o lvidado del crimen, de la defensa vehemente de su inocencia, de la gravedad de l a situacin, y centrara, en cambio, toda su ira en salvaguardar un prestigio, una habilidad, un arte. Ahora negaba con su voz ronca cualquier relacin con aquellos dibujos a los que llamaba ridculos, simplones, zafios. Y, sin dejar de chillar, exiga devolucin de su obra mi obra maestra, deca, un autntico mate burilado, la historia en la que haba trabajado durante aos y aos, la calabaza que le acompaaba en su huida al l donde fuera. ~220 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Miren en el arca! Y su voz son ms ronca y desgarrada que nunca, Seguro que est en el a! Y aunque los policas no demostraron el menor inters por ver ms calabazas, estudi ar monigotes, o perder, en fin, como dijeron, ms tiempo an del que llevaban tras s us pasos, yo cerr lentamente la ventana y me ofrec gustosa a mostrarles el mundo. Acarici la tapa abovedada, di la vuelta a la llave muy despacio, y abr. Pero all no haba nada. Ni en el fondo, ni en los rincones, ni en los cajones secretos que ib a desvelando uno a uno. Slo olor a leja, olor a limpio. Un aroma refrescante que s e extenda ahora por el vestbulo, los pasillos, suba las escaleras y se colaba por c erraduras y rendijas. Y que permanecera all un largo rato, hasta horas despus de qu e la verja herrumbrosa dijera adiooos, y todas nos recogiramos en silencio.
De nuevo los das empezaron a parecerse unos a otros, a copiarse entre s, a repetir se implacablemente. Los quehaceres eran asignados por turno, por orden, o porque as yo lo dispona. Haba una monja al cuidado del huerto, otra de la cocina, otra de l torno que segua sin girar, pero que haba dejado de preocuparnos. Porque no desay unbamos leche aguada, ni pan reseco. Sino bollos, mermelada, chocolate deshecho. Y yo, desde la mesa del despacho, firmaba los papeles que me haca llegar el aboga do y, aunque no era mucho dinero no tanto, al menos, como l haba dado a entender, en algo s, aquel buen hombre, tena razn. No vivamos con tantas privaciones y sacrifici os. Quiz por eso madre Anglica se abandon en la comodidad, se desentendi de sus obli gaciones, me fue pasando, poco a poco, todas sus prerrogativas y poderes. Porque ella (que apenas vea ya, que casi no poda andar) se pasaba los das recluida en su celda, mientras yo escriba, contestaba cartas, atenda los asuntos del convento. Y por las noches yo le daba el parte de lo que haba ocurrido. Las visitas de la seor a Font, de la seora Ardevol (de sus hijas o nietas, a las que seguamos llamando seo ra Font, seora Ardevol), lo que nos contaban a travs de la celosa, los cambios que seguan sucedindose en lo que ellas llamaban mundo... Y aunque madre Anglica sola dor mitar mientras le hablaba (o asentir ligeramente o cabecear disgustada, como si nada de lo que le contara pudiera despertar su inters), segua siendo, a efectos of iciales, la abadesa. Y sa era la forma de recabar su consentimiento, su aprobacin, la conformidad a todo cuanto yo hiciera. Por eso la maana en que encontramos un inesperado visitante en el huerto un gatito negro de apenas unos das, quin sabe si perdido o abandonado como en otros tiempos lo aliment en la cocina, le dije: Te que dars aqu, con nosotras, y despus, al caer la noche, como siempre, sub a su celda. Qui s? dijo con voz soolienta, incorporndose y calndose unas gafas que ya apenas le serva n. Qu quiere? ~221 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Vivir aqu me apresur a informarle. En el arca. Le sacaremos la tapa del marino para qu e no se asfixie. Ah dijo. El marino... Y me pareci que reviva el momento en que por p rimera vez contempl la tapa abovedada del mundo. El marino mirando hacia el frent e, con el sol a su izquierda, la tormenta a la derecha. El cuadro que llevaba a otro cuadro. Y ste a otro, y a otro, y a otro... Y ahora, mientras se recostaba s obre la almohada con los ojos entornados, adivin que se haba quedado detenida en e l punto minsculo. El ltimo eslabn visible de la larga cadena de veleros, tormentas, soles, marinos sujetando cuadros... O quiz no. Quizs haba logrado introducirse a t ravs del agujero y vea mucho ms all de todo lo que pudiera contarnos el mundo. Madre Anglica... murmur. Pero ella haba despertado ya y, de nuevo incorporada, se quitaba aquellas gafas que no servan y, pestaeando, se pona a escudriar al gato. Tienes los o jos rojos y eres feo dijo. Feo y negro como un demonio. Y enseguida, sonriendo, re cuperando la alegra perdida, le acarici y le dio un nombre. Nylon dijo muy lentament e. Yo s que te llamas Nylon. A menudo, al despertarme, pienso en eso. En las ltimas palabras de madre Anglica, en sus ojos sin luz, en un montn de historias que se arremolinan en mi cabeza, en tremezclan, confunden y a ratos, incluso, olvido. Pero no tengo ms que esperar a la noche para intentar poner en orden los recuerdos. Cuando como ahora recorro e l convento silencioso, con un grueso manojo de llaves en la cintura, sujetando e l rosario para no hacer ruido, rozando con los dedos paredes y puertas. El vestbu lo, la cocina, mi despacho. El claustro, la sala de labores, el oratorio. Los re cintos de las hermanas que ya duermen, meditan, rezan, o quiz revivan su primera noche contemplando azoteas desde un ventanuco. Y me desprendo de la memoria paso a paso; archivndola, dejndola en seguro; recontando pomos y manijas; admirndome de que las celdas de un convento no sean ms que cajones secretos de un gran mundo. Porque tiempo tendr para rescatar lo que all ocurre, lo que voy encerrando poco a poco. Cuando las cartas que escribo encuentren respuesta y las que contesto se m aterialicen al fin en una llamada tmida, el sonido de la campanilla tras el que r econocer enseguida a una nueva postulante, a una novicia... Y entonces acariciand o a Nylon cada da ms gordo, ms perezoso s podr narrar los desvelos de la monja santa, l arrepentimiento de madre Pequea, la ~222 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos azarosa vida de una prfuga que se haca llamar madre Per, la llegada al convento de una nia con un traje de boda... Historias y ms historias. Leyendas. Toma y sal al h uerto. All vers tu rostro por ltima vez. El rostro que te va a acompaar hasta el fin al de tus das. Y ellas atravesarn el claustro umbro, contestarn a las jaculatorias d e las hermanas, saldrn al huerto y se sentarn a la sombra de un limonero, de un na ranjo, en el lugar tal vez que en otros tiempos crecieron calabazas. Y se contem plarn en el espejo de mango de plata. El espejo de cuento. Y yo desde mi despacho las observar en silencio. Sabiendo que aqul es el momento ms importante de sus vid as, que nada debe perturbarlas, distraerlas. Ni siquiera el rumor de las hojas, el silbido del viento, la voz que a veces parece surgir de las adelfas, precisam ente all, junto al banco en el que ahora se han sentado, cerca de donde, hace ya mucho, alguien dice la leyenda enterr las cenizas de un mate burilado. Pero no debe mos engaarnos. La adelfa es una planta venenosa, y nada tiene de raro que el murm ullo que a ratos creo apreciar tambin lo sea. Meticona, vieja, revieja. No eres ms que una vieja... ~223 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La mujer de verde Lo siento dice la chica. Se ha confundido usted. La he escuchado sin pestaear, asint iendo con la cabeza, como si la cosa ms natural del mundo fuera sta: confundirse. Porque no cabe ya otra explicacin. Me he equivocado. Y por un momento repaso ment almente la lista de pequeas confusiones que haya podido cometer en mi vida sin en contrar ninguna que se le parezca. Pero no debo culparme. Me encuentro cansada, agobiada de trabajo y, para colmo, sin poder dormir. Esta misma maana a punto he estado de telefonear a mi casero. Cmo ha podido alquilar el piso de arriba a una f amilia tan ruidosa? Pero lo que importa ahora no son los vecinos ni tampoco el c asero ni mi cansancio, sino el extrao espejismo que, por lo visto, he debido de s ufrir hace apenas media hora. Una mezcla de turbacin y certeza que me ha llevado a abandonar precipitadamente una zapatera, y correr por la calle tras una mujer a la que me he empeado en llamar Dina. Y la mujer, sin prestarme atencin, ha seguid o indiferente su camino. Porque no era Dina. O por lo menos eso es lo que me est afirmando la verdadera Dina Dachs, sentada frente a su ordenada mesa de trabajo, con la misma sonrisa inocente con la que, hace apenas una semana, acogi la notic ia de su incorporacin a la empresa. No, me dice. No me he movido de aqu desde las nue ve. Y despus, meneando comprensivamente la cabeza: Lo siento. Se ha confundido uste d. S. Ahora comprendo que por fuerza se trata de un error. Porque, aunque el parec ido me siga resultando asombroso, la chica que tengo delante no es ms que una muc hacha educada, corts, una secretaria eficiente. Y la mujer, la desconocida tras l a que acabo de correr en la calle, mostraba en su rostro las huellas de toda una vida, el sufrimiento, una mirada enigmtica y fra que ni siquiera alter una sola ve z, a pesar de mis llamadas, de los empujones de la gente, del bullicio de una av enida comercial en vsperas de fiestas. Y fue seguramente eso lo que me llam la ate ncin, lo que me haba llevado a pensar que aquella mujer Dina, crea sufra un trastorno, una ausencia, una momentnea prdida de identidad. Pero ahora s que mi error es tan slo un error a medias. Porque la desconocida, fuera quien fuera, necesitaba ayuda . Y vuelvo a mirar a Dina, su jersey de angora y el abrigo de pao colgado del per chero, y de nuevo recuerdo a la mujer. Vestida con un traje de seda verde en ple no mes de diciembre. Un traje de fiesta, escotado, liviano... Y un collar ~224 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos violeta. Indiferente al fro, al trfico, a la gente. No digo nada ms. La evidencia d e que he confundido a aquella chica con una demente me hace sonrer. Y me encierro en mi despacho, dejo las compras sobre una silla y empiezo a revisar la corresp ondencia. Ser un mes agotador, slo un mes. Y luego Roma, Roma y Eduardo. Me siento feliz. Tengo todos los motivos del mundo para sentirme feliz. Ninguno de los dos pares de zapatos se ajusta a mis medidas. Unos me quedan dema siado estrechos, me oprimen. Para soportarlos debo contraer los dedos en forma d e pia. Con los otros me ocurre justamente lo contrario. Mis pies se encogen tambin en forma de pia, pero la finalidad es muy distinta. Hacerme con el timn de esas b arcas que se resisten a ser conducidas, que se rebelan, escapan... Es ya muy tar de para pasar por casa, con lo cual, me digo, no tendr ms remedio que escoger entr e dos sufrimientos. Opto por el segundo, pero no lo hago a la ligera. Dentro de media hora debo asistir a una cena de trabajo. Por eso he venido ya arreglada a la oficina y por eso tambin me he detenido antes en una zapatera. Una compra absur da, apresurada. Maana devolver los que me quedan estrechos. Porque ahora me doy cu enta de que no siento el menor apetito y dentro de media hora me ver obligada a c omer. Conozco este martirio desde que me he convertido en una ejecutiva respetad a. Un suplicio que no tiene nada que ver con su contrario morirse de hambre y no poder saciarla y del que suelo avergonzarme a menudo. Me decido, pues, por los z apatos deslizantes como gndolas (no podra explicarlo: me parecen ms adecuados a lo que me espera) y aparezco as en el restaurante, a la hora en punto, arrastrando l os pies y sin una pizca de apetito. La lectura del men me produce nuseas. Es una s ensacin grosera, ridcula. Como groseros me parecen los diez comensales, hablando c on un deje de complicidad de sus secretarias, con cierta respetuosa admiracin de sus esposas, o ridculos los zapatos que hace rato he abandonado sobre la moqueta. Slo espero que la cena acabe de una vez, que en algn momento de la noche se hable de Eduardo, de la ltima ocasin en que vieron a Eduardo, de lo bien que le van las cosas a Eduardo. Por fortuna no tardan en hacerlo. Me preguntan por la sucursal que la empresa acaba de abrir en Roma y yo, aunque al referirme a Eduardo diga e l jefe, siento un ligero alivio al poder pensar en l, pensar en voz alta, a pesar de que lo que digo no tenga, en realidad, nada que ver con lo que imagino. Pero ellos no pueden saberlo. Nadie, ni siquiera en la oficina, puede sospechar remot amente mi relacin con Eduardo. Ni en la oficina ni, menos an, en su casa, y a rato s me gusta decidir que tampoco el propio Eduardo tiene demasiado claras nuestras relaciones. No me importa lo que, de saberlo, pudiera decir su esposa, pero s, y sta es mi mejor arma, lo que pueda pensar Eduardo. Eduardo no piensa. No piensa en m como en una amante, a pesar de que sa es la palabra que mejor definira nuestra situacin, y no me conviene que piense en m ~225 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos como en una amante. A Eduardo las palabras le dan miedo. Las palabras y su mujer . Por eso, por una vez en la vida, se ha atrevido a engaarla, sin tener tan siqui era que llegar a decirse: La engao. Para los comensales no soy ms que la antigua com paera de estudios del jefe, su brazo derecho. Para su mujer tambin. As quiero que s igan creyndolo. Adems, tengo el papel bien aprendido. Cuando me preguntan quin se h ar cargo de la oficina en Roma, me encojo de hombros. Eduardo est all, seleccionand o personal... Eduardo supervisar el trabajo durante el primer ao, ir y volver. Despus , cuando encuentre a la persona adecuada, lo dejar en sus manos. Un italiano segu ramente... Y pienso en un apartamento en el Trastevere. En una vida libre, sin h orarios, sin familia, con su mujer a miles de kilmetros. Alguien me dice que me e ncuentra desganada, que apenas pruebo bocado, que la mujer que no disfruta en la mesa..., y yo aprovecho para recordar de pronto una llamada importante. Una llama da de negocios, naturalmente. Busco con los pies los zapatos olvidados, aprieto los dedos como una pia y abandono la mesa. Pero no me dirijo al telfono sino al bao . Me mojo la cara, me seco con una toalla de papel, y entonces, cuando me dispon go a retocar el maquillaje, la veo otra vez. Cierto. Durante la cena apenas he c omido y, en cambio, he bebido en abundancia. Pero, por un momento, unos segundos , ella ha estado all. La he visto con toda nitidez. Su vestido verde, el collar v ioleta, la mirada fra y enigmtica. No s si ha abierto la puerta y, al verme, ha sal ido enseguida. No s si estaba all cuando yo he entrado. Todo ha sucedido con extre ma rapidez. Yo secndome la cara con la toalla de papel, jugando mecnicamente con l as posibilidades de un espejo de tres caras, comprobando mi peinado, mi perfil, y ella, una sombra verde, pasando como una exhalacin por el espejo. Rectifico la posicin de las lunas, las abro, las cierro y, atnita an, logro aprisionarla por uno s segundos. La mujer est all. Detrs de m, junto a m, no lo s muy bien. Me vuelvo enseg uida, pero slo acierto a sorprender el vaivn de la puerta. Se ha escapado al verme, pienso. Y no puedo hacer otra cosa que recordar sus ojos. Una mirada fra, enigmtic a. Pero tambin, ahora me doy cuenta, una mirada de odio. Dina Dachs es una chica como tantas otras. Me lo digo por la maana, lo repito por la tarde. Por la noche me llevo a casa la carpeta con los datos de las nuevas e mpleadas. Cinco en total. Todas con un curriculum semejante, la misma edad, idnti cas expectativas de promocin en la empresa. Con una ligera ventaja a favor de Din a. Tres idiomas a la perfeccin, excelentes referencias, una notable habilidad a l a hora de rellenar el cuestionario de la casa. Por eso fue la primera aspirante que seleccion. Por eso, me explico asimismo ahora, recordaba tan bien su nombre e l da en que corr por la calle tras la mujer de verde. Aunque Dina Dachs es un nomb re ~226 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos difcil de olvidar, tal vez porque no parece un autntico nombre. Pienso en un pseudn imo, en un nombre artstico, en DINA DACHS anunciado en grandes caracteres en un t eatro de variedades, en vedettes de revista... No s ya en lo que pienso. El perpe tuo trajn de los inquilinos de arriba me impide ordenar ideas. Maana protestar, hab lar con el casero o me mudar de piso. Maana, tambin, interrogar sutilmente a Dina.
Llevo todo el da observndola, escrutndola, controlando sus llamadas telefnicas, sin que hasta ahora haya aparecido nada especial, nada que me incite a sospechar una doble vida, a explicar sus extraas apariciones en la calle primero, en el restau rante despus. Dina me dice que no sale por las noches. Lo dice muy tranquila, sin saber que mi pregunta encierra una trampa. No le importa permanecer hasta tarde en el despacho, hacer horas extras, poner al da el trabajo. En la ciudad no cono ce a casi nadie. No tiene hermanos ni hermanas, ni siquiera padres. No tiene herm anas? No, no tiene. Luego le pido que haga una reserva para esta noche en cierto restaurante del que, curiosamente, he olvidado el nombre. Le indico la calle, l a situacin exacta, el dato revelador de que las paredes estn totalmente tapizadas de moqueta y los lavabos disponen de espejos de tres hojas. Dina no suele cenar en restaurantes pero, se le ocurre de pronto, puede consultar con alguna compaera . La dejo hacer y, discretamente, escucho tras la puerta. No parece que est fingi endo. Despus le dicto una carta, dos, tres. Son cartas improvisadas que nadie va a recibir y cuyo nico objeto es estudiar a Dina, acorralarla, pescarla en una dud a, un traspi. La chica se da cuenta de que lo que le estoy dictando es completame nte absurdo. Se da cuenta tambin de que no dejo de observarla. En un momento, azo rada, se baja instintivamente la falda y descruza la pierna. Con la excusa de qu e la habitacin est llena de humo, abro la ventana. Hace fro afuera, un fro casi tan cortante como el silencio que acaba de establecerse entre Dina y yo. La situacin se me hace embarazosa. Voy a volverme, decirle que se retire, que ya est bien por hoy, que se marche a su casa. Pero no logro pronunciar palabra. Por primera vez en mi vida he sentido el vrtigo de un quinto piso. Porque ella est all. Aunque no d crdito a mis ojos, la mujer est all, en la esquina de enfrente. Veo el traje verde , la mancha violeta, su figura indecisa destacndose entre el bullicio de la calle . Parece una mendiga. El tirante del vestido cae sobre uno de sus hombros. Est de speinada, encogida, se dira que de un momento a otro va a morirse de fro. Y tiene el brazo alzado, inmvil. Su actitud, sin embargo, no es la de alguien que pida li mosna. Salvo que est loca. O ebria. O que la mano no apunte hacia nadie ms que hac ia m. Aqu, en el quinto piso, asomada a la ventana de m despacho. Algo ms? dice una vo cansada a mis espaldas. ~227 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Ruego a Dina que se acerque. Le hago sitio junto a la ventana e indico con el br azo el lugar exacto adnde debe mirar. La mendiga, le digo. Aquella mendiga. Un autobs se detiene justo enfrente de la mujer de verde. Aguardo a que se ponga de nuevo en marcha. Su figura aparece con intermitencias tras los coches. Fjese bien. All, e st all. No, ya no. Espere... Sin darme cuenta la he cogido por el hombro. Ella, con trariada, se aparta de la ventana. No veo absolutamente nada dice. Est molesta, irr itada. Al salir hace lo que ninguna otra secretaria se hubiera atrevido a hacer. Cierra enrgicamente. Casi de un portazo. No puedo hablar con nadie de lo que me preocupa. Eduardo sigue en Roma, con su m ujer. S que se trata de un premio de consolacin, de un acto sin consecuencias, una estratagema ingenua para asumir inminentes proyectos sin mala conciencia. Pero s tambin que no debo llamarle. Su mujer estar con l. En el hotel, en la oficina, en todas partes. Tampoco puedo confiarme a cualquiera porque ignoro del todo los trm inos en los que podra confiarme a cualquiera. Por un momento pienso en Cesca, la empleada ms antigua de la empresa. Cesca me quiere y me respeta. Pero a Cesca le gusta curiosear, meter las narices en los asuntos de los otros, comentar, charla r... Aunque, si maana vuelve a aparecer la mujer de verde, qu puede tener de alarma nte que llame a Cesca y le haga un lugar en la ventana? Mire a esa mujer. Hace das que ronda por aqu. Parece como si le ocurriera algo extrao. Y que ella, Cesca, caln dose las gafas, me asegure que se trata tan slo de una mendiga, una de tantas por dioseras que llenan las calles por estas fechas, tal vez una loca, una borracha, una prostituta. Las tres cosas a un tiempo... Y que luego, aguzando la mirada, Cesca reconozca que le recuerda a alguien. No puede precisar quin, pero le recuer da a alguien... O que llame al conserje. Y que el conserje salga a la calle para cerciorarse. O quiz no haga falta. Es una perturbada, puede decirme. Una perturbada o una farsante. Siempre aparece por el barrio en navidades. La gente le da dine ro porque le tiene miedo. Pero yo no he visto a nadie que se detenga junto a ella y le d dinero. La verdad es que, desde la altura del quinto piso, no he visto na da ms que su presencia verde y un brazo alzado hacia m, pidindome algo, avisndome de algo. Y tambin he visto a Dina. A mi lado, apoyada en el alfizar de la ventana mi entras yo sealaba en direccin a la pordiosera. Me lo repito varias veces. La pordi osera abajo, en la calle; Dina a mi lado. Un dato tranquilizador que debera basta rme para hablar de puro azar, de coincidencia, de un parecido acusado. De la imp osibilidad de que la misma mujer se encuentre en dos lugares a un tiempo. Pero e st tambin su mirada. Apartando mi brazo de su hombro, enrojeciendo de fastidio, ce rrando enrgicamente la puerta. Todo es cuestin de grados, pienso. ~228 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Porque a la mirada de irritacin de Dina Dachs le falta muy poco para convertirse en la de la mujer de verde. Una mirada fra, enigmtica. Una mirada de odio. Pero no puedo culparla. En los ltimos das no hago ms que llenarla de trabajo, darle rdenes y contrardenes, convocarla a mi despacho o irrumpir en el suyo y cerciorar me de que sigue all, parapetada tras una montaa de papeles, luchando con cuentas, documentos, informes. Me tranquiliza saberla ocupada, comprobar que tardar an much o en terminar con sus tareas del da, que posiblemente ser la ltima en abandonar por la noche la oficina. Y yo, mientras, pienso en la mujer de verde. Espero la apa ricin de la mujer de verde, asomada a la ventana, con el telfono en la mano, dispu esta a llamar a Cesca o al conserje. Pero no a Dina. Dina no es una chica como l as otras. En tantas horas de observacin he podido darme cuenta. Dina tiene orgull o, dignidad, y slo Dios sabe hasta cundo va a permitir el acoso al que la someto s in plantarme cara. S que estoy empezando a disgustarla seriamente y s ahora tambin que Dina es mucho ms agraciada de lo que me haba parecido al principio. Una de esa s mujeres discretas, serenas, que ganan con el trato, con las horas, con los das. Confino pues a Dina en su despacho y espero. Con los ojos pegados al cristal de la ventana, espero. Ni al da siguiente ni al otro se produce la ansiada aparicin. Todo el trabajo del que no puedo hacerme cargo se lo confo a Dina. Desde la vent ana oigo el frentico tecleo del cuarto contiguo, pero ya no pienso en ella ni me preocupa lo que pueda opinar de mi comportamiento. Todos mis sentidos estn pendie ntes de la posible aparicin de la mujer de verde. Tal vez, me digo, esa pobre amns ica ha recuperado la memoria. O se ha muerto de fro. O las patrullas urbanas han terminado por recogerla. Me siento en la butaca y me dispongo a llamar a Cesca. N o me encuentro bien, voy a decirle. Hgase cargo de todo hasta maana. Pero no llego a marcar el nmero. De pronto he sentido fro. Un fro hmedo y penetrante a mis espaldas que me hace reaccionar, darme cuenta de que realmente me siento enferma y que en el mes de diciembre es una autntica locura mantener la ventana abierta. Una rfaga de viento pone en danza el montn de papeles a los que hace das no presto la menor atencin y que tampoco me van a desviar ahora de mi cometido. Me vuelvo apresurad amente, aunque sospecho ya que aquel fro repentino poco tiene que ver con las inc lemencias de la estacin o con el estado de mis nervios. All abajo est la mujer. En la esquina de enfrente. Parece resuelta, decidida, dispuesta a cruzar la calle e n direccin hacia donde me encuentro. Sortea los coches como por milagro. Con el b razo alzado, siempre hacia m. El deterioro es pattico. Los restos del traje verde dejan su pecho al descubierto y, repentinamente, su forma de andar se convierte en tambaleante, insegura, grotesca. Qu es lo que me pudo conducir a pensar que ese fantoche se pareca a Dina? Intento fijarme mejor, me inclino an ms sobre el ~229 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos alfizar, distingo una mancha verde en uno de los pies, slo en uno, y enseguida com prendo su ocasional cojera. El otro zapato ha quedado olvidado en el bordillo de la acera. Pero nadie lo recoge, nadie lo aparta de un puntapi, nadie tropieza, n adie, en fin, se compadece de esa pobre desgraciada y la conduce a un asilo. La vida en las ciudades es inhumana, cruel, despiadada... Aterida de fro cierro la v entana y marco el nmero de Cesca. Estoy muy cansada. Hgase cargo de todo hasta maana , por favor. Y me voy a casa, acudo a un somnfero y, por una vez, ni los vecinos d el piso de arriba pueden impedir mi sueo. Todos los 23 de diciembre el mismo rito. Me siento muy cansada, Cesca. Maana no ap arecer por la oficina. Y cada 24 las mismas correras, la misma bsqueda, el mismo dea mbular por comercios y grandes almacenes con la lista completa de los empleados en la mano. Es una costumbre de la empresa. Una ceremonia infantil cuyo primer e slabn est en Cesca, en su fingida alarma ante mi supuesto malestar, en el guio de o jos que adivino desde el otro lado del telfono, en el Qu ser esta vez? que voy detecta ndo en todo aquel con quien me cruzo en cuanto abandono el despacho, me pongo el abrigo y dejo que el conserje me abra la puerta. El da 27, en su mesa, encontrarn un regalo. Un detalle personal, un acierto inesperado tras el que se encuentran mis buenos oficios, pero que todos sin excepcin agradecern a Eduardo, como si sup ieran que en este juego de nios el ms ilusionado es siempre l, aunque se encuentre, como ahora, a miles de kilmetros o ignore, como de costumbre, cules son sus gusto s, sus necesidades, sus aficiones. Recuerdo las gafas de Cesca, eternamente esqu ivas, dispuestas a esconderse en cualquier rincn, a desplazarse a los lugares ms i nverosmiles, y le compro una cadena de plata. Le siguen el portero, el conserje, la mujer de la limpieza, el chico de los recados, el jefe de personal, las nueva s administrativas... De pronto me doy cuenta de que apenas si s algo de ellas, pe ndiente como he estado de tan slo una de ellas. Y pienso en Dina. Me pregunto si tal vez merecera un regalo mejor. Un detalle aadido para hacerme perdonar mis abus os, el acoso al que la he tenido sometida, el trato apremiante, injusto. Aunque n o conseguira con esto confundirla todava ms? Decido que las funciones de las cinco chicas en la oficina son muy parecidas y todas van a recibir un obsequio similar . Entro en perfumeras, almacenes, tiendas de discos. En el bolso llevo las tarjet as con la firma de Eduardo y los nombres de los empleados. Es mejor colocarlas y a ahora, a medida que voy comprando, para que no haya lugar a confusin alguna y d entro de dos das todos puedan admirarse, sorprenderse, agradecer la atencin a Edua rdo como si fuera la primera vez. Como cada ao. ~230 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El fro de esta tarde de diciembre es intenso pero a m siempre me ha gustado el fro de las tardes de diciembre. A pesar de la fecha, a pesar de la luminosidad de lo s comercios, de los cantos navideos o de la profusin de los rboles adornados, no ha y demasiada gente en las calles. Puedo as pasear, contemplar los escaparates con cierta tranquilidad, con el mismo nimo sereno con el que me he levantado esta maan a. Pldoras para dormir. Ah estaba el remedio. Un sueo artificial que me ha repuesto de tantos das de agitacin y cansancio. Ahora empiezo a ver las cosas de otra mane ra. Eduardo se excedi al dejarme por tres semanas al mando de la oficina. No esto y capacitada ni poseo el temple necesario. Mis nervios estaban destrozados, quin sabe qu desatinos hubiese podido cometer. Pero ahora estoy contenta. Por primera vez en tantos das me siento alegre y me sorprendo coreando un villancico que escu pe un altavoz cualquiera de un comercio cualquiera. Debo de parecer loca. Me pon go a rer. Y entonces, con la recurrencia de una pesadilla, la veo otra vez. No te ngo miedo ya ni me siento cansada. Tan slo harta, completamente harta. Voy a segu irla, a mirarla de cerca, a convencerme de que no es ms que una desarrapada, a pr eguntarle si necesita ayuda. Ella abandona ahora la avenida luminosa y se intern a por un pasaje oscuro. Casi la alcanzo de una corrida, luego me detengo, guardo prudentemente las distancias y observo sus pasos. Camina descalza, deslizndose c omo un gato por el empedrado. Su cabello parece una maraa de grillos. Su vestido est hecho jirones. Ya no la llamo por su nombre porque ignoro cul es su nombre. De repente se detiene en seco, como si me aguardara. A pesar de la oscuridad caigo en la cuenta de que no estamos en un pasaje como haba credo, sino en un callejn si n salida. Pero es demasiado tarde para retroceder. La inercia de mi carrera me h a hecho rozar su espalda. Oiga, le digo. Un momento, por favor. Escuche. Y entonces, mientras me descubro perpleja con un trozo de seda verde en la mano, un tejido apolillado que se pulveriza al contacto con mis dedos, ella se vuelve y sonre. Pe ro no es una sonrisa, sino una mueca. Un rictus terrible. Y sobre todo un alient o. Una fetidez que me envuelve, me marea, me nubla los sentidos. Cuando recupero el conocimiento estoy sola, apoyada contra un muro, con los paquetes de las com pras desparramados por el suelo. No me sorprende que estn todava all. Los recojo un o a uno. Con cuidado, casi con cario. Ahora ya s quin es esa mujer. Y vuelvo a pens ar en Dina. Pobre Dina Dachs. Encerrada en su despacho, regresando a su piso, pa seando por la calle. Porque Dina, se encuentre donde se encuentre en estos momen tos, ignora todava que est muerta desde hace mucho tiempo. O tal vez pueda an impedirlo. Me olvido de los dictados de la razn, esa razn que se ha revelado intil y escucho por primera vez en mi vida una voz que surge de algn lugar de m misma. Dina, aunque tal vez no haya muerto an, est muerta. La ~231 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos mujer de verde es Dina muerta. He asistido a su proceso de descomposicin, a sus a pariciones imposibles en calles concurridas, en lunas de espejos, en callejones sin salida. Pienso en espejismos de una playa clida. Acaso no haya ocurrido an, pe ro va a ocurrir. Y a m, por inexpugnables designios del destino, me ha correspond ido ser testigo de tan extraas secuencias. No me parece aventurado concluir que sl o yo puedo hacer algo. Y no me siento asustada. Es extrao, pero no me siento asus tada, sino resuelta. Hago, pues, lo que suelo hacer cada 24 de diciembre. Dejar los regalos para el personal en la garita del portero, comprobar que no se ha de sprendido ninguna tarjeta, recordarle la disposicin exacta para dentro de dos das. El portero, como siempre, me indica que no me preocupe, se despide de m, hace co mo si no supiera que uno de los paquetes le est destinado, cierra la garita y se marcha a su casa. Pero yo no me he ido. Es cierto que he salido a la calle y he avanzado unos pasos. Pero en el quinto piso del edificio hay luz y yo s quin est al l, tecleando en la mquina, ordenando ficheros, cumpliendo con esas horas extraordi narias a las que le han obligado mi ignorancia y mi confusin. Abro con mi llave y llamo al ascensor. Al llegar al quinto rellano dudo un instante. Pero no toco e l timbre. Todas las luces estn apagadas salvo las de un despacho. He entrado con sigilo, con cautela, porque por nada del mundo deseara asustarla. Por eso golpeo con los nudillos y espero. Usted? pregunta Dina. Pero en realidad est pensando: Usted . Usted otra vez. Dina lleva puesto el abrigo y sobre su mesa aparecen montaas de papeles, de cartas, de fichas, de carpetas. Iba a irme ya, aade. Abre el bolso, int roduce un par de cartas, lo cierra con energa y despus, como yo sigo inmvil junto a la puerta: Le recuerdo que hoy es Nochebuena. Hago acopio de todas mis fuerzas y le suplico que aguarde un instante. Que se siente. Que me conceda unos minutos p ara lo que tengo que decirle. Dina me obedece de mala gana. Con un suspiro de fa stidio, de cansancio, de asco. Sus dedos repiquetean sobre el tablero de la mesa . Dentro de un cuarto de hora me esperan al otro lado de la ciudad. Le ruego que sea breve. No me molesta su altanera. Nada de lo que haga o diga la pobre Dina pu ede contrariarme ya. Sin embargo no encuentro las palabras. Cmo explicarle que no vale la pena que se apresure? Cmo hacerle entender que el tiempo, a veces, no se r ige por los cmputos habituales? Quiz todo sea un engao. Vemos las cosas como nos ha n enseado a verlas. Su mesa de trabajo, por ejemplo... Podemos estar seguros de qu e es una mesa, con cuatro patas y un tablero? Quin podra afirmar que dentro de un c uarto de hora estar ella al otro lado de la ciudad? Qu son quince minutos sino una convencin? Una forma de medir, encasillar, sujetar o dominar lo que se nos ~232 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
escapa, lo que no comprendemos. Un ardid para tranquilizarnos, para no formularn os demasiadas preguntas... Le agradecera interrumpe con visible fastidio que intente ser ms concreta, por favor. Pero no puedo. Le digo que acabo de verla en la call e. Otra vez? Ahora me dirige una media sonrisa burlona. No ser que est usted realmente obsesionada? De un momento a otro estallar, me obligar a abandonar su despacho, ame nazar con llamar a la polica. Por eso debo darme prisa. S, la he visto. Hoy y tambin ayer, y el otro da en el restaurante, y la primera vez en una calle populosa. Al principio pens que tena algo contra m, que me persegua, que me buscaba... Despus, qu e no era ella, sino alguien que se le pareca de forma asombrosa... Y al final? Dina me mira al borde de su paciencia. Insisto en que aguarde unos segundos ms. Me qu ito un guante. Me lo vuelvo a poner. De nuevo las palabras fallan. No s cmo avisar la. No s cmo decirle que el proceso es irreversible. Que hace apenas una hora, en el callejn, he visto la mueca de la muerte en su boca sin labios, en su fetidez, en su carne descompuesta. Slo acierto a balbucear: Tenga mucho cuidado, por favor. A lo mejor an podemos evitarlo. O retrasarlo... Retrasarlo al mximo. Dina acaba d e ponerse en pie. Lo siento. Todo lo que me est contando es muy interesante. Pero ahora debo irme. Tal vez no tenga usted planes para esta noche, pero yo s. Dina m e detesta. Me aborrece o me toma por loca. No puedo hacer nada ms que dejar que l as cosas sigan su curso. Me levanto tambin, convencida de la inutilidad de cualqu ier explicacin, de cualquier advertencia. Me siento pequea, insignificante y al ti empo pretenciosa, soberbia. He querido cambiar las pginas del destino, pero el de stino de esta pobre chica est trazado. Por qu me mira as, si puede saberse? Dina est i ndignada, erguida frente a m, con el bolso colgado al hombro y las llaves de la o ficina tintineando en una de sus manos. Tal vez me haya equivocado. Pero al colg arse el bolso con gesto enrgico el abrigo de pao se ha entreabierto unos segundos y he visto lo que por nada del mundo hubiera deseado ver. Lleva usted un traje ve rde. Un traje verde de seda. Los ojos de Dina Dachs lanzan llamas. Le advierto qu e su posicin en la casa no le da derecho a... Ya no s lo que dice. Hay algo en su voz, en su tono, que no admite rplica. ~233 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Deje ya de observarme, de seguirme a todas horas, de mortificarme con su presenci a... No se crea que no me he dado cuenta. Ahora habla atropellada, compulsivamen te. Si pretende algo de m no va a conseguirlo, y si se interesa por mi vestuario, aqu lo tiene. Un traje de seda verde. Recin comprado. Espero que lo apruebe. Dina se ha quitado enrgicamente el abrigo. Ahora es la misma mujer con la que me encue ntro continuamente en los ltimos das. Slo le falta un detalle: un pequeo accesorio q ue debe de tener guardado en algn lugar. La imagino en el ascensor colocndose el c ollar ante el espejo. En el taxi. En el bao de la oficina. El bolso le digo. Djeme ve r su bolso. Ahora, por primera vez, parece asustada. Intento lo imposible. Conve ncerla de que no debe salir vestida as a la calle. Que todo lo que estoy haciendo es por su bien. Pero las palabras no sirven, ahora, ms que nunca, s que no sirven . Ignoro si enloquezco u obedezco la voz del destino. Porque la zarandeo. Y ella se resiste. Aferrada a su bolso se resiste e intenta hacerse con un cortaplumas . Est asustada, no atiende a razones. Por eso yo, firmemente decidida, no tengo ms remedio que inmovilizarla, revelarle la terrible verdad, decirle gimiendo: Est us ted muerta. No lo comprende an? Est muerta!. Pero Dina no ofrece ya resistencia. Sus ojos me miran redondeados por el espanto y su cuerpo se desliza junto al mo hasta caer al suelo, impotente, aterrorizada. No tengo tiempo que perder y le arrebat o el bolso. Busco con ansiedad un estuche, un paquete, el collar sin el cual es posible que nada de lo previsto suceda. Slo encuentro papeles. Papeles que no me importan, que paso por alto, que arrojo lejos de m. Papeles de los que, sin embar go, dos das despus, conocer, al igual que el resto de la oficina, su contenido exac to. Y entonces Cesca cabecear con tristeza. Y oir rumores, pasos, sentir fro. La fac tura de la luz, un bloc de notas, una carta... Querido Eduardo... Palabras que r ecuerdo bien porque son de Dina. No deja de observarme, de seguirme a todas hora s, de mortificarme con su presencia... Y otras que reconozco an ms porque son mas, aunque la carta lleve la firma de Dina Dachs y yo no me haya atrevido jams a form ularlas por escrito. Pienso en el Trastevere. En nuestro piso en el Trastevere, en los das que faltan para que nos encontremos en Roma... Recuerdos que no recuer do. Nunca olvidar la primera noche, en el hotel frente al mar... Frases absurdas, ridculas, obscenas. Promesas de amor entremezcladas con ruidos de pasos, llaves, puertas que se abren, que se cierran, los vecinos del piso de arriba arrastrand o muebles, un hombre con bata blanca dicindome: Est usted agotada. Sernese. Y, sobre todo, Cesca. La mirada compasiva de Cesca. Pero esto no ocurrir hasta dentro de d os das. Ahora estoy de rodillas, resuelta a evitar lo inevitable, con el bolso va co en la mano y rodeada de papeles que no tengo el menor inters en leer, que apart o con rabia de un manotazo. Recuerdo: Un cuarto ~234 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de hora, al otro lado de la ciudad. Y entonces se me hace la luz. Es como si estu viera all, en una fiesta, una reunin, las doce de la noche y el intercambio de reg alos. Pero Dina no llegar a aceptar el obsequio fatdico. He logrado asustarla, pre venirla. Lo he impedido, digo. Y miro mis manos enguantadas. An temblorosas, an posed as por una fuerza de la que nunca me hubiera credo capaz. Y luego a Dina, en el s uelo, con los mismos ojos desorbitados por el terror, por el espanto, por lo que ella ha debido de creer la visin de la locura. Pero Dina est inmvil. Vestida de ve rde. Traje verde, zapatos verdes... Y slo ahora, incorporndome despacio, observo u n cerco amoratado en torno a su garganta y comprendo con frialdad que no le falt a nada. Todava es pronto, digo en voz alta a pesar de que nadie pueda escucharme. Pe ro maana, pasado maana, ser un collar violeta. ~235 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El lugar No haca ni tres horas que nos habamos casado. Yo estaba en la cocina preparando un ltimo combinado de mi invencin; haba oscurecido y los escasos invitados compaeros de la facultad en su mayora haca rato que se haban retirado. La ceremonia no poda haber sido ms sencilla. (Y yo estaba pensando: Me gusta que haya sido as. Tan sencilla.) Un juez amigo, antiguo profesor nuestro, fue el encargado de casarnos. Y lo hizo deprisa, sin dilaciones ni rodeos, reservndose el discurso emocionado o aqu entrar on quiz los combinados de mi invencin para el momento de las despedidas. Afortunado, dijo entonces. Te llevas a Clarisa. Tu mujer, en la vida, llegar muy lejos. Pareca a chispado. Lo digo por el tono de la voz, por el sospechoso balanceo que se empeab a en disimular, no por sus palabras. Porque yo era el primero en compartir su op inin. En Clarisa se daba y as lo aprecibamos muchos una curiosa mezcla de dulzura y t enacidad, de suavidad y firmeza. Un cctel explosivo, desarmante. S, Clarisa, en el trabajo, en la vida, conseguira cuanto se propusiese. Pero ahora yo no estaba pe nsando en eso, sino en la boda. Una ceremonia breve, discreta. Muy a nuestro esti lo. Y de pronto me pareci escuchar un suspiro, un lloriqueo, algo extraamente parec ido al ronroneo de un gato. Un tanto sorprendido, con un vaso en cada mano, sal a l comedor. No haba nadie all, slo Clarisa. Vesta an el traje de boda un traje malva, s u color favorito, algo arrugado ya, salpicado de pequeas motitas de vino , se haba descalzado y ocupaba un silln de un tono parecido a su vestido. Me apoy en la pare d en silencio, intentando acallar el tintineo de los hielos en los vasos. Nunca la haba visto as. Con los ojos entornados, emitiendo aquel murmullo de complacenci a. No se saba dnde acababa su vestido y empezaba el silln, pero lo mismo se poda afi rmar de sus cabellos, de su piel, de los pies descalzos. Tuve la impresin de que Clarisa se haba confundido con su entorno, y tambin que aquella escena iba a perma necer durante mucho tiempo en mi memoria. Clarisa frente a m. Como si siempre hub iese vestido igual con un traje malva algo arrugado, salpicado de manchitas y en el que ahora apreciaba una pequea rasgadura, extraamente acomodada en un silln que p areca formar parte de s misma. Y yo junto a la pared, con los combinados en la man o, temeroso de romper la magia del instante. Pero Clarisa haba abierto ya los ojo s y me miraba con su admirable mezcla de firmeza y ~236 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos ternura. ste es mi hogar, dijo. Aqu est mi sitio. Entonces, hipnotizado an, no poda aginar el verdadero alcance de sus palabras. A los pocos das, sin embargo, algo e n nuestra relacin empez a resultarme extrao, exagerado. Clarisa se estaba revelando un ama de casa ejemplar. Hablaba con pasin de cocinas, planchados, limpiezas, co rtinajes, alfombras, restauracin de muebles. Pero eso que al principio me produjo cierta hilaridad, no voy a negarlo era prcticamente lo nico que haca. Su inesperada entrega a los quehaceres domsticos pareca total, sin fisuras, excluyente. En un m omento, quiz tan slo para tranquilizarme, pens que se trataba de una actitud pasaje ra. Que a muchas recin casadas deba de haberles ocurrido lo mismo, y que Clarisa, al cabo de una semana, a lo sumo dos, volvera a interesarse por el mundo, por sus estudios, por mi trabajo. Pero no tuve que esperar tanto para que mis esperanza s se desvanecieran. Voy a dejar la universidad, dijo alegremente uno de esos das. Y entonces, sin saber muy bien por qu, me encontr mirando hacia el silln malva, ahor a vaco, y me pareci comprender que la clave de todo aquel absurdo se encontraba pr ecisamente all, la misma tarde de nuestra boda, en el momento en que la sorprend e xtraamente sentada, diluida en su entorno, con la expresin y slo ahora encontraba la s palabras adecuadas de la iluminada que acaba de vislumbrar el camino. Y el tiem po se encargara de confirmar mis sospechas. Porque era como si Clarisa hubiera ab razado una nueva religin, unas normas de vida a las que se aferraba con la fuerza de una conversa, y que slo me seran reveladas poco a poco, a medida que nos trans formbamos en un matrimonio convencional, slido, ejemplar, con un reparto estricto de funciones, y nuestros viejos proyectos compartir problemas, trabajar juntos, h acernos cargo, en fin, del antiguo bufete de mi padre se desvanecan uno a uno, da a da, sin dejar rastro, con la ms absoluta naturalidad, como si nunca, en fin, hubi eran existido. No tuvimos hijos. Clarisa se empe en que ramos felices as, tal como e stbamos, y que la llegada de un tercero (indefenso, llorn, necesitado de atencione s), lejos de reforzar nuestra unin, no hara ms que conducirla al desastre. Seramos co mo todas las parejas, afirmaba. Para qu un intruso en nuestra vida? Y es posible que no le faltara razn. Pero ese pequeo detalle no acababa de cuadrar, al parecer, con la idea que se haban formado muchos de nuestro matrimonio. Y, aunque nadie se to m la molestia de comunicrmelo abiertamente, pronto comprend que nuestra decisin haba sido recibida como una incapacidad, una carencia, una desgracia. Todava recuerdo la irritante insistencia de algunas de sus antiguas compaeras con las que, en oca siones, coincida en juzgados o reuniones de trabajo. Y era curioso. Porque por ms atareadas que estuvieran, por ms pendientes que me parecieran de sus obligaciones o del reloj, tenan siempre unas palabras para Clarisa, un inters sbito por saber cm o se encontraba. Y un aire de suficiencia, cierta conmiseracin, al enterarse de q ue mi mujer segua bien, en casa, y ~237 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos que, de momento, no habamos pensado en la posibilidad de tener hijos. No lo crean. No queran creerlo. Pero esa mezcla de desprecio hacia Clarisa (cmo una estudiante tan prometedora poda haberse convertido en una simple ama de casa?) y el deje de lstima que a menudo se reflejaba en sus ojos (por no haber sido capaz, segn ellas, de darme descendencia) contrastaban aparatosamente con la franca carcajada con que mi mujer reciba la noticia de sus comentarios. Pobres, deca, a lo mejor todava no han encontrado su lugar. Yo, por aquel entonces, ya lo haba comprendido todo. El l ugar, para Clarisa, era algo semejante a un talismn, un amuleto; la palabra mgica en la que se concretaba el secreto de la felicidad en el mundo. A veces era sinni mo de sitio; otras no. Acuda con frecuencia a una retahla de frases hechas que, en s u boca, parecan de pronto cargadas de significado, contundentes, definitivas. Enc ontrar el lugar, estar en su lugar, poner en su lugar, hallarse fuera de lugar.. . No haba inocencia en su voz. Lejos del lugar en sentido espacial o en cualquier otro sentido se hallaba el abismo, las arenas movedizas, la inconcrecin, el desaso siego. Cmo no dar palos de ciego cuando alguien no se halla firme en su puesto? Pe ro Clarisa no tena el menor problema al respecto. Su lugar ramos la casa y yo, su marido. Mi mujer era feliz, y lo cierto es que, vencida mi primitiva sorpresa y renunciando a proyectos que tal vez no hubieran cuajado con fortuna, yo tambin ap rend a serlo. Sin embargo, cuando recuerdo aquellos aos, aquella convivencia tranq uila y alegre, no puedo dejar de referirme a un da aciago, slo a un da, en que, de pronto, toda nuestra felicidad amenaz con venirse abajo. Una maana soleada de un o too especialmente fro. Un da, muy parecido a muchos otros, en que deba desplazarme a una localidad cercana y Clarisa, como en tantas ocasiones, se ofreci a acompaarme . Aprovechara para pasear, para ir de compras, y ms tarde, cuando yo hubiera termi nado con mis gestiones, almorzaramos en un buen restaurante, junto al mar. Pero a l abandonar la ciudad y enfilar por la autopista, me volv hacia la derecha y obse rv un cerro. Qu miras? pregunt Clarisa. Y yo respond: El cementerio. A veces en das laros como hoy se alcanza a ver el panten de la familia. Son un claxon, comprend qu e me haba desviado temerariamente del arcn y slo despus, cuando ya haba recuperado el dominio del volante, me atrev a decir: Hemos estado a punto de morir. De no conta rlo. ~238 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Y en ms de una ocasin, a lo largo de mi vida, me he sorprendido pensando que quizs hubiera sido mejor as. Aquel da, en la carretera. Morir los dos a la vez. Los dos a un tiempo. Clarisa y yo casi nunca hablbamos de nuestras familias. No veamos la razn, no sentam os esa necesidad o, simplemente, no nos apeteca. Alguna que otra vez, sin embargo , deb de mencionarle el nombre de ta Ricarda. Fue seguramente cuando proyectbamos u n viaje a Cuba que nunca lleg a realizarse. O tal vez antes. O quiz despus. No pued o precisarlo. Es probable asimismo que, en cualquiera de los numerosos pueblos a los que a menudo nos desplazbamos, la visin de una mujer silenciosa, pendiente de sus labores, jugueteando con bolillos, o mirando hacia el infinito con una dbil sonrisa, me hubiera hecho evocar fugazmente a mi madre. Tan melanclica, tan secre ta, tan silenciosa. De lo que no tengo ninguna duda es de haber acudido, en ms de una oportunidad, a la expresin: Parece un Roig-Mir. Y todava me parece ver a Clarisa sonriendo, asintiendo con la cabeza. Porque, a pesar de que ste fuera mi apellid o y el suyo, en cierta forma, desde que nos habamos casado, no poda ignorar que me e staba refiriendo a mi padre, o mejor, al ya mtico mal genio que, generacin tras ge neracin, se atribua a la familia de mi padre. Eso era todo. O por lo menos as fue h asta aquella maana. Conclu las gestiones en el juzgado mucho antes de lo que habamo s previsto. Pero no almorzamos junto al mar. Lo hicimos ya de regreso en uno de tantos establecimientos sin historia que bordean las carreteras, no puedo record ar si porque el da se haba nublado inopinadamente o porque a alguno de los dos se le ocurri aprovechar las ltimas horas de luz para visitar el cementerio. Supongo q ue fue a m. No veo ahora por ms que me esfuerce qu inters poda tener mi mujer en cono cer un lugar tan lgubre, pero s y el eco de mis propias palabras en la memoria me p roduce an un profundo desasosiego me oigo a m mismo, en el restaurante sin nombre e n el que almorzamos aprisa y corriendo, relatando esplendores pasados de mi fami lia, rememorando a padres, abuelos, parientes lejanos, preparndola en fin para co nocer el panten, un monumento que contaba con ms de un siglo de antigedad, recargad o, imponente, muy al gusto de los indianos enriquecidos que haban sido mis antepa sados. Y tambin, cuando remontbamos el cerro, rescatando ancdotas olvidadas que de repente me parecan curiosas, fascinantes, deliciosamente ridculas. Empec por hablar le de ta Ricarda, la hermana mayor de mi abuelo, y Clarisa me escuch con atencin, c on el inevitable inters que provocaba el relato de las andanzas de mi ta abuela, l a misma atencin con que yo, de pequeo, deb de escuchar por primera vez su historia. Porque ta Ricarda era una mujer fuera de lo comn. Tirnica, soberbia, dotada de una extraa belleza. Una mujer que haba llegado a casarse hasta cuatro veces, a enviud ar otras tantas, y entre cuyas ~239 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos disposiciones testamentarias, de las que se hablara durante mucho tiempo, haba una cuyos efectos no tardaramos en presenciar. Entonces, con cierto aire de misterio , seal hacia lo alto del cerro. Escucha dije. Y aqu, para mi desdicha, empez todo.
Ricarda falleci en 1890, a avanzada edad, y a sus herederos no les qued otro remed io que acatar su ltima voluntad, sus grotescos caprichos, si queran acceder a su c opiosa fortuna. Porque los bienes nada despreciables que haba acumulado mi ta abue la tras el fallecimiento de sus cuatro maridos resultaban irrisorios si se compa raban con los suyos propios, la riqueza que Ricarda haba logrado reunir a lo larg o de su vida y de la que no deba rendir cuentas a nadie, con excepcin quiz de su pr opia conciencia. Aunque tena conciencia ta Ricarda? Los herederos no tardaron en co ncluir que no tena, y en lamentarse de haber hecho odos sordos a la leyenda que la rodeara en vida. Porque de Ricarda cuyo tesn, belleza o capacidad de mando nadie pona en cuarentena se afirmaban algunos extremos a los que, obcecados por el inters , no haban prestado la debida atencin, y si mi ta haba sido cruel durante los ochent a aos que dur su paso por este mundo, justo era sospechar que no iba a cambiar en el ltimo instante, cuando se dispona a abandonarlo. Clarisa me mir con el rabillo d el ojo y yo decid postergar la revelacin final. Mi ta abuela prosegu fue una mujer fue a de lo comn, eso parece probado. Con apenas veinte aos haba tomado a su cargo la e xplotacin de una hacienda azucarera en Cuba, heredada de su padre y a la que su e nerga, vitalidad y dotes de mando sacaron de un estado de prctico abandono para co nvertirla en una industria floreciente. Me gustaba imaginar la inslita figura que deba de componer Ricarda, con la melena al viento, recorriendo a caballo sus dom inios, admirada como mujer, obedecida como a un hombre, envidiada, idolatrada, t emida. Porque entre sus muchas capacidades la fuerza de la mueca para manejar el ltigo, el pulso certero para asestar el golpe no se contaban entre las menores y, a decir de mi madre (que posiblemente lo habra odo de boca de la suya), todava aos despus, cuando milionaria y cansada haba regresado a Europa y del ingenio slo queda ba el recuerdo, los lugareos, antiguos peones, o hijos de hijos de peones, crean e n las noches desapacibles or los cascos de su caballo y el amenazante restallido del ltigo. Y entonces se encerraban en sus casas, hasta que alguien, el ms joven, el ms descredo, tal vez el ms supersticioso, comunicaba que slo haba sido el viento, que no tenan por qu atemorizarse. Ricarda no se encontraba all, quizs hubiera ~240 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
fallecido, y era nicamente el aire, para el que los cmputos del tiempo obedecan a l eyes insondables, quien se diverta de tanto en tanto con esparcir rumores, voces o sonidos, producidos sabe Dios cuntos aos atrs, y a los que no se deba prestar ms at encin que la que merecan. Rfagas de viento. Aire. Pero eso aad enseguida, halagado ant el creciente inters de Clarisa no son ms que leyendas. Lo cierto es que la fortuna de Ricarda construida a base de tesn y a fuerza de ltigo no era una leyenda, sino u na realidad tangible con la que soaban los que luego seran designados herederos. P or lo cual, seguramente, en el momento de la lectura del testamento, no concedie ron demasiada importancia al ltimo capricho de la finada, una clusula extravagante , de obligado cumplimiento y ejecucin inmediata, si no queran ser desprovistos de todo derecho al legado. Y la fallecida haba establecido de forma clara y tajante su condicin. El panten de la familia (que dentro de muy poco podramos admirar) esta ba rematado por cuatro ngeles de casi dos metros de alzada cada uno y de rostros apacibles y anodinos. Pues bien, Ricarda quiso ser ngel. O, como as dedujeron los ansiosos deudos, dejar de ser demonio. Lo curioso es que el retrato designado po r la testante, el leo en el que el escultor debera inspirarse para reproducir sus rasgos y colocarlos en lugar de una de aquellas faces celestiales, no era un ros tro de juventud, sino de madurez. Y aunque nadie ignoraba que la armona del conju nto iba a resentirse irremisiblemente tras aquel aadido, nadie tampoco se atrevi a corregir los designios de la testante. Despus de todo, no pareca lgico que una octo genaria recordase como los mejores aos de su vida, no ya los veinte o los cuarent a, sino pocas mucho ms cercanas? Ricarda, pues, la mujer del ltigo cuya presencia h aba provocado pnico en este mundo, se converta en ceudo y enrgico ngel al alcanzar el otro. Un ngel malvado, como pronto decidiran los numerosos beneficiarios del testa mento. Porque, pasadas las primeras emociones y llegada la hora de la distribucin de bienes, se encontraron con la desagradable sorpresa de que la gran herencia estaba dispuesta de tal modo que todos y eran muchos los designados dependan estric tamente de todos. Y entonces comprendieron la razn por la que la fallecida haba em pleado los ltimos aos de su vida en recabar consejo de notarios, abogados o admini stradores. Ricarda haba gastado parte de su fortuna en disear aquel jeroglfico por el cual nadie, en definitiva, pudiera gozar de la herencia. Qu historia dijo Claris a. Pero no puedo reproducir el tono de su voz ni aventurar si haba dicho qu histori a por decir algo o si se hallaba sorprendida, aburrida o interesada. La verdad es que aquella tarde en que sbitamente me sent compelido a recordar ancdotas de famil ia apenas prest atencin al estado de nimo de mi mujer. Habamos llegado a lo alto del cerro, bajamos del coche, cruzamos la verja del cementerio y yo retom su ltima fr ase con el nico propsito, supongo, de seguir hablando. ~241 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Historia? Todos estos panteones deben de estar repletos de parecidas historias. Ad ems, fuera de la pretensin de convertirse en ngel, los los de herencia han sido siem pre una constante en la familia. Y aqu poda haberme callado y limitarme a pasear, a contemplar otras tumbas, otros nichos, otros panteones hasta llegar al nuestro o seguir especulando sobre la belleza y maldad de mi ta abuela. Pero no lo hice. Supona que Clarisa estaba al corriente de algunas de las ancdotas que iba a relat ar a continuacin y tampoco este detalle me detuvo. Prosegu. Porque no debamos olvid ar que Ricarda, al igual que el abuelo, al igual que mi padre, era una Roig-Mir y ese apellido, durante mucho tiempo, signific codicia, soberbia, un carcter irasci ble y un compulsivo deseo de fastidiar al prjimo. Y tal vez por eso mi padre, colr ico e imprevisible como todos ellos y desheredado a su vez por el suyo, mi abuelo, quiso, desde que alcanz el uso de razn, desligarse en lo posible de esa carga sup rimiendo el guin que una los dos apellidos y convirtindose en un Roig a secas. Aunq ue, ironas de la vida y aqu me puse a rer, de poco le sirvi. Su mujer, mi madre, se ll amaba Casilda Mir Roig, y el nefasto apellido volvi as a reunirse en mi persona, co n el agravante, segu explicando (aunque Clarisa deba de estar informada de sobra), de que no se trat tanto de una burla del destino como de una fatalidad. El Mir qu e aportaba mi madre y el Mir del que se haba desprendido su esposo procedan de un t ronco comn, los Mir Mir, una gente sencilla y bondadosa cuyos cuerpos, cuando se co nstruy el glorioso monumento con el dinero de Amrica, fueron exhumados de sus mode stos nichos y acomodados con todos los honores en el panten de la familia. Es impr esionante coment Clarisa. Pero no me par a pensar si lo que despertaba su atencin er a el gesto de los indianos enriquecidos, la cantidad de nombres obligados a conv ivir en la eternidad o el monumento mismo que ahora acabbamos de alcanzar y en el que ta Ricarda, en funciones de improbable ngel, no era, como yo pretenda, la nica nota grotesca o carente de sentido. Lo que estbamos contemplando era lo ms parecid o a un homenaje a la ampulosidad, a la ostentacin, al mal gusto. Recorr las cuatro esquinas dedicadas a las cuatro postrimeras, y rematadas por los cuatro ngeles, y me detuve en la que se lea Infierno. En lo alto, el rostro de ta Ricarda me devolvi una mirada ptrea. S, es impresionante repet. Y entonces ca en la cuenta de que aqulla ra probablemente la nica vez que contemplaba el mausoleo con ojos desdramatizados y fros. Porque, en las dos nicas ocasiones que haba visitado aquel lugar, otro haba sido mi estado de nimo y otras mis preocupaciones. Acud por vez primera a los sie te aos de la mano de mi madre, asistiendo a sus gemidos sordos, a un lloriqueo pa ra m incomprensible, mientras ~242 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
contemplaba fascinado el trabajo de un par de hombres fornidos, los vaivenes del atad, el silencio que embarg a la reducida comitiva en cuanto se cerr la losa, un albail dio el ltimo brochazo de cemento y alguien pronunci un ya est que durante mucho tiempo acompa mis sueos infantiles y que ahora resurga con toda su fuerza. O tal ve z era el silencio. El silencio que se respiraba aquella tarde en el cementerio o el silencio de Clarisa, quien resucitaba el ya est con la fuerza de aquel viento d el otro lado del ocano al que, no haca demasiado, haba atribuido el carcter de leyen da. Porque no se puede decir que yo, en aquel tiempo, sintiera una especial emoc in ante la muerte de mi padre, el Roig-Mir que quiso ser simplemente Roig, pero qu e, bromas del destino aparte, haba heredado el genio y la irascibilidad del apell ido que iba a legarme. Mi padre era un ser distante, un autntico capitn de barco c on el que nunca tuve la menor intimidad ya que mi madre se encarg siempre de hace rme llegar sus rdenes, de convertirse en sumisa intermediaria entre el capitn y el grumete. O, quiz, no haba tales rdenes ni el fatdico mal genio, pero ella, la media dora, tema que sin su intervencin se desatara aquel proverbial mal carcter, la ira o la furia que a lo mejor slo existan en su imaginacin. O en la de su propia madre. Te vas a casar con un Roig-Mir, le podra haber dicho la abuela. Dulzura, sumisin, hij a. Y es as como no recuerdo jams una subida de tono, una orden, un castigo, porque mi madre, tal vez antes de que al capitn se le ocurriera la orden, la subida de t ono o el castigo, se anticipaba a tal probabilidad con: No juegues aqu, hijo (o no c antes, no escuches la radio, estate quieto), No ves que ests molestando a tu padre?. , desaparecido el capitn, mi madre no asumi el gobierno del buque. Y era curioso ( ahora por lo menos me pareca curioso) que la segunda vez que visit el panten ya adul to, con ocasin del entierro de mi madre tampoco se pudiera decir que me sintiera t riste, afectado, pero s vaco. Tremendamente vaco. Aunque no como consecuencia de la prdida a la que en aquel momento se estaba dando sepultura, sino por haber sido incapaz de conocer algo ms de aquella mujer a la que no volvera a ver en la vida. En realidad y entonces lo comprend con la claridad de una revelacin tarda, era como s i mi madre hubiera fallecido muchos aos atrs, cuando yo observaba embelesado el tr abajo de los sepultureros y alguien pronunci aquel ya est que ahora me devolva el vie nto de la memoria. Porque, con la muerte de su esposo, pareca como si mi madre hu biera perdido automticamente la razn de ser en este mundo. Ya no tena que filtrar, suavizar, repetir: No ves, hijo, que tu padre est ocupado?, o aplacar los terribles designios de un hombre a quien no se le dio tiempo de pronunciar palabra. Y mien tras yo jugaba en el saln, en el comedor o en lo que haba sido el inaccesible desp acho de mi padre, ella, sin terrenos ya que proteger o resguardar, se encerraba cada vez ms en el gabinete, junto a su caja de costura. Y bordaba. Bordaba con ve rdadera dedicacin, preguntndome a travs de la puerta por mis notas, relatndome histo rias de la familia cuando me sentaba a su lado, rememorando a sus padres, a ta Ri carda, a los buenos de los Mir Mir, a quien ~243 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos fuera, con tal comprenda ahora de engaar al silencio, de hacer como si en aquella ca sa se hablara y conversara como en tantas otras, repitiendo ancdotas con la misma entonacin, las mismas palabras, como quien recita una leccin aprendida o canta un a tonadilla sin reparar en la letra. Y mantener la mente libre, lo ms libre posib le, para entregarse a las figuras que sus dedos daban vida sobre el bastidor. Av es fabulosas, plantas increbles, caballos alados, planetas, estrellas, constelaci ones improbables. No conservaba un solo mantel, un solo pauelo, de aquellos largo s aos de trabajo al que yo no conced entonces demasiada importancia, pero que ahor a, por un momento, me hubiera gustado contemplar, leer como quien lee un diario n timo, acceder a su mundo de ensueos y fantasa. De repente me sent triste. O mejor, consegu por primera vez sentirme felizmente triste. Porque no buscan las personas en un lugar como aqul tranquilizar sus conciencias, recordar a los fallecidos, en tregarse por unos momentos al placer de la melancola? No sera nicamente esa necesida d tanto tiempo acallada la que me haba conducido hasta all, a los pies del panten d e la familia? Haba conseguido transformar el vaco en una emocin desconocida. Con uno s aos de retraso, me dije. No importaba. La visita al cementerio haba cumplido su f uncin. Pero yo... o de pronto a mis espaldas. Yo no les conozco. Y fue entonces, al v olverme, cuando ca en la cuenta de que haba estado durante largo rato hablando slo para m mismo, y me encontr con el rostro lvido de Clarisa, los ojos perdidos en un punto lejano, y sus manos. Unas manos fras como la Muerte. Regresamos al coche y Clarisa, envuelta en la americana que le haba colocado sobr e los hombros, se acurruc a mi lado, como un ovillo, hundida en un tenso silencio que por un momento, tal vez slo para tranquilizarme, atribu al fro, al viento repe ntino que se haba levantado en lo alto del cerro, an sospechando que tambin ese vie nto tena que ver con otros vientos, vientos olvidados o viejas heridas que yo, co n mi actuacin petulante y estpida, no haba hecho ms que resucitar en la mente de Cla risa. Porque, en aquel absurdo deseo de mostrarle antiguos esplendores o contarl e ancdotas e historias de familia, no haba logrado otra cosa que enfrentarla a lo que ella careca. Recuerdos, familia, ni siquiera una lista de nombres grabados en las fras losas de un panten ridculo y grotesco. Mir a Clarisa y le acarici el cabell o. Se dira que haba perdido pie, que, por primera vez en su vida, se hallaba desor ientada y que se encontraba all, a mi lado, mientras abandonbamos la autopista y n os acercbamos a la ciudad, como poda encontrarse en cualquier otro lugar o en cual quier otro automvil. Y es posible que fuera entonces cuando la reviv en el silln, e l da de nuestra boda, en su posicin al tiempo ~244 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos erguida y abandonada, firme y tranquila, a gusto con su entorno, con sus pensami entos, consigo misma. Y pens en su familia. En lo poco que me haba contado Clarisa de su familia. Unos padres obligados para sostenerla a trabajar en pases extraos y la noticia de un fatal accidente, siendo ella muy nia y estando al cuidado de u na ta lejana. Posiblemente ignorara incluso dnde estaban enterrados, quines haban si do, de qu color eran sus ojos y su cabello. Clarisa, a mi lado, me pareci de pront o indefensa como una recin nacida. Y la record en la facultad, cuando nos conocimo s. Una excelente estudiante. Sus padres, me cont entonces, le haban dejado algunos medios, pero ella se vanagloriaba de haber conseguido una beca, de estudiar por mritos propios. O tal vez los magnficos resultados que cosechaba invariablemente a final de curso no eran ms que la condicin inconfesada para seguir disfrutando de una beca. En realidad, ahora me daba cuenta, Clarisa siempre se mostr reacia a h ablar de s misma o de su pasado y era ms que posible que, ahora, por un momento, e chara en falta lo que nunca tuvo. O tal vez, decid ya frente a la casa, al abrir la portezuela del coche, se trataba slo de una impresin pasajera. Ella, que tan fe liz se encontraba en la vida, haba pensado de pronto en la inevitabilidad de la m uerte. Clarisa no quiso cenar. Se retir pronto a la cama, dijo hallarse indispues ta y, algo ms tranquila como si la visin de los objetos entre los que transcurran su s das hubiera actuado como un sedante, me bes en la mejilla y me dio las buenas noc hes. Pero no consegu conciliar el sueo hasta bien entrada el alba. Tambin a m la vis ita al panten me haba en cierto modo desasosegado y confundido. O quiz todo se debi era al fro, al largo rato que, movido por aquella extraa necesidad de rememorar, h abamos pasado a la intemperie, inmviles, a la breve emocin al evocar a mis padres, las labores de mi madre o tal vez nicamente a m mismo, de nio, observando las labore s de mi madre, al tardo descubrimiento de la ausencia de recuerdos de la pobre Cla risa. Aunque qu poda importarnos? Si yo significaba tanto para mi mujer como ella p ara m, no necesitbamos de recuerdos, de familias, de ningn pasado. No habamos contemp lado la llegada de un hipottico hijo como un intruso? Y, pensando en estas cosas, en que la vida era un regalo sobre el que no debamos hacernos demasiadas pregunt as, sino apurarlo a fondo, me sent de repente dominado por un dulce cansancio y d orm como un nio. Cuando despert, el desayuno estaba preparado, las tazas dispuestas sobre la mesa y el inconfundible aroma a caf recin hecho inundando la cocina. Me sent frente a Cl arisa y unt una tostada con mantequilla. Cmo te encuentras? pregunt. ~245 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Pareca cansada, como si hubiera pasado una mala noche o no se hubiera repuesto co mpletamente de su indisposicin. Unt a su vez una tostada que no lleg a probar. Ayer d ijo de pronto me comport como una estpida. El imbcil fui yo ataj de inmediato. Y enseg ida me explay sobre las engaosas tardes de otoo, los cambios sbitos de temperatura, el despertar del viento... Mi mujer me mir con resolucin. No era el fro dijo. El tono de Clarisa me sorprendi. Es cierto que mis odos haban escuchado simplemente no era el fro, pero sus ojos, la inmovilidad de su mano sosteniendo la taza de caf, a medi o camino entre la mesa y su rostro, me haban dado a entender algo bien distinto: Cl late. No interrumpas. No me vengas con rodeos. Deja de tratarme como a una nia. Aye r dijo al fin (y a m me pareci que haba preparado su intervencin durante la noche) se me ocurrieron cosas fuera de toda lgica. Me limit a interrogarla con la mirada. Mi mujer haba depositado la taza sobre el mantel, junto a una tostada que no se dec ida a probar, como si realmente se hallara desganada o y esa sensacin opac la anteri or hubiera almorzado ya y slo pretendiera, con ese remedo de desayuno, abordar un tema extravagante con la naturalidad de una conversacin trivial en un marco cotid iano. Aquellas historias que me contaste. La expresin de los ngeles... No s. Me pare ci que all dentro haba vida y que, de alguna manera, era como si... tom aliento para proseguir, como si nos estuvieran esperando. Me encog de hombros y sonre. Tambin a m se me haba ocurrido algo parecido, pero no en el cementerio, sino en el lecho, aq uella misma noche. Le habl de que la existencia era un regalo y que no debamos mal gastarla obsesionndonos con la muerte. De nuevo me sent taladrado por los ojos de Clarisa. Call. Mi mujer, comprend enseguida, estaba haciendo acopio de arrestos pa ra revelarme algo. Si yo muero... y al momento se corrigi, quiero decir, cuando yo m uera... Me enterrars en el panten de tu familia? La pregunta me pill de sorpresa. As y todo me apresur a contestar: Mi familia es la tuya. Pero enseguida me di cuenta de que lo que buscaba Clarisa era una respuesta, no un rodeo. Bueno dije soportand o su mirada, eso sera lo normal, no crees? No lo s. Y la resolucin de momentos atrs d aso a una desconocida expresin de abatimiento. ~246 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
A no ser aad enseguida que tengas previstas otras disposiciones. Haba intentado dotar a mis palabras de la mayor naturalidad del mundo cuando de nuevo me asalt la sens acin de que lo que realmente asustaba a Clarisa era la simple idea de la muerte. Por ello me extend en la inevitabilidad de ciertos trmites, en las dificultades co n las que a menudo se encuentran las personas que no han tenido la precaucin de p rever ciertos extremos, y en la evidencia de que, hoy en da, contar con un panten a unque fuera desmesurado y grotesco como aqul resolva muchos problemas o, por lo men os, ahorraba a sus propietarios la necesidad de planterselos. Incluso me permit al guna broma que Clarisa no celebr. Supongo que no querrs convertirte en ngel, como Ri carda. No. Clarisa no quera convertirse en ngel. Lo que quera Clarisa era no morirs e. O haba algo ms? La mir de reojo mientras terminaba con la segunda taza de caf y me pareci como si, otra vez, intentara reunir fuerzas para hablar, para dar forma a oscuros pensamientos que le hubieran rondado por la cabeza el da anterior y que ahora le parecieran ridculos, irracionales o absurdos. Ayer, de repente dijo imitan do mi tono despreocupado, me imagin muerta, entrando en un panten repleto de descon ocidos, como una intrusa... Ya s que es una tontera. Pero me vi desarmada, sola... Un volver a empezar, entiendes? S respond. Te entiendo perfectamente. No era del todo cierto. Pero Clarisa haba desvelado por fin el motivo de su inquietud y de nada hubiera servido evocar de nuevo el fro o insistir en culpabilizarme de algo que, mirado ahora, en la apacibilidad de un desayuno cotidiano, no pareca revestir la menor importancia. As que entr de lleno en la propuesta de mi esposa. Era nicamente eso lo que le preocupaba? Y entonces, acudiendo a un tono paternal (que en aquel los momentos no pareci desagradarle), pregunt a mi vez de dnde haba podido inferir q ue, llegado el da inevitable porque algn da morira, eso s, no deba hacerse ilusiones ba a encontrarse desasistida, sola, rodeada de desconocidos. Le record adems su fa ntstica salud de hierro y cierta conversacin que ms de una vez habamos trado a la memo ria sostenida en la cafetera de la facultad, siendo ella una estudiante de primero y yo de cuarto, y hallndome yo aquel da fuertemente acatarrado. Qu se siente, pregunt ella, cuando se tiene fiebre? Al principio pens que bromeaba pero, con el tiempo, c on los sucesivos encuentros que pronto trascenderan el estrecho marco de la facul tad, comprob admirado que Clarisa era una absoluta y feliz ignorante en todo lo q ue hiciera referencia a dolor o enfermedad. Muy pocas veces se haba sentido indis puesta, jams, hasta donde su memoria alcanzaba, se haba visto obligada a guardar c ama y no tena la menor idea de en qu poda consistir aquello a lo que los dems se ref eran cuando hablaban de fiebre. Adems no debamos olvidarlo yo le llevaba cuatro aos, salud era normal y corriente precaria, si la ~247 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos comparbamos con la suya y la mortalidad femenina, segn las encuestas, iba muy por d ebajo de la masculina. Con lo cual y ahora empezaba a sospechar que lo que le haba ocurrido frente al panten no era sino el efecto de unas dcimas de ms en un cuerpo acostumbrado a una temperatura constante por qu descartar de entrada el que yo fall eciera con anterioridad o, por lo menos, muriramos los dos a un tiempo? Ayer, sin ir ms lejos aad, no estuvimos a punto de morir a la vez, de morir a un tiempo? No igno ro que en aquella conversacin absurda nos estbamos saltando la premisa fundamental , el preguntarnos si haba vida despus de la vida o, en caso afirmativo, si debamos aceptar un ms all perfectamente reglamentado, ese mundo de derechos adquiridos que , aunque slo fuera por efecto de la fiebre, haba prefigurado Clarisa con el regust o amargo de una pesadilla. Pero de lo que se trataba en aquel momento no era de discutir el ms all ni la verosimilitud de una pesadilla. Y as, como en las narracio nes de ciencia ficcin en las que lo que menos se cuestiona es el entorno, me enco ntr ofreciendo mis servicios de cicerone en aquel mundo oscuro, presentndole a los miembros de mi familia e introducindola debidamente, con todos los honores. No s de dnde saqu tanta elocuencia, pero mi poder de conviccin fue total. Clarisa, como si fueran precisamente aquellas explicaciones y no otras las que estaba esperand o, me mir agradecida. Es cierto dijo sonriendo. No tengo por qu preocuparme. Te sobre vivir. Y como si todo aquello no hubiera sido ms que un juego, me bes en la mejilla , record de pronto que tena mucho que hacer y se entreg a una actividad frentica. Y mientras yo observaba cmo tazas y platos eran llevados al fregadero, las tostadas ya fras a la basura o los botes de mermelada y miel a las estanteras de la despen sa, me dije complacido que no slo eran los restos de aquel extrao desayuno los que ocupaban su lugar, sino que ella, Clarisa, intentaba por todos los medios recup erar el suyo. No volvimos a hablar de la muerte en los trminos en que lo habamos hecho aquella m aana, ni tampoco a recordar ni de pasada la excursin al cementerio. Una vez a lo s umo se mencion en la casa el nombre de ta Ricarda, pero tan pronto como fue pronun ciado cay en el olvido. Fue una casualidad sin consecuencias. Clarisa haba decidid o introducir algunas mejoras en el piso y nos estbamos preguntando por la verdade ra utilidad de algunos muebles y la posibilidad de adquirir otros. Nos detuvimos as frente a una vitrina atiborrada de objetos, regalos de boda y recuerdos de fa milia que aos atrs habamos guardado all de forma provisional y a los que hasta enton ces no habamos sabido encontrar un mejor destino. Hicimos un recuento, ~248 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos decidimos conservar algunos, desprendernos de otros y guardar unos pocos en una caja de seguridad. Al llegar a un recargado collar de topacios y preguntar mi mu jer por su procedencia, me encontr citando a ta Ricarda y recordando su total fasc inacin por la plata, el oro y las piedras preciosas. Pero Clarisa, a la que nunca le haban interesado las joyas, no le prest mayor atencin. Eso fue todo. A los poco s das la vitrina se transform en alacena, y Clarisa, con todo amor y cuidado, acom od en su interior su vajilla favorita, un par de saleros de plata y diversos obje tos de uso cotidiano que, como me hara notar, hicieron de un absurdo escaparate u na pieza completamente integrada en nuestra vida. Eso era lo nico que importaba: n uestra vida, y aquella felicidad de la que me encuentro falto de palabras a la ho ra de describirla y que slo aparece en toda su magnificencia cuando se da por per dida. Porque Clarisa, en contra de sus predicciones, no lleg a sobrevivirme. La e nfermedad apareci en la casa de repente, de un da para otro, con una rapidez y ten acidad que no dejaba dudas sobre el inminente desenlace ni siquiera para un homb re enamorado como yo, deseoso de aferrarse al ms leve sntoma de mejora, a los ms des cabellados sueos, a la posibilidad de un milagro. Clarisa soport su dolencia con e ntereza de nimo, con valenta, con tanta serenidad que el mdico, al que apenas conoca mos por no haber tenido hasta entonces que recabar sus servicios, se comport como un amigo de toda la vida, robndoles horas a otros pacientes, acudiendo diariamen te al lecho de la enferma, confortndome en cuanto Clarisa conciliaba el sueo y con fesando abiertamente su admiracin. Nunca, en el ejercicio de su carrera, haba cono cido a alguien que, a dos pasos de la muerte, se comportara con tanta resignacin y entereza. Aunque saba Clarisa que se hallaba realmente a las puertas de la muert e? El ltimo da de aquella semana de intensos dolores redoblamos la dosis de morfin a y, aunque la moribunda cay en un pesado letargo, curiosamente su rostro se cont rajo como no lo haba hecho hasta entonces. Ahora Clarisa sufra, sufra de verdad, co mo si abatida por el sueo hiciera suyos de pronto todos aquellos dolores que su m ente se negaba a aceptar, retorcindose, gimiendo, musitando palabras incomprensib les. Est delirando dijo el doctor. Y sali de la alcoba. Pero Clarisa no deliraba ni profera sonidos ininteligibles ni tampoco frases sin sentido. Me aproxim a la cabe cera, sujet su rostro entre las manos y escuch: Ricarda, Roig-Mir, Mir Roig, Mir Mir. al rato, porque ignoro cunto tiempo pude pasar junto a la cama, not su mano glida, ptrea, como ya la haba conocido una vez. Y, sin saber por qu, sin encontrar palabr as, me sorprend repitiendo: No te preocupes, amor mo, no te preocupes. ~249 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Ahora s que ante los agonizantes o ante los muertos se profieren infinidad de ton teras y despropsitos, entre los cuales, aquellos vanos intentos por liberar a Clar isa de toda preocupacin no deben de contarse como los ms absurdos. Y tambin que en las horas que siguen al fallecimiento del ser querido, esas horas en las que un remedo de lo que fue el cuerpo sigue ah y se empieza a prefigurar con fuerza el v aco de lo que va a ser la Ausencia, la gente se dedica a realizar los actos ms insl itos y extravagantes. Consumir alcohol los abstemios, hablar compulsivamente los reservados, encerrarse en un mutismo alarmante los charlatanes, o acometer acti vidades intiles que en la desazn del momento parecen prudentes, definitivas, inapl azables. Yo no fui una excepcin. Con las primeras horas de la maana, cuando ya en la calle se escuchaba el rumor del trfico y la casa empezaba a llenarse de amigos y vecinos, me vest apresuradamente, cog una cesta y me dirig al mercado. No estuve all ms que unos minutos. Los suficientes para adquirir algunas frutas, que escog e ntre las ms apetitosas, y enseguida, sin importarme lo desastrado de mi atuendo, la barba de dos das o los alimentos que asomaban por el capazo, me fui al banco. La puerta estaba cerrada y, aunque se perciba el trasiego de los empleados en el interior, tuve que esperar un buen cuarto de hora a que se diera paso a los clie ntes. Despus, con la cesta an ms abultada, . Me dirig a una mercera. El establecimient o estaba repleto, pero tal vez porque era poco lo que pensaba adquirir, porque m i aspecto deba en buena lgica sobresaltar a las dependientas, o quiz, tan slo, porqu e en los lugares de clientela femenina un hombre suele ser tratado con preferenc ia, fui atendido de inmediato. Al salir redobl el paso y dud un momento frente a o tra tienda. Le: PTICA. RELOJES. APARATOS DE PRECISIN. Pero no entr. Alcanc mi portal de una corrida, no tuve paciencia para esperar el ascensor y sub hasta el piso sa ltando los escalones de dos en dos. Al entrar me encontr con los amigos que haba d ejado al partir y a los que yo haba llamado la noche anterior, ms otros muchos a l os que deban de haber llamado los primeros, y dos hombres de gesto sombro e ntegram ente vestidos de negro que, aun antes de reparar en el atad de caoba que aguardab a en el comedor, reconoc de inmediato como empleados de la funeraria. Di mi autor izacin para que procedieran a su trabajo, pero les rogu que antes de cerrar para s iempre la caja me permitieran permanecer un rato a solas con la que fue mi espos a. Supongo que nadie puede asombrarse ante semejante deseo, ni menos an atreverse a interrumpir un momento como ste, el ltimo adis, en el que quien permanece con vi da suele expresar con palabras su amor, su peticin de perdn, sus ansias de reunirs e lo ms pronto posible con el ser querido. Y lo hace en voz alta. ~250 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Como si los cuerpos de cera pudieran or o los labios amoratados pronunciar una re spuesta. As y todo cerr la puerta con llave. Y despus, solo frente a Clarisa, la be s en los labios. Pero eso no fue lo nico que hice. Haba entrado en la alcoba con el producto de mis gestiones matutinas, con la cesta de la compra en la que nadie haba reparado despus de todo, no suelen entregarse ciertos viudos a las extravaganc ias ms inauditas? y con todo cuidado escog algunas frutas, las ms pequeas, quiz las ms sabrosas. Un aguacate, una chirimoya, un kiwi. Las coloqu amorosamente entre los pliegues del sudario. Despus, con mucha cautela, alc los pies cubiertos de Clarisa y comprob que haba espacio de sobra para lo que me propona. Volv a depositarlos en su lugar y busqu en el fondo de la cesta el estuche que momentos antes reposara e n la caja de seguridad de un banco y lo abr. El collar de ta Ricarda emiti un brill o desacostumbrado, poderoso, como si en lugar de regresar de un encierro surgier a de las manos de un pulidor de metales o de un restaurador de joyas. No fue ms q ue una sensacin efmera, pero me aferr a ella con toda emocin. Ocult el collar bajo lo s pies de Clarisa y acomod de nuevo un minsculo kiwi que, con el inevitable movimi ento, acababa de asomar por entre los pliegues del sudario. El resto result muy fc il. Despein los cabellos que alguien una amiga, tal vez una vecina haba recogido en la nuca y camufl entre los rizos hebras de hilo azul, rojo, dorado, plateado, nar anja y siena, muy parecidas a aqullas con las que, segn me obsequiaba la memoria, mi madre bordaba aves fabulosas y paisajes imposibles. Por ltimo, muy cerca del p echo escond una polvera de plata y un reloj. Era un reloj de bolsillo que ignorab a a quin haba pertenecido, deteriorado, fuera de uso, pero de tal belleza que, cua ndo convertimos la vitrina en alacena, haba conservado junto a m, en una de las me sitas de la alcoba. A su propietario, me dije, sea quien sea, le gustara recuperarlo . Pero no me estaba entregando a un ritual antiguo, ni menos an crea seriamente que los objetos all depositados cumplieran otro fin que el de un simple acto de amor , un smbolo, una interpretacin fiel de las angustias y fantasas de Clarisa. Un a ell a le habra gustado, justificador de tantos y tantos actos en apariencia absurdos q ue yo me apresuraba a ejecutar antes de que fuera demasiado tarde, se abriera la puerta, los dos hombres de aspecto lgubre cerraran para siempre el atad y partiram os todos hacia la iglesia, hacia el cementerio, hacia el panten donde, para siemp re, iba a reposar mi adorada Clarisa. S, antes de que todo eso ocurriera yo haba c umplido con mi obligacin. Y entonces acarici el rostro de Clarisa, la bes de nuevo en los labios y le habl en voz alta: Lo ves? No tenas por qu preocuparte. Pero esta v ez mis palabras no me parecieron insensatas ni desprovistas de sentido. Y ensegu ida, como en un juego infantil, una travesura de la que slo los dos conociramos el cdigo, le susurr al odo: ~251 ~
Cristina Fernndez Cubas Sers bien recibida, amor mo. Todos los cuentos La casa sin Clarisa careca de sentido. No me di cuenta de lo que esto poda signifi car, en toda su crudeza, hasta pasadas dos semanas de su muerte, en cuanto la be nfica labor de aplazamiento (psames, visitas, condolencias) acaba, los amigos se r etiran, todo parece indicar y resulta sorprendente que la vida, a pesar de todo, s igue, y uno queda dramticamente enfrentado a la soledad, al vaco, a la ausencia. S in embargo no me senta capaz de tomar decisin alguna. All estaban los objetos, las prendas que Clarisa am en vida. Sus jcaras, los pomos de cremas y colonias de hier bas, los vestidos de seda, que ahora yo, sumido en un profundo estado de melanco la, gustaba acariciar, recordando a mi pesar algunos consejos y admirndome al tiem po de lo fcil que resulta para la mayora de los humanos ofrecer consejos. Deshazte de las cosas de Clarisa. De la ropa, sobre todo. La ropa de los desaparecidos pr oduce una infinita tristeza. O bien: Cmbiate de casa. Por un tiempo, por lo menos. Hasta que todo recobre su lugar en la vida. Pero qu podan saber ellos de lugares? Y, sobre todo, era posible que Clarisa, la mujer ms feliz del mundo, hubiera abandon ado el suyo? Una de aquellas noches empec a soar. Primero fueron sombras borrosas, imgenes que apenas destacaban de un claroscuro, sonidos lejanos, murmullos, acas o slo el rumor del viento. Pero la obsesin de la vigilia no me abandonaba en sueos, y pronto, en aquellas sombras, en aquellos murmullos, me aprest a reconocer la s ilueta querida, la voz esperada, las palabras precisas que, de poder hablar, tal vez hubiera pronunciado Clarisa. Y aunque en ningn momento, al despertar, se me ocurra poner en duda la evidencia de que aquello no era ms que un sueo, a mi manera me saba afortunado. Por las noches, por lo menos, volva a estar junto a Clarisa. Poda reconfortarla, aconsejarla, darle a entender que no estaba sola ni siquiera en la muerte. Tengo fro, dijo, o me pareci que deca, cuando no era ms que una sombra a la que me esforzaba por dotar de voz y rostro. Y tambin: Tengo miedo. Y entonces, con una sabidura y una tranquilidad de las que en la vigilia me hubiera credo inca paz, yo le haca notar que lo primero era imposible y lo segundo absurdo. No poda s entir fro, le deca, porque estaba muerta. A lo ms el recuerdo de algo que en la vid a haba llamado fro. Y en cuanto al miedo, esa desazn que afirmaba padecer, no deba d e ser otra cosa que desconcierto. Haba ledo (y en sueos citaba infinidad de ttulos, nombres de autores, que al despertar desaparecan de mi memoria) que, durante los primeros das que siguen al fallecimiento, el alma se resiste a reconocer que ha a bandonado el cuerpo y vaga desorientada por el mundo. Pero ella me tena a m. Cada noche, en nuestra alcoba, dispuesto a aclararle sus dudas. Y despus, cuando supie ra ya definitivamente dnde se hallaba, cuando a la desazn hubiera seguido la certi dumbre, seguiramos conversando, recordando, felicitndonos por el milagro de ~252 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos encontrarnos en sueos, por hacernos la ilusin de que nos encontrbamos en sueos. Una de aquellas noches Clarisa me comunic que se hallaba ms tranquila. Haba aprendido a distinguir en la oscuridad y lo que en un principio le parecieran sombras no er an tales, sino rostros. Algunos muy amigables, dijo. Otros, en cambio... Y entonces, adelantndome a una nueva confesin de sus temores, le record que todo era cuestin de tiempo, que aquellos seres que ahora la intimidaban habran pasado en su da por ap rensiones parecidas y que no deba olvidarse de las ofrendas (y hasta esta palabra sonaba natural dentro del sueo) que la haban acompaado hasta el panten y de las que poda hacer uso, si no lo haba hecho ya, en el momento en que le pareciera oportun o. Los frutos tropicales, el reloj, el collar de ta Ricarda... Ta Ricarda? pregunt con sorpresa, Quin es ta Ricarda? Y al rato, como yo me hubiera quedado mudo, aadi: Pero i Ricarda es la criada... Me despert sobresaltado, prend la luz y encend un cigarrillo. Era la primera vez qu e el sueo se desmandaba, cobraba vida propia y lograba sorprenderme. Hasta entonc es y slo ahora me daba cuenta Clarisa se haba limitado a pronunciar frases esperadas , plausibles, tpicas. El fro, el miedo, la oscuridad. Frases que podan encontrarse en cualquier novela, en cualquiera de aquellos tratados de almas o espritus de lo s que como soante tena a gala conocer tan bien y que posiblemente slo mi saber inco nsciente pona en su boca. Pero lo que acababa de decir... Aunque, despus de todo, q u me importaba a m la suerte de Ricarda? No era ms bien motivo de jbilo el que un ser dominante y cruel como ella hubiera sido en el ms all reducido a la servidumbre? N o se facilitaba con eso la adaptacin de la recin llegada a aquel mundo de sombras? La brasa del cigarrillo acababa de esparcirse por las sbanas. Busqu un cenicero y ech un vaso de agua sobre la cama. Estaba dormido, an estaba dormido. Slo as poda ex plicarme el que, por un momento, hubiera concedido tanta importancia a una infor macin producida en sueos, a un mundo que slo exista en las imgenes que presenciaba en sueos. Me duch con agua fra y, por primera vez en tres semanas, me dirig al despach o. La rutina del trabajo me hizo bien. Las secretarias se deshicieron en amabili dades y atenciones. A las siete de la tarde, de excelente humor, me desped hasta el da siguiente y las felicit por lo bien que haban cuidado de los asuntos pendient es durante mi ausencia. Ellas sonrieron complacidas. Al abandonar el edificio la portera se me acerc con cara de lstima. Le acompao en el sentimiento, dijo, y ensegu ida, con voz compungida, me habl de los desatinos de la vida, de la belleza de Cl arisa, ~253 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de la prdida irremediable, de eso hara ya unos diez aos, de su inolvidable esposo. Apenas le prest atencin. Ricarda, pensaba. Quin lo iba a decir! Y, despus de cortar rlamento con un efusivo Gracias, me encamin a buen paso hasta mi piso. En aquellos momentos slo deseaba una cosa. Cenar, dormir, y volver a visitar a Clarisa entre las cuatro paredes de su nueva morada.
Clarisa, poco a poco, se iba aclimatando. Ahora, por fin, se saba muerta, y este hecho, difcil de aceptar en un principio, no le pareca, una vez asumido, demasiado grave. El panten, por otra parte la casa, deca ella, era mucho ms espacioso de lo qu e pudiera aparentar desde fuera, y, aunque no se iba a molestar en enumerarme la s dependencias le faltaban las palabras para nombrar lo que hasta haca poco descon oca y, adems, estaba casi segura de que yo no podra comprenderla, me quera enterar nic amente de que haba sitio de sobra. Para los que all estaban y para los que sin dud a algn da llegaran, cosa de la que no todas las moradas los panteones, convino ensegui da como quien transa con alguien de otro pas o de otro idioma podan presumir. A rat os sin embargo se senta an confundida y triste. Era, tal como haba presentido, un v olver a empezar, y no todo el mundo pareca dispuesto a facilitar su integracin, ni a ahorrarle trmites. Y entonces, como su rostro se ensombreciera por unos moment os, me atrev a sugerir: Los Mir Mir, acurdate de los buenos de los Mir Mir. Tienen que estar por ah, en la casa... Los padres de los padres de mi abuelo. Pdeles ayuda, c onsejo... No te dije que los haban trasladado al panten? Los ojos de Clarisa, como en una recordada ocasin durante un ya lejano desayuno, me taladraron el rostro. Es ts completamente equivocado dijo al fin. Y luego, para s misma, sin abandonar el de je de desdn, pero como si se encontrara al tiempo muy cansada: Los Mir Mir son los p eores. Y tampoco esta vez supe qu decir. Pero no era ya la sorpresa, la indefensin ante un dato imprevisible e ilgico, la incapacidad de dejarme arrastrar por el m ecanismo del sueo o rendirme a sus leyes, sino algo que estaba en los ojos repent inamente abatidos de Clarisa y que me relevaba desde aquel instante de mi intil p retensin de consejero. La evidencia, en fin, de que desde mi mundo, yo no poda ayu darla en nada. ~254 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
As y todo insist tercamente. No quera renunciar a nuestros encuentros, a lo nico que me quedaba de Clarisa, y la sensacin de que los acontecimientos all en el panten, en la morada, en la casa o en lo que fuera, se sucedan con impresionante rapidez, me haca permanecer atento, en guardia, con la conciencia vigilante dentro del su eo, esperando el momento en que las sombras se decidieran a robarle el rostro a C larisa, a remedar su voz, a hacerme creer que me hallaba de nuevo en su presenci a, a recordarle que nunca estara sola. Pero si hasta entonces no siempre haba logr ado el efecto deseado, cada vez me pareca ms difcil conseguirlo. Y a menudo, revolv indome inquieto en la cama, recordaba con nostalgia sus primeras apariciones, cua ndo era apenas una sombra llena de dudas y yo poda an aconsejarla desde mi mundo. Porque entonces, con una sorprendente habilidad sobre la que no me haca demasiada s preguntas, yo saba cmo retenerla, aprisionarla, retomar el hilo del sueo una, dos , hasta varias veces en la misma noche. Bastaba con llamarla, pronunciar su nomb re y ella, obediente, acuda a la cita. Pero ahora Clarisa hablaba con voz propia, o, lo que era peor, no pareca demasiado inclinada a hablar. Y haba algo ms. Otros sueos, otras imgenes, otros pensamientos que, desde haca unos das, pugnaban por hace rse or, por apartarme de mi objetivo, por robar protagonismo a todo lo que pudier a ocurrir all, en el lugar donde habitaba Clarisa. Y as me vea a menudo poniendo el piso en venta, mudndome a un apartamento amueblado, marcando un nmero de telfono, pidindole una cita al doctor, el mismo doctor que con tanto cario haba atendido a m i mujer hasta el ltimo momento. Y despus, una larga conversacin entre el mdico y yo al calor de la lumbre. Una chimenea encendida junto a la que mi interlocutor se serva un coac. Qu haca yo en su biblioteca? Qu era lo que le agradeca tan efusivament or qu llevaba un viejo maletn de cuero verde? Por qu insista en hablarle de la vida, de lo hermosa que era la vida y del deber que todos tenamos de disfrutarla, de ap urarla a fondo? Ahora el esfuerzo era doble. Y el grito con que a menudo despert aba no era ya slo una forma de invocar a Clarisa, sino de desprenderme de aquella s otras imgenes, por fortuna an dbiles, an tmidas, de aquellas confusas llamadas a la razn, al orden, a todo lo que, en definitiva, me apartaba de mi propsito. Hasta q ue un da, cuando casi haba perdido la esperanza, inesperadamente, se produjo el en cuentro. No puedo afirmar que desde el principio notara algo raro, pero s que la visin de C larisa, lejos de tranquilizarme, me inquiet. Estaba bella, espectacularmente bell a. El abatimiento haba desaparecido de su rostro y se la vea feliz, luminosa, evol ucionando entre unas sombras que a ratos se interponan entre nosotros, alejaban s u imagen, se erigan en una barrera que yo intentaba por todos los medios ~255 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
franquear. Me cost hacerme or. Clarisa, grit. Ests bien? La pregunta era absurda. Pa vidente que Clarisa se senta feliz. S dijo al rato, Claro que estoy bien. Era una voz con eco. Una voz se me ocurri en el sueo de ultratumba. Y los Mir Mir? pregunt ens Ahora Clarisa me miraba con perplejidad. O era cansancio? Al fin, como si record ara algo que haba sucedido haca mucho tiempo, algo que slo a un extrao, a un foraste ro, pudiera interesar an, suspir. No tienes por qu preocuparte dijo. Pero era eso una respuesta? O una forma sutil de darme a entender lo que ya saba? Clarisa no necesi taba mis consejos. Tampoco mis preguntas. Faccin Mir Mir controlada aadi sonriendo. No me dio tiempo a felicitarla, a unirme a su alegra por lo que, segn todas las apari encias, deba de ser una buena noticia. Enseguida aquella mueca, que yo haba credo s onrisa, dej paso a unas carcajadas sonoras, estridentes. Unas carcajadas que por unos instantes se mezclaron con el eco metlico de su voz y me produjeron un profu ndo desasosiego. Me habra enamorado de Clarisa de saber, de sospechar siquiera, qu e era capaz de rer as? Y aqu debera haber puesto punto final a nuestros encuentros. Aprovechar la sorpresa dentro del sueo para despertar, irme antes de que me echar an, intentar concentrarme en mi trabajo, pasear, llamar de vez en cuando a un am igo, acudir a un potente somnfero que me obligara a descansar por las noches (por eso me vea de nuevo conversando con el doctor, hablndole de lo bella que era la vi da, abriendo el maletn verde y entregndole un documento, viendo cmo, ligeramente co nfundido, se serva una buena racin de coac y desapareca por unos instantes tras la c opa?), convencerme de que de las dos vidas que mantena a diario slo una era real. Pero la seguridad de que la otra poda esfumarse en cualquier momento me oblig a ma ntenerme con los ojos cerrados, expulsando cualquier imagen improcedente, acalla ndo pensamientos inoportunos, deseando nicamente llegar hasta el final. Debo llegar al final!, me dije. Y fue como si encerrara todo lo que me apartaba de mi objeti vo en un parntesis. Una bolsa que pareca hincharse por momentos, amenazaba con exp lotar, ocultar para siempre la escena en la que de nuevo se haban hecho las sombr as. Pero dispona de un maletn. De pronto, como si recuperara la iniciativa en medi o de una pesadilla embarullada, record que dispona de un maletn. Y ese pequeo hallaz go me devolvi por unos instantes la confianza en m mismo, la conviccin de que todava poda alterar, cambiar, modificar el curso de los acontecimientos. De que exista u n pequeo espacio dentro de mis sueos en el que se me permita an intervenir. Y el mal etn adems o as lo decid contaba con ~256 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos un candado, un cierre de seguridad, una llave. Ah lo met todo. El doctor, la chime nea, el documento. Incluso el recuerdo del propio maletn al que hasta entonces no haba encontrado utilidad alguna. Shhhhhhh... o de pronto. Y, orgulloso de mi proeza , me sumerg en la oscuridad. No quedaba nada. Ni siquiera el eco de las carcajadas de Clarisa. Pero al rato, aguzando el odo, me pareci percibir algunos susurros, ciertos bisbiseos, como si m e hallara en el patio de butacas de un teatro, y los actores, no muy diestros de sde luego, se aprestaran a ocupar sus puestos. Aunque tampoco era exactamente as, o, por lo menos, la impresin anterior no fue ms all de unos segundos. Enseguida me encontr dentro de un remolino de colores. Chirriantes, abigarrados. Un colorido me atrev a opinar de psimo, redomado mal gusto, que, al poco, se fue concretando en formas, iluminando figuras que no pude menos que reconocer. Caballos alados, pa isajes imposibles, planetas, estrellas, aves fabulosas. Los bordados destacaban con firmeza sobre un fondo oscuro y no tard en comprender que se trataba de un ma nto, una capa, una prenda de fiesta que alguien colocaba ahora sobre los hombros de Clarisa. Ella estaba de espaldas, como en una sesin de pruebas en la casa de una modista sin espejos. Pero por el extremo izquierdo del manto asom de pronto u n pie. Un pie descalzo que acababa de aplastar la esfera de un reloj al que tamp oco tuve ningn problema en identificar. Y despus, cuando alc la vista, cuando recor r el manto y me detuve en el cabello de Clarisa, pude ver sus labios, su sonrisa. Porque en una mano alzada sostena la polvera plateada, y su espejo devolva el rec uerdo de unos labios sonriendo de satisfaccin. La visin no dur ms que unos segundos. Enseguida el manto se erigi entre nosotros como un teln, una aduana, un muro. Los colores fueron desvanecindose y yo, sospechando que nunca ms se produciran estos e ncuentros, que me hallaba asistiendo a la ltima representacin, intent hablar, grita r, hacerme or. Pero lo nico que me devolvi aquel mundo de sombras fue una voz, una entonacin cansina, una advertencia que me removi las entraas, me llen de un sudor fro y me hizo permanecer incorporado en el lecho quin sabe durante cuntas horas. Hijo, por favor, no insistas. No ves que Clarisa est ocupada? Al cabo de una semana me mud a un apartamento amueblado, puse el piso en venta y telefone al doctor pidindole una cita. Es un asunto privado, precis. El doctor me rec ibi en su casa, en la biblioteca, junto a una chimenea encendida. Le ~257 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
cont que me haba mudado a un apartamento amueblado y haba decidido vender mi piso. El me escuch con atencin. Seguramente ha hecho usted bien, dijo al fin. Su casa debe de estar llena de recuerdos. Haban transcurrido ya tres meses desde que lo viera p or ltima vez, respetuosamente inclinado sobre la cabecera de la cama, y su dedica cin de entonces unida a la cariosa acogida que ahora me dispensaba me animaron a p roseguir. Abr el portafolios y le mostr algunos papeles. Uno era el borrador de mi testamento. Me encontraba bien de salud, no tena por qu alarmarse, pero haba decid ido mostrarme precavido y repartir mis bienes entre personas de mi absoluta conf ianza y respeto. A l, adems, le designaba primer albacea. Despus le entregu una cuar tilla. La redaccin era escueta, tajante, clara, aunque tal vez, en su calidad de mdico, no necesitara de semejante autorizacin. Yo, por mi parte, llevara siempre un a copia encima. Se trataba de un favor, un deseo. Debera ser l y slo l la ltima perso na en permanecer a mi lado en el da inevitable. Y enseguida abr un maletn en el que el mdico no haba reparado, saqu algunos objetos y, evitando cualquier solemnidad, intentando dotar a mi entrega de la naturalidad ms cotidiana, los deposit sobre la mesa. Una jcara de loza, un salero de plata, agua de lavanda, un camisn de seda, un retal malva en el que se apreciaban algunas manchas, una pequea rasgadura. Eran de Clarisa aad. El levant los ojos de la cuartilla. Mir los objetos. Volvi sobre el e scrito y finalmente se detuvo en m. Un acto de amor, claro balbuce ligeramente confu ndido. S ment yo. Una promesa. Un smbolo. Y tal vez me mostr demasiado cordial, demasi do festivo. Quiz me delat no tanto en lo que dije como en lo que no dije. Porque e vit cuidadosamente referirme al panten, al ms all, pero en cambio me extend con gener osidad en las delicias de la vida, lo hermosa que poda ser la vida y el deber que tenamos todos de apurarla a fondo. Y despus, cuando le arranqu el juramento (que e ra en definitiva lo que me haba llevado hasta all) y nos estrechamos la mano, en u n apretn firme, contundente, me pareci que el doctor que desapareca ahora dentro de una copa de coac no haba accedido a mi solicitud por bondad, respeto, por comprensin ante un homenaje, un rito, ante la extravagancia excusable de un viudo desconso lado, sino que haba penetrado de lleno en mi obsesin, mi pesadilla, mi suplicio. P ero todava se poda hablar de pesadilla, de suplicio? Acababa de servirme un coac (mi anfitrin, curiosamente, haba descuidado este detalle) y, al llevarme la copa a lo s labios una copa desmesurada, llena hasta el borde, me di cuenta de que aquel act o era el primero que se apartaba del guin, de esas llamadas, sueos ~258 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos dentro de sueos, que me haban indicado el camino a seguir y al que el mdico se haba adherido desde el principio con una exactitud y precisin casi milagrosas. Porque de pronto el lquido mbar, rojizo, en el que me haba sumergido, el contorno de la co pa que sujetaba con las dos manos, s se me antoj un parntesis, un cliz en el que enc erraba a Clarisa y sus carcajadas, aquellas risas de las que ya conoca el secreto y ahora me permita devolverle en silencio, imaginando multitud de combinaciones, de posibilidades, reviviendo sus das en la facultad cuando todos le augurbamos un futuro esplndido, convirtindose de la noche a la maana en una esposa ejemplar, adm irndome, en fin, de mi intuicin, de la del juez amigo, de la de cualquiera de los invitados a nuestra boda. Clarisa conseguir cuanto se proponga.Aguard con mi copa en la mano a que el doctor diera buena cuenta de la suya. Fue un extrao brindis de copas vacas. Un brindis silencioso, sin homenajes ni discursos. Porque era como s i en el aire flotara un epitafio, una sentencia: Nada es definitivo, ni tan siqui era en la eternidad. O, dicho de otra forma: Clarisa haba encontrado su lugar. Bie n. Pero yo, desde ahora, estaba haciendo lo posible por asegurar el mo. ~259 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Ausencia Te sientes a gusto aqu. Ests en un caf antiguo, de veladores de mrmol y camareros de crpitos, apurando un helado, viendo pasar a la gente a travs del cristal de la ven tana, mirando de vez en cuando el vetusto reloj de pared. Las once menos cuarto, las once, las once y diez. Hasta que de pronto y no puedes explicarte cmo ha podi do ocurrir slo sabes que ests en un caf antiguo, apurando un helado, viendo pasar a la gente a travs de los cristales y mirando de vez en cuando hacia el reloj de pa red. Qu hago yo aqu?, te sorprendes pensando. Pero un sudor fro te hace notar que la p regunta es absurda, encubridora, falsa. Porque lo que menos importa en este mome nto es recordar lo que ests haciendo all, sino algo mucho ms sencillo. Saber quin er es t. T eres una mujer. De eso ests segura. Lo sabes antes de ladearte ligeramente y contemplar tu imagen reflejada en la luna desgastada de un espejo con el anunc io de un coac francs. El rostro no te resulta ajeno, tampoco familiar. Es un rostr o que te mira asombrado, confuso, pero tambin un rostro obediente, dispuesto a pa rpadear, a fruncir el ceo, a dejarse acariciar las mejillas con slo que t frunzas e l ceo, parpadees o te pases, no muy segura an, una mano por la mejilla. Recuperas tu posicin erguida junto al velador de mrmol y abres el bolso. Pero se trata de tu bolso? Miras a tu alrededor. Habr slo unas cuatro o cinco mesas ocupadas que un pa r de camareros atiende con una mezcla de ceremonia y desgana. El caf, de pronto, te recuerda un vagn restaurante de un expreso, pero no te paras a pensar qu puedes saber t de vagones restaurantes o de expresos. Vuelves al bolso. El color del cu ero hace juego con los zapatos. Luego, es tuyo. Y la gabardina, que reposa en la silla de al lado, tambin, en buena lgica, debe de ser tuya. Un papel arrugado, ju nto a la copa del helado y en el que se leen unos nmeros borrosos, te indica que ya has abonado la consumicin. El detalle te tranquiliza. Hurgas en el bolso y das con un neceser en el que se apian lpices de labios, colorete, un cigarrillo deshe cho... Soy desordenada, te dices. Abres un estuche plateado y te empolvas la nariz . Ahora tu rostro, desde el minsculo espejo, aparece ms relajado, pero, curiosamen te, te has quedado detenida en la expresin empolvarse la nariz. Te suena ridcula, an ticuada, absurda. Cierras el neceser y te haces con la cartera. Ha llegado el mo mento definitivo, y a punto ests de llamar al camarero y pedirle un trago fuerte. Pero no te atreves. Hablarn tu idioma? O mejor: cul es tu idioma? Cmo podras ~260 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
afirmar que la luna del espejo en que te has mirado por primera vez anuncia un c oac francs? Algo, dentro de ti, te avisa de que ests equivocando el camino. No debe s preguntarte ms que lo esencial. Ests en un caf no importa averiguar ahora cmo sabes que esto es un caf, has tomado un helado, el reloj marca las once y diez, y no ti enes la menor idea de quin puedas ser t. En estos casos porque de repente te parec e como si estuvieras preparada para estos casos lo mejor, decides, es no perder la calma. Aspiras profundamente y abres la cartera. Lo primero que encuentras es u na tarjeta de crdito a nombre de Elena Vila Gastn. El nombre no te resulta extrao, tampoco familiar. Despus un carnet de identidad con una foto que se te parece. El documento ha sido expedido en el 87 y caduca diez aos ms tarde. Qu edad tendrs t? Y t ambin: en qu ao estamos? Qu da es hoy? En uno de los ngulos del caf observas unas es ras con peridicos y all te diriges decidida. Hay diarios en varios idiomas. Sin hac erte demasiadas preguntas escoges dos al azar. El da vara, pero no el ao. 1993. Reg resas a tu velador junto a la ventana, cotejas fechas y calculas. Nacida en el 56 . Luego, treinta y siete aos. De nuevo una voz te pregunta cmo es que sabes contar y no te has olvidado de los nmeros. Pero no le prestas atencin no debes hacerlo y si gues buscando. En la cartera hay adems algn dinero y otro carnet con el nmero de so cia de un club de gimnasia, de nuevo una direccin y un telfono. Al principio no ca es en la cuenta de la importancia que significa tener tu propio nmero de telfono. Te has quedado sorprendida de que te guste la gimnasia y tambin con la extraa sens acin de que a este nombre que aparece por tercera vez, Elena Vila Gastn, le falta algo. Helena, piensas, s, me gustara mucho ms llamarme Helena. Y entonces recuerdas p no te detienes a meditar si recordar es el trmino adecuado un juego, un entretenimi ento, una habilidad antigua. De pequea solas ver las palabras, los nombres, las fr ases. Las palabras tenan color. Unas brillaban ms que otras, algunas, muy pocas, a parecan adornadas con ribetes, con orlas. Elena era de un color claro, luminoso. Pero Helena brillaba todava ms y tena ribetes. Como Ausencia. De pronto ves escrita la palabra ausencia. La letra es picuda y est ligeramente inclinada hacia la derec ha. Ausencia, te dices. Eso es lo que me est ocurriendo. Sufro una ausencia. Y por un buen rato sigues con el juego. Caf es marrn, Amalia, rojo, Alfonso, gris-plomo, m esa, entre beige y amarillo. Intentas recordarte a ti, de pequea, pero slo alcanza s a ver la palabra pequea, muy al fondo, en colores desvados y letras borrosas. Repi tes Amalia, Alfonso... Y, por un instante, crees que estos nombres significan al go. Mecnicamente miras otra vez la foto del carnet de identidad y la comparas con la imagen que te devuelve el espejito del estuche plateado. Relees: Nacida en Ba rcelona, 28 de mayo de 1956, hija de Alfonso y Amalia.... Ests empezando a recordar ? O Alfonso y Amalia, a los que al principio no habas prestado atencin, se han meti do ahora en tu pensamiento y se trata tan slo de un recuerdo inmediato, de ~261 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos hace apenas unos segundos? Murmuras en voz baja: Alfonso Vila, Amalia Gastn.... Y e ntonces, de nuevo, te pones a sudar. Ests perdida, te parece escuchar. Ausente. S, te hallas perdida y ausente, pero y aqu sientes de pronto un conato de esperanza dispo nes de un telfono. Tu telfono. Se encuentra bien? Le ocurre algo? Ahora te das cuenta de que las mesas han dejado de bailotear y la voz del camarero ha logrado abrir se paso a travs de un zumbido. Niegas con la cabeza. Sonres. Ignoras lo que ha pod ido ocurrir, pero no te importa. No es nada. Me he mareado un poco. Enseguida est ar bien. Te has quedado admirada escuchando tu voz. En la vida, en tu vida normal , sea cual sea, debes de ser una mujer de recursos. Tus palabras han sonado amab les, firmes, tranquilizadoras. An no es tiempo de helados aade el camarero contempla ndo la copa. Es un hombre mayor, casi un anciano. Los helados para el verano y un cafecito caliente para el invierno. Le dices que tiene razn, pero slo piensas: Est amos en invierno. En invierno. Te incorporas, coges la gabardina y el bolso, y pr eguntas dnde est el servicio.
La encargada de los lavabos no se encuentra all. Observas aliviada una mesa recub ierta con un tapete blanco, un cenicero vaco, un piatito con algunas monedas, un telfono. Te mojas la cara y murmuras: Elena. Es la cuarta vez que te contemplas ant e un espejo y quiz, slo por eso, aquel rostro empieza a resultarte familiar. Elena, en cambio, te sigue pareciendo corto, incompleto, inacabado. Te pones la gabardi na y te miras de nuevo. Es una prenda de buen corte forrada de seda, muy agradab le al tacto. Debo de ser rica, te dices. O por lo menos tengo gusto. O quizs acabo d e robar la gabardina en una tienda de lujo. La palabra robar se te aparece color pl omo con tintes verduscos, pero casi enseguida deja paso a nmero. Nmero es marrn como t lfono, como caf, pero si dices mi nmero, el m se te revela blanco, esperanzador, po Buscas unas monedas, descuelgas el auricular y sabes que, como nada sabes, debe s obrar con cautela. Puedes impostar la voz, preguntar por Elena Vila Gastn, inve ntar cualquier cosa a la hora de identificarte. Ha salido. Volver a las diez de la noche. Est en el trabajo... Prestars especial atencin al tono empleado. Cotidianeida d? Sorpresa? Alarma? Tal vez quien descuelgue el auricular sea un nio (tienes t hijos ?), un adolescente, un hombre (ests casada?), una chica de servicio. Eso sera lo me jor. ~262 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Una chica de servicio. Te presentars como una prima, una amiga de infancia, la di rectora de una empresa. No har falta precisar de cul. Un nombre extranjero, dicho de corrido. Insistirs en que es importante localizar a Elena. Urgente. Y si escuc has: Ya no vive aqu. Se mud hace tiempo, te interesars por los datos del nuevo domici lio. O quiz pero eso sera horroroso: Falleci hace diez aos. O tambin: S, enseguida quin la llama?. Porque ahora, aunque empieces a sentirte segura de tu aspecto, no lo ests an de tu identidad. Elena Vila, murmuras. Y, sintiendo de nuevo el sudor f ro, marcas el nmero, cuelgas, vuelves a componerlo y tienes que jurarte a ti misma , seas quien seas, que no vas a acobardarte ante la primera pista de peso que te ofrece el destino. Adems y eso probablemente te infunde valor el telfono garantiza tu invisibilidad. Aprietas la nariz con dos dedos y ensayas: Oiga. El tercer timbr e se corta con un clic metlico seguido de un silencio. No tienes tiempo de pensar en nada. A los pocos segundos una voz femenina, pausada, modulada, vocalizando como una locutora profesional, repite el nmero que acabas de marcar, ruega que al or la seal dejes tu mensaje, y aade: Gracias. Te quedas un rato an con el auricular e n la mano. Despus cuelgas, vuelves a mojarte la cara frente al espejo y sales. El camarero, partidario de los cafs en invierno y los helados en verano, te alcanza cojeando en la puerta de la calle: Se deja usted algo, dice. Y te tiende una revi sta. Estaba a los pies de la silla. Se le debe de haber cado al levantarse. La coge s como una autmata y musitas: Gracias. Pero no ests pensando en si aquella revista e s tuya, en el pequeo olvido, sino en la mujer del telfono. Gracias, repites. Y ahora tu voz suena dbil, sin fuerzas. Tal vez te llames Elena Vila Gastn, pero cun disti nta a la Elena Vila Gastn si es que era ella que con una seguridad implacable te ac aba de ordenar: Deje su mensaje. Andas unos cien metros, te detienes ante una igle sia y entras. No te paras a pensar cmo sabes t que aquello es una iglesia. Como an tes, en el caf, no quieres preguntarte ms que lo esencial. Ests en una iglesia, no te cuesta ningn esfuerzo reconocer los rostros de los santos, y aunque sigas sin tener la menor idea de quin eres t, piensas, tal vez slo para tranquilizarte, que l o que te ocurre es grave, pero que todava podra ser peor. Te sientas en uno de los bancos y te imaginas consternada, a ti, a Elena Vila, por ejemplo, sabiendo per fectamente que t eres Elena Vila, pero sin reconocer apenas nada de tu entorno. C ontemplando aterrorizada imgenes sangrientas, cruces, clavos, coronas de espinas, cuerpos yacentes, sepulcros, monjas o frailes pero Elena no sabra siquiera lo que es una monja, lo que es un fraile en actitud suplicante, con los ojos en blanco, sealando estigmas y llagas con una mano, mostrando en la otra la palma del marti rio tampoco Elena sabra lo que es martirio, Pero todo esto no es ms que un absurdo. Algo que tan slo podra sucederle a un habitante de otra galaxia, a un salvaje trado directamente de la selva. Pero no a ti. Sabes perfectamente quines son, por qu es tn ah. Y no ~263 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
sientes miedo. Por eso te levantas del asiento y, amparada en la penumbra, te ac ercas hasta un confesionario y esperas a que una anciana arrodillada termine con la relacin de sus pecados. T tambin te arrodillas. Dices: Ave Mara Pursima y te queda un momento en silencio. Ignoras si esta frmula que automticamente han pronunciado tus labios sigue vigente. Adivinas entonces que hace mucho que no te arrodillas en un confesionario y, por un instante, te ves de pequea, consigues verte de peq uea. Ya no es la palabra brillante, con ribetes, sino t misma hace treinta, quiz ms ao . He dicho mentiras. Me he peleado con mis hermanas... El sacerdote debe de ser so rdo, o ciego. O tal vez hace como que escucha y su mente est perdida en un lugar lejano. Pero necesitas hablar, escuchar tu voz, y a falta de una lista de pecado s ms acorde con tu edad, los inventas. Has cometido adulterio. Una, dos, hasta qu ince veces. Has atracado un banco. Has robado en una tienda la gabardina forrada de seda. Hablas despacio, preguntndote en secreto si no estars dando rienda suelt a a un montn de deseos ocultos. Pero tu voz, lenta, pausada, te recuerda de repen te a la de una locutora profesional, a la de una actriz. Y entonces lo haces. Re citas un nmero cualquiera, luego otro y otro. Despus, cuando dices: Deje su mensaje al or la seal. Gracias, no te cabe ya la menor duda de que t eres la mujer que ante s ha respondido al telfono. Abandonas el confesionario precipitadamente, sin mole starte en mirar hacia atrs y comprobar si el sacerdote es realmente sordo o ciego . O si ahora, asomado entre las cortinas de la portezuela, observa consternado t u carrera. El aire de la calle te hace bien. El reloj de la iglesia marca las on ce y diez. Pero es posible que sigan siendo las once y diez? Una amable transente observa tu confusin, mira hacia lo alto, menea la cabeza y te informa de que el r eloj de la iglesia no funciona desde hace aos. Son las tres, aade. Es agradable que alguien te hable con tanta naturalidad, a ti, la ms desconocida de las desconocid as. Avanzas unos pasos y, con inesperada felicidad, te detienes ante un rtulo. El nombre de la calle en la que te encuentras coincide felizmente con el que figur a en el carnet de identidad, en el de socia de un club de gimnasia. Tengo que ser valiente, te dices. Seguro que Elena Vila es una mujer valiente. Las tres de la tarde es una hora buena, discreta. Supones que los porteros si es que el edificio cuenta con porteros estarn encerrados en su vivienda, almorzando, escuchando las noticias frente a un televisor, ajenos a quien entre o salga del portal de la casa. En tu tarjeta de socia de un club se indica que vives en el ti co. Piensas: Me gusta vivir en un tico. El espejo del ascensor te devuelve esa cara con la que ya te has familiarizado y que ocultas ahora tras unas oportunas gafa s oscuras que encuentras en el bolso. S, prefieres vivir en un tico que en cualqui er otro piso. Pero, en realidad, eres tan valiente? Es Elena tan valiente? ~264 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos No, no lo eres. Al llegar a tu destino y enfrentarte a una puerta de madera, emp iezas a temblar, a dudar, a plantearte un montn de posibilidades, todas contradic torias, alarmantes. Tu mente trabaja a un ritmo vertiginoso. Una voz benigna, qu e surge de dentro, intenta tranquilizarte. En los ojos de la persona que te abra (recuerda: ella no puede ver los tuyos), en su familiaridad, en el saludo, tal vez en su sorpresa, podrs leerte a ti misma, saber el tiempo que llevas vagando p or las calles, lo inhabitual o lo cotidiano de tus ausencias. Una segunda voz te intranquiliza. Te ests metiendo en la boca del lobo. Porque, quin eres t? No hubiera sido mejor ponerte en manos de un mdico, acudir a un hospital, pedir ayuda al sa cerdote? Has llamado seis veces y nadie responde. No tardas en dar con el llaver o y abrir. Despus de un titubeo, unos instantes en los que intentas darte nimos, t e detienes. Qu vas a encontrar aqu? No ser precisamente lo que hay aqu la causa de tu huida, lo que no deseas recordar por nada del mundo? A punto ests de abandonar, d e correr escaleras abajo, de refugiarte en la ignorancia, en la desmemoria. Pero has empujado la puerta, y la visin del tico soleado te tranquiliza. Recorres las habitaciones una a una. El desorden del dormitorio te recuerda al de tu neceser. El saln tiene algo de tu gabardina, la prenda de buen corte que ahora, en un ges to impensado, abandonas indolentemente sobre un sof. Te sientes a gusto en la cas a. La recorres como si la conocieras. En la mesa de la cocina encuentras los res tos de un desayuno. El pan es tierno del da, y no tienes ms que recalentar el caf. Po r un momento todo te parece un sueo. Cmo te gustara ser Elena Vila, vivir en aquel ti co, tener el rostro que te devuelven los espejos, desayunar como ella est haciend o ahora, a las tres y media de la tarde, en una cocina llena de sol! Eres Elena Vila Gastn. Sabes dnde se encuentran los quesos, el azcar, la mermelada. No dudas al abrir los cajones de los cubiertos, de los manteles, de los trapos. Algunas fotografas enmarcadas te devuelven tu imagen. Algo ms joven. Una imagen q ue no te complace tanto como la que se refleja en el espejo del bao, en el del sa ln, en el del dormitorio. Al cabo de varias horas ya sabes mucho sobre ti misma. Has abierto armarios, lbumes de fotografas, te has sentado en la mesa del estudio. Eres Elena por qu antes hubieras preferido Helena?, tienes treinta y siete aos, vive s en un tico espacioso, soleado... Y no vives sola. En el lbum aparece constanteme nte un hombre. Se llama Jorge. Sabes inmediatamente que se llama as, como si de p ronto las fotografas que ahora recorres ansiosa tuvieran una leyenda, una nota al pie, un ttulo. Reconoces pases, situaciones. Te detienes ante un grupo sonriente en la mesa de un restaurante y adivinas que aquella cena result increblemente larg a y tediosa. Pero sobre todo te detienes en Jorge. A Jorge le pasa como a ti. Es t mejor en las fotos recientes que en las antiguas. Sientes algo especial ~265 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
cada vez que das con su imagen. Como cuando abres un armario y acaricias su ropa . En los lbumes no hay fotos de boda. Pero podras imaginarte a ti, diez, quince aos atrs, con un traje de boda? No, decides. Yo no me he casado, y si lo he hecho no ha sido vestida de blanco. Me horrorizara haberme casado de blanco. Pero ya no ests imaginando, suponiendo. Desde hace un buen rato desde el mismo momento, quizs, en que te desprendiste de la gabardina, sin darte cuenta, como si estuvieras en tu casa, como quien, despus de un da agitado, regresa al fin a su casa, es tu propia m ente la que se empea en disfrazar de descubrimiento lo que ya sabes, lo que vas r econociendo poco a poco. Porque hay algo hermoso en este reencuentro, algo a lo que te gustara aferrarte, suspender en el tiempo, prolongar. Pero tambin est el rec uerdo de un malestar que ahora se entrecruza con tu felicidad, y que de forma in consciente arrinconas, retrasas, temes. En el contestador hay varias llamadas. U na es un silencio que reconoces tuyo, al otro lado del telfono, en los lavabos de un bar, cuando no eras ms que una desconocida. Otra es del trabajo. De la redacc in. De la misma revista que esta maana te ha devuelto el camarero aquel pobre hombr e, tan mayor, tan cansado: Se deja usted algo y a la que t, enfrascada en otros olvi dos, ni siquiera has prestado atencin. La ltima es de Jorge. Helena, dice o a ti, por lo menos, te ha parecido escuchar Helena. Jorge llegar maana por la noche, y aunque, en aquel momento, te gustara que fuera ya maana, decides que es mucho mejor as. Ha sta en esto has tenido suerte. Estabas disgustada, por tonteras, por nimiedades, como siempre que emprende un viaje y llega ms tarde de lo prometido... O tal vez, simplemente, como siempre. Porque haba algo ms. El malestar que ya no tena que ver slo con Jorge, sino con tu trabajo, con tu casa, contigo misma. Una insatisfaccin perenne, un desasosiego absurdo con los que has estado conviviendo durante aos y aos. Quiz gran parte de tu vida. Vila Gastn, oyes de pronto. Siempre en la luna... Po qu no atiende a la clase? Pero no hace falta remontarse a recuerdos tan antiguos. Es intil, y ahora es la voz de Jorge hace apenas unas semanas. Se dira que slo eres f eliz donde no ests... Y entonces comprendes que eres una mujer afortunada. Bendita Ausencia, murmuras. Porque todo se lo debes a esa oportuna, deliciosa, inexplicab le ausencia. Esas horas que te han hecho salir de ti misma y regresar, como si n o te conocieras, como si te vieras por primera vez. La mesa de trabajo est llena de proyectos, dibujos, esbozos. Coges un papel cualquiera y escribes Ausencia con letra picuda, ligeramente inclinada hacia la derecha. Con ayuda de un rotulador la rodeas de un aura. Nunca te desprenders del papel, lo llevars en la cartera all adnde vayas. Lo doblas cuidadosamente y, al hacerlo, te das cuenta de que el azar no existe. Porque entre todas las posibilidades has ido a elegir precisamente u n papel de aguas. Miras las virutas: grises, marrones, violceas. As estabas t, en u n mar de olas grises, marrones, violceas, sobre el que navega ahora tu tabla de s alvacin. Ausencia. Te notas cansada, agotada, la noche ha ~266 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos cado ya, maana te espera una jornada apretada. Pero en el fondo te sientes como un a recin nacida que no hace ms que felicitarse por su suerte. Cuando por fin te met es en la cama, es tarde, muy tarde, ests exhausta y ya casi te has acostumbrado a tu felicidad. El despertador interrumpe un crucero por aguas transparentes, clidas, apacibles. Remoloneas un rato ms en la cama. Slo un rato. Te encuentras an en la cubierta de u n barco, tumbada en una hamaca, enumerando todo lo que debes hacer hoy, martes, da de montaje, como si engaaras al sueo, como si ganaras tiempo desde el propio sueo . Siempre te ocurre igual. Pero las manecillas del reloj siguen implacables su c urso y, como casi todas las maanas, te sorprendes de que esos instantes que creas ganados no sean ms que minutos perdidos. En la mesilla de noche una pequea agenda de cuero verde te recuerda tus obligaciones. A las nueve montaje; Por la noche aero puerto: Jorge. Pasas por la ducha como una exhalacin, te vistes apresuradamente y, ya en la calle, te das cuenta de que el da ha amanecido gris, el cielo presagia lluvia y nicamente para el reloj de la iglesia la vida sigue empecinadamente dete nida a las once y diez. Como cada da. Aunque hoy, te dices, no es como cada da. Es ts muy dormida an, inexplicablemente dormida. Pero tambin tranquila, alegre. Por la noche irs al aeropuerto. Hace ya muchos aos que no acudes al aeropuerto a buscar a Jorge. Te paras en un quiosco y compras el peridico, como todas las maanas. Pero por qu lo has hecho hoy si esta maana no tiene nada que ver con la rutina de otras maanas? Tienes prisa, no dispondrs de un rato libre hasta la noche, ni tan siquie ra te apetecer ojearlo en el aeropuerto. No encuentras monedas y abres la cartera . A las quiosqueras nunca les ha gustado que les paguen con billetes de mil y la que ahora te mira con la palma de la mano abierta no parece de humor. Terminas por dar con lo que buscas, pero tambin con un papel doblado, cuidadosamente dobla do. La visin de Ausencia te llena de un inesperado bienestar. Cierras los ojos. Aus encia es blanca, brillante, con ribetes. Como Helena, como aeropuerto, como nave ... Yo misma escrib esta palabra sobre este papel de aguas. Antes de meterme en la cama, antes de soar. El trazo de las letras se te antoja deliciosamente infantil (infantil es azulado. No podras precisar ms: azulado) y por unos instantes te gustara ser nia, no tener que madrugar, que ir al trabajo. Aunque no era precisamente est e trabajo con el que soabas de nia? S, pero tambin soabas con viajar. Embarcarte en u n crucero como el de esta noche. Qu bien te sentara ahora tumbarte en una hamaca y dejar pasar indolentemente las horas, saboreando refrescos, zumos exticos, helado s! Piensas helado, pero ya has llegado a la redaccin, llamas a tu ayudante y pides un caf. Estamos en invierno. Los helados para el verano, el caf para el invierno. Y miras a la chica con simpata. Ella se ~267 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
sorprende. Tal vez no la has mirado nunca con simpata. Aunque en realidad te ests mirando a ti, a un remolino de frases que se abren paso en tu mente an soolienta. Sonres, abres la agenda y tachas A las nueve montaje. La chica se ha quedado parada . Junto a la puerta. Dudando si tras tu sonrisa se esconde una nueva peticin, una orden. Caf, repites. Un caf doble. Pero de repente su inmovilidad te contrara. T con montn de trabajo, con cantidad de sensaciones que no logras ordenar, y ella inmvi l, ensimismada junto a la puerta. Todava ests ah? La ayudante ya ha reaccionado. Tu vo z ha sonado spera, apremiante, distancindote del remolino de pensamientos y voces en que te habas perdido hace un rato. Perdida, dices. Pero la palabra no tiene colo r. Como tampoco lo que hay escrito dentro de ese papel de aguas que ahora vuelve s a desdoblar y extiendes sobre la mesa. Virutas grises, marrones, violceas... Re clamas unos textos, protestas ante unas fotografas. Ests de malhumor. Pero nadie e n la redaccin parece darse cuenta. Ni siquiera t misma. Tal vez sea siempre as. Tal vez t, Elena Vila Gastn, seas siempre as. Constantemente disgustada. Deseando ser otra en otro lugar. Sin apreciar lo que tienes por lo que ensueas. Ausente, una e terna e irremediable ausente que ahora vuelve sobre la agenda y tacha Por la noch e aeropuerto: Jorge. Qu estupidez! En qu estaras pensando? Cmo se te pudo ocurrir? Po e si algo tienes claro en esta maana en la que te cuesta tanto despertar, en la q ue a ratos te parece navegar an por los trpicos tumbada en una hamaca, es que tu v ida ha sido siempre gris, marrn, violcea, y que el da que ahora empieza no es sino otro da ms. Un da como tantos. Un da exactamente igual que otros tantos. ~268 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Con Agatha en Estambul Cada ao, en cuanto se acercaban ciertas fechas, Julio deca lo mismo: Las prximas nav idades las pasar en un lugar donde no se celebren las navidades. Esta vez le tom la palabra. Fue un acto impensado, espontneo, una decisin que todava me asombra. Me h aba detenido frente a una agencia de viajes, miraba los anuncios del escaparate, cuando, casi sin darme cuenta, abr la puerta, entr y ped dos billetes para Estambul . La empleada me sugiri que cerrara la vuelta. Hay una oferta muy especial, dijo. No incluye hotel. Pero es muy ventajosa. De diez a quince das. Tampoco lo pens dos ve ces. Quince. Era un lunes por la maana de un fro mes de diciembre. Al da siguiente, p or la tarde, incrdulos an, aterrizbamos en el aeropuerto de Yesilkoy. Tengo la sensa cin de que van a pasarnos cosas dije. La niebla haba acudido a recibirnos hasta la misma puerta del avin y en el aeropuerto, lleno de gente, se respiraba un extrao s ilencio. Mir a mi alrededor. Todo de pronto me pareca imposible, irreal. No haca ni veinticuatro horas que frente a una maleta vaca me haba preguntado: Har mucho fro en Estambul?. Y, mientras acomodaba jersis, bufandas, pantalones, una falda larga (po r si acaso), un par de gorros y unos cuantos libros, fue como si, al tiempo, ord enara las imgenes de una ciudad que no conoca. Santa Sofa, la Mezquita Azul, el Gra n Bazar... Pero ahora estbamos all. Con nuestros equipajes en el maletero de un ta xi, Julio encogindose de hombros e indicando al chfer: Pera Palas, y yo cruzando dis imuladamente los dedos. Ojal haya sitio. Precisamente all. A la primera. En el Pera Palas.No habamos reservado hotel, y este detalle al que en Barcelona, ocupada en m i maleta, apenas haba concedido importancia me devolva de pronto a tiempos olvidado s. Tiempos queridos, tiempos muy lejanos. Durante el trayecto pens un buen rato e n aquellos tiempos. Reservar hotel no entraba en nuestro vocabulario. Es ms, lo h ubiramos considerado una renuncia, un despropsito, un autntico disparate. Optar por un barrio determinado y desconocido en perjuicio de otros tambin desconocidos y seguramente fascinantes. Pero ahora, ya en Estambul, observando la ciudad a travs de unos cristales empaados, no senta la menor ilusin por revivir aquellos tiempos. Mis cuarenta aos, ateridos de fro, me hacan notar que quedaban lejos, muy lejos. E n otras pocas. En su sitio. Volv a cruzar los ~269 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
dedos. Habra sitio en el Pera Palas? Haba. Y pronto, con esa ingratitud que mostram os los humanos para con la suerte, me olvid del momento de duda en el interior de l taxi y todo me pareci normal, previsible, lgico. Estbamos en temporada baja, el m al tiempo haba asustado a los posibles turistas y la calefaccin, adems, funcionaba a tope. Al llegar a nuestro cuarto, en el tercer piso, y comprobar que nos haban asignado la habitacin Sarah Bernhardt, me acord de Agatha. He ledo en algn sitio que A atha Christie se aloj aqu. Julio haba abierto el balcn y pareca contemplar fascinado el Cuerno de Oro. Me acerqu. No se vea absolutamente nada. Maana, dijo, con un poco de suerte, la niebla habr desaparecido.Al da siguiente y al otro, y tambin al otro la ni ebla sigui seorendose de la ciudad. El efecto era curioso. Cruzbamos casi a ciegas e l Puente de Galata, distinguamos las siluetas de mezquitas, iglesias, palacios, a unque slo despus, cuando nos hallbamos en su interior, sabamos que se trataba realme nte de mezquitas, iglesias, palacios. La ciudad pareca empeada en mostrrsenos a tro zos. Un Estambul de interiores, iluminados, llenos de vida, en un escenario de s ombras. Estaba fascinada. Se lo coment a Julio en el caf del Gran Bazar. l, que sie mpre haba detestado la niebla, me sonri detrs de un peridico. Espera a maana. El Daily News anuncia buen tiempo. Y fue entonces cuando, a un gesto nuestro, el camarero se acerc a la mesa, yo dije Iki kahve ve maden suyu, ltfen, el hombre sonri y Julio enmudeci de la sorpresa. Bueno, o al cabo de unos segundos. sta es una de las cosas qu iban a suceder? Desde cundo hablas turco? Me encog de hombros. Sencillamente, no lo saba. El cuarto da, en contra de todo pronstico, amaneci tan fantasmagrico como los anteriores. No puedo decir que me disgustara, todo lo contrario. Estaba asomada al balcn mirando hacia el Cuerno de Oro y sin distinguir apenas nada que pudiera recordar el Cuerno de Oro. Pero, al tiempo, poda verlo. Tantas fotografas, tantas postales, tantas pelculas. De pronto me asalt una sospecha de la que no podra habla r en voz alta sin sentir un asomo de bochorno. Exista Estambul? La sensacin de irre alidad que me haba embargado en el aeropuerto, nada ms bajar del avin, no haba hecho en aquellos das sino acrecentarse. Pero ahora, estaba yo realmente all? O mejor: qu era all? A mis espaldas unos cuantos grabados reproducan retazos de aquella ciudad que se negaba a mostrarse en conjunto. El Gran Bazar, el Harem de Topkapi, Sant a Sofia. Un texto, redactado en un curioso ingls, apareca enmarcado junto a la ent rada del bao con la lista de historias que jalonaban la vida del hotel. Huspedes i lustres (Agatha Christie, Sarah Bernhardt, Mata Hari, el propio Ataturk), crmenes , atentados, una bomba que estall en el vestbulo en el ao 1941 y de la que todava se podan apreciar las huellas. Me gust imaginar por unos instantes que la explosin no haba sido tan anecdtica como all se deca y que la ciudad, que an me empeaba en escudr iar asomada al balcn, tal vez no exista, haba sido vctima de un bombardeo, un desastr e, un terremoto, una destruccin completa, y ~270 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos nicamente algunos escenarios, ms testarudos que otros, apurando al extremo las ley es de la inercia, desafiando los cmputos del tiempo, se resistan a formar parte de l pasado. Por eso, aprovechando innombradas energas, resurgan de esa forma. Aqu, al l. El Gran Bazar, la Mezquita Azul, Santa Sofia. Slo por unos momentos. En cuanto Julio y yo, felices ignorantes, accionbamos resortes ocultos. Quizs ante nuestra p roximidad o ante la de cualquiera. Cuadros que se iluminaban de repente, cobraba n vida, y que, tan pronto nos habamos alejado, volvan a sumirse en aquella oscurid ad inmerecida. A la espera de volver a mostrarse a la menor ocasin, de continuar con una vida que les haba sido arrebatada, de repetir mecnicamente una serie de ac tos que slo en su momento tuvieron sentido. Porque y ahora recordaba la tarde ante rior en el Gran Bazar aquellos astutos comerciantes que desplegaban toda suerte d e alfombras ante nuestros ojos, estaban realmente desplegando alfombras ante noso tros? Las desplegaban siquiera? O nadie haca absolutamente nada y aquellas escenas en las que creamos participar no eran ms que rutinas de otros tiempos, asomando e mpecinadamente al presente con tanta fuerza que ni siquiera nuestra dbil presenci a poda enturbiar. Me gustaba pensar en estas cosas. Yo, asomada en el balcon de u n hotel habitado por espritus, contemplando las brumas de una ciudad que haba desa parecido haca tiempo. No s cunto rato pude haberme quedado embobada sin notar el fro . La sbita irrupcin del chico de la limpieza me devolvi bruscamente a la realidad. Estaba en un hotel, el Pera Palas, y el chico de la limpieza me miraba ahora sor prendido con un manojo de llaves tintineando en la mano. Sorprendido ante qu? Pero sta es una historia de sobras conocida. Todos los encargados de las habitaciones de todos los hoteles del mundo parecen admirarse de que el husped siga all. En la habitacin. Aunque, en este caso, a su asombro se uni inmediatamente el mo. Estaba congelada. Una mujer en camisn, en pleno diciembre, asomada a un balcn desde el qu e no se vea absolutamente nada. Diez minutos, dije. Y, enseguida, imagin a Julio en el vestbulo consultando el reloj o mirando esperanzado a travs de la ventana. Un po co de sol, murmur. Tan slo un poco de sol para contentar a Julio. Y slo entonces, como si un eco escondido en el cuarto me devolviera mis propias palabras, repar en qu e momentos atrs no haba dicho diez minutos a aquel muchacho que desapareca sonriendo por la puerta, sino on dakika. Pero esta vez no me admir como el da anterior en el Gran Bazar (que ahora, en la memoria, se desprenda de cualquier connotacin irreal y apareca simplemente como el Gran Bazar), ni ca en la estupidez de decidir que a lguien o algo me insuflaba, sin que yo me diera cuenta, esa repentina sabidura. Lo s idiomas, me dije, son como las personas. Con unas se congenia, con otras no. Y en esos diez dakika que apur a fondo pensando en los on minutos del reloj de Julio me duch, vest, orden someramente la habitacin y avis al chico de la limpieza. Liitfen baa biryorgan daha gnderinitz, dije an. Pero cuando lo hice, cuando le comuniqu que n o nos vendra mal una manta de ms, haba dejado ya algunas cosas bien sentadas. Aquel las ~271 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos palabras, que manejaba con indudable soltura, yo las haba visto con anterioridad. En el avin, ojeando distradamente, crea yo un captulo dedicado a frases usuales de un a gua cualquiera, y que pero ahora no tena tiempo de detenerme en eso, por un extrao estado de disponibilidad, quedaban grabadas en mi mente, procesadas, fijas, sin que ni siquiera llegara a darme cuenta de lo que me estaba ocurriendo. Y eso era lo nico asombroso. Mi disponibilidad. Cuando llegu al vestbulo apresurada, feliz, e ufrica comprob que a menudo los tpicos estn basados en un sabio conocimiento de la re alidad y que los posibles minutos turcos no tenan nada que ver con los dakika esp aoles. Pero qu hacas? Has tardado una eternidad. Salimos a la calle. De nuevo la nieb la. El decidir que aquello era Estambul como poda ser cualquier otra ciudad del m undo. La sensacin de que nos encontrbamos tan bien juntos que ni siquiera tenamos l a necesidad de pensar en lo bien que nos encontrbamos juntos. Hasta que apareci Fl ora. Y fue como si mis cuarenta aos entraran al tiempo en escena. De una forma co nfusa, dudosa. Porque a ratos se dira que queran ayudarme, prevenirme, aconsejarme . Y otros, la verdad, no estaba tan claro. Luego hablar de eso. De la sabidura que, segn se dice, asoma a los cuarenta aos. De que a esta edad tambin se dice es cuando una persona empieza realmente a conocerse a s misma, a los dems, a saber de qu va el mundo, a adivinar, intuir, a prever las trampas y artimaas de la vida. Pero ahora debo centrarme en Flora. Con serenidad, con justicia. Porque, en resumidas cuentas, tena algo de raro la aparicin de Flora aquella misma tarde en el hotel? Y mi respuesta no puede ser otra que No. Nada en absoluto. Yo regresaba de un pequeo paseo por el barrio, me haba detenido en el v estbulo e intentaba, sin xito, localizar las huellas de la histrica explosin la bomba estallada en 1941 en las paredes de mrmol. De pronto me pareci escuchar mi nombre y me volv. Enseguida distingu a Julio sentado en un sof, al fondo de la sala, saludn dome con la mano. Me olvid de la bomba y me acerqu. Flora dijo ponindose en pie. Y en tonces repar en una larga melena negra apoyada en el respaldo de un silln. Mi mujer aadi hacindome sitio en el sof. Un encuentro como tantos otros, la inevitable compli cidad de los viajeros en un pas extrao, la consabida conversacin sobre la niebla, e l mercado de especias o el Gran Bazar. Pero Flora aunque luego rectificara, se re compusiera y empezara a hablar de la niebla, del mercado de especias y del Gran Bazar me haba dirigido ~272 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos una mirada que poco tena que ver con la amable disponibilidad de los viajeros en un pas extrao. A Flora le haba sorprendido mi presencia. Como si no contara con que Julio tuviera mujer o estuviera con una mujer. Podra parecer una presuncin apresu rada o estpida. S, me dije, posiblemente lo era. Me voy anunci al poco recogindose el cabello con un pasador y dirigindose nicamente a Julio. Y si quieres cenar bien, re cuerda: el Yacup. Est aqu mismo, en la esquina. El ambiente es muy simptico. Eso fu e todo. Julio y yo la miramos mientras abandonaba el vestbulo y desapareca entre l os cristales de una puerta giratoria. Pero no debamos de ser los nicos. Alguien, p robablemente desde una mesa cercana, murmur: Mmmmmm.... No me molest en averiguar qu in era. Me haba recostado en el respaldo del sof y ahora vea con toda claridad el mrm ol resquebrajado, unas grietas, unas brechas. Las huellas de la bomba!, exclam. Esta ban all. Justo encima de nuestras cabezas. Sobre nosotros. Aquella noche cenamos en el Yacup. Se encontraba, en efecto, muy cerca del hotel , el ambiente era distendido y amable, y, adems, llova. Aclaro estos aspectos sin importancia porque slo al da siguiente me interrogara sobre la razn por la que entre todos los restaurantes de ambiente simptico, y lloviendo como llova en toda la ci udad, hubiramos tenido que ir a parar al Yacup. Pero entonces no se me ocurri pens ar en los otros, nicamente que estbamos bien all. En el Yacup. Julio pidi un raki, y o vino, y ambos, para empezar, un plato de pescado frito. Mira dije sacando un man ual del bolso, lo he comprado esta tarde. Tiirke Ogreniyoruz... Las explicaciones estn en espaol. No te parece una suerte? Julio alz su vaso, yo mi copa, y cuando mirb amos discretamente hacia las mesas de al lado todos beban raki y coman pescado frit o, por segunda vez en el da apareci Flora. Su entrada en el Yacup no tena nada de ex cepcional. El restaurante, como ya he dicho, estaba cerca del hotel, adems llova y , despus de todo, haba sido ella quien nos lo haba recomendado. Pero s tal vez y ahor a una extraa sabidura me indicaba que no se trataba de una observacin estpida su form a, un tanto afectada, de mirar de derecha a izquierda. Es Flora dijo innecesariame nte Julio (y yo ocult Trke greniyoruz en el bolso). Debe de estar buscando a sus amig os... Flora se sent a la mesa, junto a nosotros. Entend que aquella tarde, antes d e que yo apareciera en el vestbulo, deba de haber contado que era precisamente all donde sola reunirse con sus amigos. Pero su relativa insistencia en hablar de ell os, de sus ~273 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos amigos, en sorprenderse de que no hubieran llegado todava, en aventurar que era e lla quiz quien apareca demasiado tarde, o en concluir, por extraos mecanismos, que la cita era en otro lugar y que en estos momentos deban de estar buscndola desespe radamente, me pareci un tanto infantil, ingenua. Mir de reojo a Julio. Qu pretenda Fl ora? Estaba claro que desplazar el posible plantn hacia los otros, los amigos. Y p or eso se tomaba tantas molestias? A no ser que ellos, los amigos, no hubieran e xistido nunca. Pareca evidente. Si a alguien buscaba Flora en aquella fra noche de diciembre era a nosotros. Debe de sentirse muy sola, pens. Y me com un pescadito fr ito. Del Yacup nos fuimos a un bar cercano, donde Julio y Flora siguieron con ra ki y yo ped whisky. En otros tiempos no lo hubiera hecho. Antes, tal vez hasta tr es o cuatro aos atrs, sola beber lo que me ofrecan los pases en los que me encontraba . Pero eso era antes. No me apeteca tomar raki y entre las botellas mohosas del a parador haba distinguido una marca de whisky. De modo que ped whisky. El problema estuvo nicamente en el hielo. No tenan. Pero podan ir a buscrmelo a... Julio me mir c omo si hubiera cometido un pecado imperdonable. Me conform con agua. Estis casados, claro dijo Flora. Y, por un momento, volvi a su extrao cabeceo. De derecha a izqui erda. De izquierda a derecha. S, estbamos casados. No haca falta ser un lince para comprender que ciertos cruces de mirada, ciertas situaciones completamente irrel evantes en s mismas pueden dejar de serlo, en cualquier momento, con el solo recu erdo de parecidas situaciones que quizs, en su da, no resultaron tan irrelevantes. Me limit a sonrer, echar un poco de agua tibia en el vaso de whisky e intentar co nvencerme de que Flora no haba sido indiscreta con su comentario. Est sola, me repet, y busca complicidad. Sin embargo fue esto ltimo su necesidad de complicidad lo que d e pronto me hizo ponerme en guardia. Por qu a las parejas que llevan un cierto tie mpo juntas no se las deja en paz? Me imagin precisando: S, desde hace quince aos. Y a ella, redondeando los ojos con exageracin: Qu barbaridad!. Pero, al tiempo, dicindose para sus adentros: Estupendo. Deben de aburrirse como ostras. Ya tengo compaa en E stambul. Por eso, ped cerillas al camarero, encend un cigarrillo y empec un tanto pre cipitadamente quizs a hablar de Agatha en Estambul. Todos sabamos de la famosa desap aricin de Agatha Christie, pero, por si acaso, se lo iba a recordar someramente. F ue en el ao 1926. Diez das en los que el mundo la dio por muerta y en los que posi blemente la autora perdiera la razn o sufriera y esto parece lo ms probable un agudo ataque de amnesia. Aunque, segn algunas versiones, todo se redujo a una astuta e stratagema para llamar la atencin de su marido fundamentalmente y evitar lo que en aquellos momentos se le presentaba como una catstrofe. La separacin. El abandono. Pero si eso fue ~274 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
realmente as, de nada le sirvi (al poco tiempo el marido consegua el divorcio y se casaba con una amiga comn). Lo que yo ignoraba hasta llegar al hotel y seguramente ellos tampoco estaban enterados era la pretensin de que la clave del misterio se hallaba precisamente all, en el cuarto piso del Pera Palas, en la habitacin que ah ora llevaba su nombre: AGATHA CHRISTIE. Y, bien mirado, no tendra nada de raro qu e la autora, en sus frecuentes visitas a Estambul, entre 1926 y 1931, escribiera un diario, emborronara unos papeles, explicara, en fin, qu es lo que realmente h aba ocurrido en aquellos das secretos. Lo que ya resultaba ms difcil de creer era... Por favor ataj Julio apurando su raki. No nos vas a contar ahora lo que est enmarcad o en todas las paredes del hotel. La historia de la mdium, el espritu de la escrit ora sealando una habitacin concreta, el hallazgo de una llave... Una bonita histori a concedi Flora, y dice mucho en favor de quien se la invent. Es la forma de que un hotel siga vivo... Aunque sea gracias a los muertos. No me entendis protest. Pero po siblemente era yo quien empezaba a no entenderme. Iba a decir algo. S, pero qu? Ent onces hice lo que ningn desmemoriado debera hacer: seguir hablando como si tal cos a a la espera de recuperar el hilo. Lo primero que quise dejar bien sentado o que , en aquellos momentos, decid, iba a dejar bien sentado era que yo no perteneca a l a deleznable estirpe de adoradores de famosos. Es ms, a lo largo de mi vida haba t enido la oportunidad de conocer a algunos, y siempre haba declinado amablemente l a invitacin. No me refera a simples famosos, gente que aparece en los peridicos por cualquier razn, ni tampoco a personajes que se hubieran distinguido en las artes , las letras, o lo que fuera, sino precisamente a aquellos personajes de los que , por encima de todas las cosas, admiraba sinceramente ese lo que fuera en el que se haban distinguido. En esos casos y las ocasiones ascenderan ms o menos a media do cena, qu les podra decir yo, de natural tmida, que no supieran ya, que no se les hubi ese dicho antes? Prefera los encuentros casuales, espontneos. (Me detuve y ped otro whisky. Ya no tena la menor idea de por qu lado iba el hilo primitivo que deseaba recuperar.) Como tampoco haba sido jams una recolectora de ancdotas, ni devota o f antica de peregrinajes en recuerdo de..., o a la manera de..., y odiaba tambin y sobre todo a la gente que, con conocimiento personal o sin l, se refera a sus dolos por el diminutivo, el nombre de pila, el apelativo carioso con que slo sus allegados les trataban en familia. Y, aunque esto poda parecer (y aqu encontr un inesperado cabo con que recomponer en lo posible mi parlamento) una contradiccin, no lo era en a bsoluto. A Agatha Christie yo la llamaba Agatha. Porque s. Porque me senta con tod o el derecho; el derecho que otorga el cario. Un privilegio que, por otra parte, no era de mi exclusividad. Y entonces rememor el colegio. Sus novelas, forradas d e papel azul, corriendo, hasta destrozarse, de pupitre en pupitre; el ~275 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos parapeto de cuadernos y diccionarios tras el que ocultbamos nuestra pasin lectora; algunos ttulos La venganza de Nofret, La casa torcida, Asesinato en el Orient Expr ess, e iba ya a recitar, emocionada, la lista completa de compaeras de clase, cuand o, como en una iluminacin tarda, ca en la cuenta de que no haba ningn hilo por recupe rar ahora recordaba que haba empezado a hablar de Agatha para evitar hablar de otr as cosas, desde haca rato Flora y Julio no me escuchaban, y nada ocurrira de hecho n ada ocurri si alzaba la voz, la bajaba, o, bruscamente, me quedaba muda. Siguieron con raki. Se estableci una comunicacin de la que yo, sola ante mi whisky tibio, q uedaba automticamente excluida. Los alcoholes tienen sus normas, sus alianzas, su ritmo. Ante la imposibilidad de remontar la noche, me susurraron los restos de sa bidura, lo mejor es desaparecer. Me levant, dije amablemente que me senta muy cansada , pero, pese a mis protestas, Julio y Flora tambin se pusieron en pie. Fue un com pleto absurdo. De nada me sirvi insistir en que el hotel estaba a la vuelta de la esquina o que el camino de regreso, aun de noche y lloviendo, no resultara ni ms largo ni ms oscuro que durante el da. Adems, si se trataba de acompaar a alguien en el corto trecho de calle no era, desde luego, a m. Yo avanzaba con cautela, inten tando sortear los charcos, el barro, las montaas de carbn que aparecan junto a algu nos portales y de las que se desprenda ahora un lquido negruzco. Pero ellos lo haca n tras de m, a ritmo-raki, hablando sin parar, obligndome a aguardarles e indicarl es los socavones. Maana no se tendrn en pie, pens. Pero fue precisamente en aquel mom ento cuando di un paso en falso, tropec, me llev mecnicamente la mano al tobillo y, apoyada en la puerta del hotel, record de pronto una de las razones por las que me haba puesto a hablar de Agatha. Exista un hilo, claro, un hilo ocasional, una a ncdota concreta, pero, sobre todo, el intento de evitar que se hablara de otra co sa. Oye escuch casi enseguida a mis espaldas, cuntos aos dices que llevis casados? Y pus, mientras entrbamos en el vestbulo, empapados y envueltos en barro: Qu barbaridad! A las nueve de la maana son el despertador. Julio se incorpor de un salto, y yo, co n los ojos an cerrados, me pregunt quin era, dnde estaba, de dnde vena y, sobre todo, adnde se supona que deba de acudir tras aquel toque de diana que me haca aterrizar b ruscamente en el mundo. La ltima pregunta encontr inmediatamente una respuesta. No iba a ir a ningn sitio. El tobillo se me haba hinchado espectacularmente, tanto q ue, observndome ante la luna del armario, no poda dar crdito a lo que estaba contem plando. El pie izquierdo mostraba el aspecto ~276 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de siempre: delgado, incluso huesudo, tal vez ms anguloso que de ordinario. El ot ro, en cambio, tena toda la apariencia de una broma. No se poda afirmar que fuera deforme o monstruoso. Aislado, en s mismo, aquel pie poda resultar perfectamente n ormal. Era un pie regordete que presagiaba una pierna rechoncha, incluso obesa, seguramente gigantesca. Record lo que, segn se dice, ocurre con los heridos a los que les ha sido amputado un miembro. Lo siguen notando, les sigue doliendo, de a lguna manera el rgano sigue all. A m me suceda justamente lo contrario. No poda recon ocer aquel apndice como propio. Intent sin resultado introducirlo dentro de un cal cetn. En aquel momento Julio sali del bao. Duchado, vestido, afeitado. Fresco como una rosa. Mira dije. El mdico del hotel apareci a los cinco minutos. Me unt de crema, hurg en su maletn hasta dar con un frasco de pastillas rojas, sugiri, en perfecto ingls, que me moviera lo menos posible durante un par de das, y precis que deba toma r los calmantes cada cuatro horas. Despus, inesperadamente, me oprimi el tobillo y yo solt un alarido de dolor. Cada tres, corrigi. Cuando Julio le acompa hasta la puer ta yo segua mirando mi pie con incredulidad. Cmo me haba podido ocurrir aquel percan ce? Maldije para mis adentros los excesos de la noche anterior, la idea misma de cenar en el Yacup, la absurda apuesta por alcoholes conocidos, aunque de import acin dudosa, en detrimento del inocente, vernculo e inofensivo raki. Pero slo acert a decir: Anda, djame uno de tus calcetines. Y me tom una pastilla roja. La maana era tan oscura como un atardecer. Me instal en el bar, junto a la ventana , rodeada de lpices, cuadernos, libros. Ahora me alegraba de encontrarme all, con los ojos pegados al cristal, observando a la gente encorvada, aterida de fro, cru zando la calle a toda prisa. O volcada sobre un libro. Intentando leer a la tenu e luz de la lamparilla de la mesa. Estaba sola, con excepcin del camarero que dor mitaba al fondo, tras una barra sin clientes, o el pez que a ratos pareca mirarme desde el interior de un acuario iluminado en el centro mismo de la sala. Era un pez grande, negro, decididamente feo. Lo observ mejor. Era tambin un pez raro, mu y raro. Se hallaba suspendido en la mitad justa del acuario, boqueando. De cuand o en cuando, sin embargo, iniciaba un movimiento ascendente, ocultaba el morro, mostraba la panza y entonces se produca un efecto curioso. No s si todo se deba a l a distancia a la que me hallaba o tal vez eran las branquias, las aletas, las con tracciones de sus msculos para bombear el agua, pero a ratos se dira que el pez dej aba de ser pez enorme y feo para convertirse en un rostro grcil, infantil incluso. Un rostro de dibujos animados. Tuve que esperar a la tercera transformacin para r econocerlo. ~277 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Campanilla. S, aquel terrible pez, de pronto, se converta en Campanilla. Nunca haba v isto nada igual y, por un momento, me pregunt si el camarero del fondo, que ahora bostezaba sin disimulo, habra sufrido alguna vez, en una maana oscura como aqulla, una ilusin parecida. Despus ya no me pregunt nada. Ahora era yo la que me haba qued ado atontada, observndolo, esperando a que se decidiera otra vez a ocultar el mor ro, a mostrar la panza, a convertirse de nuevo en lo que yo saba que era capaz de convertirse. El sonido de una campanilla, una campanilla de verdad, me sac del e nsueo. El botones llevaba una pizarra. Le el nmero de mi habitacin: me llamaban por telfono. Cmo ests? Era Julio. Me hallaba an algo embotada y tard un poco en responder. cabo de encontrarme con Flora, en la calle prosigui, y hemos descubierto un restaur ante estupendo. Est en Kumkapi, frente al mar. Por qu no pides un taxi y te vienes para aqu? Mir el calcetn azul, su calcetn azul, lleno de claros, con los puntos tens ados al mximo. Era posible que no se hubiera dado cuenta de la magnitud del percan ce? Dije que prefera descansar. Como quieras. Volver al hotel dentro de un par de h oras. Regres a la mesa junto a la ventana. Los transentes seguan cruzando la calle encorvados y la maana se haba hecho an ms desapacible, ms oscura. Kumkapi, me dije, K api. Se podra distinguir el mar desde aquel restaurante en Kumkapi frente al mar? M ir de nuevo hacia el habitante del acuario ahora horizontal, inmvil, en su calidad de pez enorme y feo y entonces, no s por qu, pens en desproporcin, en la tarde anterio , en el vestbulo, en Flora... S, estaba pensando en Flora, o mejor, de pronto me p areca comprender la desproporcin de su mirada. No era una mirada hacia m, sino haci a adentro, y en resumidas cuentas, aunque apuntara a lo mismo la evidencia de que Julio estaba con su mujer o con una mujer, daba igual, y que esa evidencia la c ontrariaba, ahora, si me esforzaba por reconstruir nuestro primer encuentro en el vestbulo, me pareca apreciar una chispa, cierto fulgor en sus pupilas, un brillo. Quiz tan slo las secuelas de un brillo. Un destello que se apagaba bruscamente en cuanto me estrechaba la mano, pero que me conduca de inmediato a lo que pudo hab er sido antes, momentos atrs, cuando Flora todava no me haba sido presentada como F lora y no era ms que una melena oscura sentada en un silln enfrente de Julio. S, yo era una sorpresa. Pero una sorpresa en relacin con todo lo que ella deba de haber fabulado en silencio. Y ahora me atreva a adivinar la primera mirada de aquella mujer, para m an annima, conversando con un hombre con el que pareca encontrarse a g usto. Una mirada luminosa, segura, seductora. La mirada de una mujer con proyect os, con planes, con ~278 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
una feliz idea en mente que mi sbita aparicin, mi mera existencia, dejaba sin efec to. Por lo menos sin efecto inmediato... Porque no estaban almorzando tranquilame nte en Kumkapi, en un restaurante maravilloso, a orillas del Mrmara? Y yo aqu, mie ntras tanto, contemplando embobada cmo un pez monstruoso se converta en Campanilla . Me tom otra pastilla. El mdico haba acertado con el tratamiento. Si no miraba hac ia el suelo, a ese bulto amorfo envuelto en un calcetn azul, poda llegar a olvidar me de la razn por la que estaba pasando la jornada inmovilizada en el bar. Ped un club sndwich, saqu Tiirke Ogreniyoruz del bolso y lo abr por la primera pgina. Ben, S en, 0, Biz, Siz, Onlar... Pero Julio y Flora se tomaron su tiempo. Porque cuando aparecieron en el bar era ya de noche, haba llegado a la leccin seis, saba contar hasta cien, poda ir de compras y conjugaba, prcticamente sin error, unos cuantos v erbos. Podramos cenar aqu, si te parece dije. Lo hice en voz baja, sealndole a Julio e l calcetn azul. Nunca me ha gustado sentirme enferma o, peor an, hacer valer mi co ndicin de enferma. Pero estaba claro que no me encontraba con nimos de caminar por el barro. Qu horror! solt Flora. Y yo, sorprendida, me volv hacia ella. Slo pensar e omida... Escuch impertrrita la relacin exhaustiva de los manjares degustados en el restaurante de Kumkapi. Los copiosos postres que el propietario se haba empeado en ofrecerles y que ellos, por cortesa, no tuvieron ms remedio que aceptar. Las gene rosas copitas que siguieron luego en el interior de la vivienda. Su regreso a pi e se encontraban tan pesados que necesitaban caminar, airearse, la visita a las ci sternas que, como por arte de magia, se cruzaron en su camino. Aqu, Julio, entusi asmado, tom el relevo del discurso. Aquello era un espectculo gigantesco, inenarra ble, lo ms impresionante que haba visto hasta entonces. Una autntica catedral sumer gida a la que me llevara en cuanto me hubiera recuperado. No le importaba visitar la por segunda, por tercera vez... Pero Flora que ahora volva a tomar la palabra ha ba odo hablar de otras cisternas, no tan conocidas, unas cisternas de mil y una co lumnas que tenan la ventaja de encontrarse en el mismo estado en el que fueron re descubiertas. Sin luces, ni msica, sin todas esas estupideces. Exactamente aqu, dijo entonces Julio. A ver..., murmur Flora, y los dos, sin dejar de hablar, desapareci eron tras un plano recin desplegado. Tuve de pronto una sensacin parecida a la de la noche anterior. Ellos estaban en otro nivel, en otro ritmo. El ritmo-cisterna haba relevado al ritmo-raki, pero el resultado era el mismo. Haca rato que haba en cajado la evidencia de que aquella noche iba a cenar sola. Aunque, en aquel mome nto, no era como si me encontrara sola? Ya te lo deca yo, murmur una voz inoportuna. Ellos, ocupados en localizar ~279 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
cisternas, no parecan haber reparado en nada. Pero yo no haba movido los labios, e l camarero segua bostezando al fondo, tras la barra, y aquella voz me resultaba a l tiempo familiar e irritante, conocida y desconocida. Me acord de cierto Mmmmmm, e l da anterior, en el vestbulo, cuando Flora se haba perdido ya en la puerta girator ia, y Julio y yo seguamos sentados en el sof, bajo las grietas de la bomba. No era quizs un murmullo tan admirativo como cre entonces, ni desde luego proceda de ning una de las mesas vecinas. El tono de aquel Mmmmmm y el sonsonete de lo que acababa de escuchar se parecan sospechosamente. Pero no ca en la tentacin de preguntar: Quin eres? De dnde sales?, tal vez porque tema la respuesta. Los cuarenta aos, supe ensegui a que poda decirme. De qu te sirve la experiencia acumulada durante cuarenta aos?Y t un momento en que casi haba llegado a convencerme de mi invisibilidad y ya no saba muy bien con quin estaba hablando. Era Julio. El plano apareca ahora plegado sobr e la mesa. Qu tal has pasado el da? Cerr Tiirke Ogreniyoruz y seal hacia el acuario. pez horrendo dije se transforma a veces en Campanilla. Hay cosas que deben emprenderse en soledad. Eso fue lo que me dije al da siguiente, sentada en el bar, junto a la ventana, en una maana casi tan oscura como un atar decer. La leccin siete se estaba revelando sorprendentemente ardua, espinosa. No slo me resultaba infranqueable, sino que, de pronto, pona en tela de juicio todo l o que crea haber aprendido hasta entonces. No me import. A menudo, con los idiomas , sola pasar lo mismo. Era como si te abrieran una puerta de par en par y luego, sin mediar palabra, te la cerraran en las narices. Una buena seal, me dije tambin pa ra darme nimos. Ah est la prueba de que voy avanzando. Pero haca ya un buen rato que e staba pensando en otras puertas. En la giratoria por la que haba desaparecido Jul io de buena maana y, sobre todo, en la que me aguardaba en el ltimo piso del Pera Palas. S, hay cosas que slo deben emprenderse en soledad. El ascensor me dej en mi rellano, pero no me met en la habitacin, sino que aguard unos segundos y sub a pie h asta el cuarto piso. En la habitacin 411 haba vivido Agatha. Era una zona abuhardi llada, de dormitorios angostos. Algunas habitaciones aparecan abiertas. Sonre a lo s chicos de la limpieza y mir con disimulo hacia el interior. La 411 estaba cerra da. Escudada en el rumor de las aspiradoras me agach y mir por el ojo de la cerrad ura. El dormitorio estaba a oscuras y no vi absolutamente nada, pero todo llevab a a pensar que era muy parecido a los otros. Un cuarto modesto, con una cama gra nde bajo el techo inclinado y un escritorio. La historia de que all, entre aquell as cuatro paredes, se encontraba el ~280 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
secreto de la pretendida desaparicin de la escritora no me importaba demasiado. A gatha, en su autobiografa, apenas se refera a esa etapa de su vida en la que crey p erder la razn, ni tampoco, toda una dama, se cebaba en las jugarretas de su prime r marido. Ahora me vena a la memoria una frase sabia: De todas las personas que te pueden fastidiar, el cnyuge es el que est mejor situado para hacerlo. (O no era fast idiar, sino algo ms fuerte?, o tampoco se trataba de el cnyuge?) En todo caso era una frase sabia, fra, desprovista de resentimiento, tal vez porque tan slo la pronunci ara de mayor, cuando el estado de confusin en que la haba sumido el abandono del co ronel Christie quedaba en su lugar, en el espacio, en el tiempo, porque ya Agath a haba vivido estaba viviendo an su gran amor con Mallowan, el arquelogo al que casi doblaba en edad, su segundo marido. S, Agatha, desde haca aos, era Agatha Christie Mallowan, una anciana ocurrente, feliz. Y ahora yo la imaginaba, a ella que tant o amaba la vida, condenando a muerte a algunos de sus personajes, inclinada sobr e el escritorio con una pluma de ave en la mano, tomndose de vez en cuando un res piro, cavilando entre las mil y una formas de ocultar un cadver, borrar huellas, crear puertas falsas para despistar a sus lectores. Y de pronto sonrer: Eso era. A j. Y volver a inclinarse sobre el papel, para despus consultar el reloj las cinco me nos cuarto y dudar por un instante entre enterrar, calcinar o descuartizar un cadv er, o arreglarse de una vez, recomponer el peinado y bajar a tomar el t, ignorand o que en aquel saln, en que ella no era sino una de las muchas damas inglesas que cada da a las cinco tomaban el t en un servicio de plata, slo su presencia perdura ra. SALN AGATHA CHRISTIE. Pero aquella mujer de cabello cano, que ahora yo vea prep arando pcimas, descartando venenos, confundiendo a lectores, personajes y policas, no poda ser la misma Agatha que ocup en aquellos tiempos la 411. La escritora ten dra entonces unos treinta y tantos aos. Casi como yo. Le oscurec el cabello, cambi l a anacrnica pluma de ave por una estilogrfica y la hice pasear por el cuarto angos to. Fuerte, erguida. Eso era. Aj. Pero aquella ensoacin, la nueva Agatha, no resisti m que unos segundos. Enseguida repar en que la mujer canosa y despeinada no se res ignaba a abandonar su escritorio. Ahora escrutaba a la Agatha joven con curiosid ad. No pareca muy convencida, pero s que se estaba divirtiendo. Y, despus, parpadea ba ligeramente una mota en el ojo?, una fugaz escena que no deseaba recordar? y sonr ea. Pero ya no miraba al espacio vaco que haba dejado la desaparecida. Fue una sens acin breve, inexplicable. Agatha, a travs de la puerta cerrada, me estaba sonriend o a m. De regreso al cuarto me tumb en la cama. Me encontraba a gusto en el hotel, en esa soledad obligada a la que me haba conducido un pie deforme al que ya no g uardaba ningn rencor. Coloqu el frasco de pastillas rojas sobre la mesilla de noch e y consult el reloj. Las dos y cuarto. An faltaba media hora para la prxima dosis. Descansara un poco, disfrutara de la maravillosa sensacin de haca unos instantes, d ormira quiz. Puse la alarma a las tres menos veinte y cerr los ojos. Casi ~281 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos enseguida un timbre me despert sobresaltada. Incrdula mir el despertador. Era el te lfono. Julio, otra vez? O mejor, se trataba de que Julio otra vez se haba encontrado por casualidad con Flora, en el inmenso Estambul y se disponan ahora a almorzar con toda tranquilidad en un restaurante delicioso? Se trataba, en fin, de que aqu ella noche me iba a tocar de nuevo cenar sola? Hola, cmo ests? dijo Flora. Tard un bue n rato en responder. Flora no haba mencionado mi nombre. Tal vez porque era innec esario, tal vez porque no lo recordaba. Como no te he visto en el bar... prosigui. Qu tal el pie? Igual dije. De modo que sigues inmovilizada... Qu mala pata! No era un ch iste fcil, ni siquiera una irona, una broma. Flora llamaba desde el bar para inter esarse cortsmente por mi salud. Le di las gracias. Sin embargo aquel sbito inters p or mi salud no acababa de cuadrar con la imagen que me haba hecho de Flora. Cuand o colgu, mir el calcetn hoy negro y la palabra in-mo-vi-li-zada no pudo sonarme peor. Agatha en tu lugar hubiese hecho algo o. Era la voz. Esa voz que surga de dentro, q ue era yo y no era yo, que se empeaba en avisar, sugerir y no aportar, en definit iva, ninguna solucin concreta. Pero no tuve tiempo de recriminarle nada. Enseguid a, como si alguien en el cuarto hubiera prendido una luz, vi un nmero salvador, u n rtulo parpadeante, al tiempo que mis labios esa vez s fueron mis labios pronunciab an una cifra: cuarenta y cuatro. Me puse a rer. Eso era. Aj. Porque de pronto recordab a algo, algo sin inters, algo que en cualquier otro momento me hubiera trado sin c uidado. Pero no ahora. Julio cmo poda haberme olvidado? calzaba un cuarenta y cuatro! La avenida Istiqll me pareci ms agradable que de ordinario. O quizs era yo, obligada a caminar a paso lento, quien de pronto se senta integrada, como un vecino ms, un comerciante, un ama de casa que sale de compras. Estambulea, me dije. Y la terri ble palabra, contemplada con horror en guas y manuales, no me pareci ya una equivo cacin, un despropsito. Porque, en cierta forma, me senta estambulea. O mejor, acabab a de pasar, sin proponrmelo, de turista a residente, una categora mucho ms cmoda y a mable. Llevaba una gabardina hasta los pies y, si no fuera por stos, los pies, ap enas me distingua de las dems transentes. En un momento un nio me tir del extremo del cinturn. Estaba sentado en el suelo, frente a un ~282 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos tenderete de perfumes y mostraba una pierna deforme. Mir los precios. Eran sorpre ndentemente bajos, irrisorios. Contrabando? Imitaciones de trastienda? El nio se ha ba quedado detenido en el mocasn de Julio. Luego alz la vista. La baj de nuevo hacia el otro, el mocasn izquierdo. Yo le sonre con ternura. Sabra l que lo mo era merament e transitorio? O, por el contrario, me habra tomado por un igual, alguien acostumb rado, desde su nacimiento, a cargar con la desproporcin, con la diferencia? Volv s obre los perfumes y me gust un nombre: Egoste, de Chanel. No se perda nada con prob ar. A pocos pasos divis una zapatera. Entr por la seccin seoras y sal por la de caball eros. El modelo era casi el mismo. Dos botas de cuero. Un treinta y siete para e l pie izquierdo, seccin bayan; un cuarenta y cuatro para el otro, seccin bay. Llev aba una gran bolsa con las botas sobrantes y los mocasines dispares, y me la ech al hombro. La luna de un escaparate me devolvi la imagen de un improbable Pap Noel . Pase por iek, compr un ramo de flores y me detuve ante los puestos de pescado, de frutas, verduras. Me senta contenta, extraamente libre. Al llegar al hotel un limp iabotas se precipit sobre mis pies. S, mi calzado recin estrenado acusaba ya las hu ellas del barro. Diez mil libras, escuch, y puse el pie derecho sobre la reluciente caja. Veinte mil dijo de pronto. Aquello no poda ser verdad. Desde cundo se doblaba un precio despus de apalabrado? Ahora el hombre, observando mi sorpresa, compona u n significativo gesto con las manos. Una circunferencia cada vez ms grande que, e staba claro, pretenda sugerir extensin. Indignada, retir el pie. Me senta una coja con gnita, una residente, estambulea de toda la vida, y aquello me pareca un atropello. Tamam, diez mil convino el hombre. Y aadi algo que, me pareci entender, se trataba d e una condicin, un pacto. Me dijo su nombre: Aziz Kemal. Y l, Aziz Kemal, me limpi ara el calzado cada da. Tamam dije yo. Y di por concluida mi jornada. Flora, aquella noche, cen sola en el hotel. Al salir distingu su perfil entre las mesas del comedor y me pareci pendiente de algo, del reloj tal vez, de nuestra ap aricin posiblemente. Ahora no me quedaba ya la menor duda del sentido de su amabl e llamada. Comprobar que me hallaba inmovilizada en la habitacin y colegir que, a quella noche, no tendramos ms remedio que cenar en el hotel. No es que me alegrara , pero, menos an, que me entristeciera. Es ms, a decir de la voz, eso estaba ~283 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
bien Muy, pero que muy bien. Julio, ajeno a mis pensamientos, tambin pareca contento . Maana ya te habrs recuperado. Podramos ir a Bursa, a Nicea... Anduvimos por Istiqll en direccin a la plaza Taksim. El nio de la pierna deforme segua all, sentado en el suelo, al frente de su tenderete de perfumes. Haca fro y dese que tuviera una buena noche. El propietario de la zapatera, que ahora bajaba una pesada persiana metlic a, me salud. Muchos de los comercios estaban cerrando. Al llegar a la plaza vi al limpiabotas. Llevaba sus enseres recogidos en la caja reluciente y todo pareca i ndicar que se hallaba esperando un autobs, el transporte que iba a conducirle a s u casa despus de una agotadora jornada de trabajo. Traz una espiral con la mano qu e pareca recordar: Maana. S, claro, hasta maana. Aziz Kemal, dije como nica explicac n un mal disimulado gesto de orgullo. Cenamos en un restaurante pequeo, en una de las calles que desembocan en Taksim. Julio se haba informado de la mejor manera de llegar hasta Bursa. Adems, exista un hotel muy adecuado para mi estado. Sac un f olleto del bolsillo y me mostr unas termas de mrmol. Ser como si estuvieras en un ba lneario. Igual. Se mora de ganas de viajar. Yo le mir con ternura. S, seguramente, m aana ya estara bien. Y Flora? pregunt de pronto, Has visto a Flora? En aquel mismo in nte, el pie, como si despertara de frmacos y calmantes, empez a protestar. Saqu un par de pastillas del bolso. Me ha parecido verla. Al salir. Podramos haberla invita do aadi. Me pregunt por qu. Por qu demonios tenamos que haberla invitado. Pero la voz ugiri: Prudencia. Tragu las pastillas y beb un vaso de agua. Por qu? pregunt cndid hora era Julio quien pareca sorprendido. Por nada en especial. Es una chica agrada ble, simptica. Y est sola. Me serv un poco de vino. Tena que decir algo. Tal vez: Qui z s. La verdad, no se me haba ocurrido. Seguramente le gusta estar sola. Si no, viaja ra acompaada, no te parece? Viajaba acompaada dijo Julio ante mi estupor. Y la voz, co mo siempre, volvi a la carga: Djale que hable. Entrate de lo que ella le ha explicad o. No estropees esta oportunidad. Con un amigo, un novio, en todo caso un autntico pelma que le estaba dando el viaje. Parece que, por fin, ha logrado quitrselo de encima. ~284 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Y no sera al revs? Porque, o me hallaba completamente equivocada o la reaccin lgica, previsible, razonable, en cuanto alguien se libera de un pelmazo, no es disfrutar a fondo de la recuperada soledad? Razn de ms, podra decir. Pero la voz me haba ordena do: Prudencia. Razn de ms dije as y todo. No haba logrado imprimir a mis palabras el o de despreocupacin que me propona. La oportuna visita del camarero con uno de los platos me impidi reparar en la expresin de Julio. Pero ahora, en ese breve interv alo en que la comida volva a recuperar su protagonismo, se me presentaba la ocasin de dar el tema por zanjado. No estaba dispuesta a pasarme la noche hablando de los supuestos desplantes de Flora. Por eso, para no hablar de Flora, ataqu direct amente el tema de la leccin siete. Siempre ocurre lo mismo con los idiomas dije. Te abren una puerta, te invitan a pasar, te agasajan y regalan como perfectos anfit riones, para luego, en el momento ms inesperado y como obedeciendo a un caprichos o cambio de humor, cerrrtela en las narices. S, el turco, como todas las lenguas, era un castillo del que no se conocen los planos. Y alguien, desde el castillo, me haba tendido un puente levadizo, yo lo haba franqueado y ahora, de pronto, me e ncontraba perdida en el patio de armas. Era, sin embargo, una buena seal. No me c aba la menor duda. Pero lo difcil, el verdadero reto, empezaba ahora. Tena que hace rme con el manojo de llaves y desvelar los secretos de todas las cerraduras. Me divert un rato imaginando stanos, mazmorras, puertas falsas, pasadizos... Cuando m e hallaba ya en una de las almenas me pareci que Julio tena los ojos enrojecidos e intentaba disimular un bostezo. Ah! dije de pronto pasando de la almena del turco a los altillos del Palas, he visto la habitacin de Agatha. Aunque en realidad (acl ar enseguida) no la haba visto. Pero s haba podido observar otras, en la misma plant a, y me haban parecido bastante modestas. Tanto, que empezaba a pensar es ms, estab a casi segura que en el cuarto piso no haban vivido ni Agatha ni ninguno de los no mbres famosos que se lean en las puertas. Aquella zona, en otros tiempos, deba de haber estado reservada al servicio. Y ahora, slo ahora, la recuperaban para el pbl ico y repartan los nombres al azar. Flora en esto tena razn. Una forma de mantener el hotel vivo gracias a los muertos. Julio dijo: Ah, y llam al camarero. Yo me qued mirando la botella vaca de Villa Doluca. Cmo poda haberme permitido rebajar mi encue ntro, la extraa sensacin de aquella misma tarde frente a la puerta 411? Quin me mand aba hablar de mi incursin en el cuarto piso, y ms en aquellos trminos? Pero, sobre todo, por qu se me haba ocurrido citar a Flora, aunque fuera de pasada, cuando se t rataba precisamente de ignorar a Flora? ~285 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Me levant y fui al bao. Tal vez no deba haber mezclado las pastillas rojas con el v ino. Me senta un poco mareada y del grifo del agua fra slo caa un chorro sin importa ncia. Abr el bolso y me hice con el spray de Egoste. Me roci la nuca, el cuello, la s muecas. El olor era fuerte, penetrante. Un olor de trastienda. Ahora no haba dud a. Al salir, ya Julio me esperaba en pie, junto a la puerta, con mi abrigo en la s manos. Se ha puesto a llover dijo. He llamado a un taxi. Subimos al coche. Julio indic la direccin y luego, al instante, empez a agitarse desconcertado. Mir hacia la nuca del chfer, las flores de plstico que adornaban el volante, unos muecos fosfor escentes que se balanceaban en todas las direcciones. Empez a olfatear sin disimu lo, como un sabueso. Pareca estupefacto, irritado, ofendido. Egoste dije yo. Y le mo str el frasco. Julio lo mir con incredulidad. Deberas pensar en los dems gru secament Y abri el cristal de la ventana. Ninguno de los dos tuvo que esforzarse por convencer al otro porque ambos, desde el principio, estbamos de acuerdo. El partira por la maana. Un taxi hasta la estac in, luego un barco hasta Yaloba, luego lo que encontrara, lo que hubiera planeado . Y yo aprovechara para descansar. Andara lo indispensable. Me acostara pronto. Y e l sbado me apuntara a la excursin del hotel. Estaba escrito en recepcin. Haba excursi ones a todas partes y, aunque en condiciones normales me fastidiaran los viajes organizados, ahora se trataba de algo muy distinto. Disfrutara de las comodidades del autocar para llegar directamente a Bursa. Y, una vez all, renunciara a la vue lta, me quedara con l en el hotel de las termas, de los baos turcos, de los mrmoles. Pasearamos por el bazar. O seguiramos juntos a Nicea. Era un plan a la medida. A nuestra medida. Le acompa hasta la calle, le promet que descansara. Se le vea feliz, alegre. Yo tambin lo estaba. Las cosas o as me pareci entonces empezaban a recobrar s u ritmo. Coche no bueno dijo Aziz embadurnndome de betn y cuando ya el taxi de Julio desapareca calle abajo. Primo de Aziz Kemal taxi bueno. No problem. Faruk (primo Aziz Kemal) aqu, hotelda, saat once, buscar Madame. Tamam dije ante mi sorpresa. Y an alcanc a despedir a Julio con la mano . De acuerdo. ~286 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Porque no era estupenda la solucin que me ofreca el limpiabotas? Un coche a mi disp osicin, la posibilidad de desplazarme por Estambul sin faltar a mi promesa de des canso. S, las cosas estaban recobrando su ritmo. Mejorndolo, incluso. Pagu el impor te del pacto y me fui al bar. Pero quedaba Flora (Flora otra vez, qu pesadita!). Y era curioso. Con Julio camino de Bursa haba llegado a olvidarme completamente de su existencia. Y Julio? pregunt. Me haba abordado frente al acuario del pez-Campanilla y ahora preguntaba: Y Julio?, con un tono de despreocupacin total, como si la cosa ms normal del mundo fuera sta. Interesarse por el marido de una mujer inmovilizada o as crea ella frente a la pece ra de un bar. Ha ido a Ankara repuse amablemente. Oh dijo. Me tom una pastilla. Flora a mi lado me miraba, o as me pareci, con curiosidad, tal vez con desconfianza. Me sent infantilmente feliz. Despus de todo, estaba obligada a decir la verdad? Deba te nerla al tanto de los movimientos de Julio? Por qu no poda situarlo en el este cuan do, en realidad, se estaba encaminando hacia el sur? Vaya murmur. Y se encogi de hom bros. Aquello sonaba a despedida. Me concentr en el habitante del acuario. Era ob vio que Flora no tena nada que hacer all, junto a una mujer pendiente de las reacc iones de un pez que hoy se revelaba tediosamente amodorrado. Golpe suavemente el cristal. El pez no se movi un milmetro. Pero entonces... lo vi. Fue un reflejo que me devolvi el cristal, unos labios fruncidos, una expresin desmadejada, insulsa. Un abatimiento, digamos, que en s mismo no tendra nada de sorprendente si no fuera porque distaba aos luz de la indiferencia con la que acababa de encogerse de hom bros y decir Vaya o la altivez con la que momentos antes haba murmurado Oh. La mir sin disimulo, casi con descaro. Flora, en un movimiento rpido, intent, cmo dira yo?, rec omponerse. Pero ya la haba descubierto. El perfil, su perfil! Flora posea un perfil hermoso, definitivo, contundente. La elegancia de sus rasgos, la perfeccin de su s facciones, quedaban, sin embargo, desmentidas en cuanto alguien, como yo ahora , la sorprenda de cara, de frente. Rode la pecera fingiendo observar el pez-Campan illa, pero ella, inmediatamente, hizo lo mismo en sentido contrario. Despus se fu e. No recuerdo si se despidi, si dijo Hasta luego o si no lo consider necesario. Fal taban an un par ~287 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de horas para mi paseo con Faruk. El enigma de un rostro, murmur. Y, como no tena nada mejor que hacer, me dispuse a estudiar el perfil de Flora Flora Perkins?, Flo ra Smart?... Ya tendra tiempo de encontrarle un ttulo.
Hay personas que son bellas siempre. Otras, slo a ratos. Algunas, en contadas oca siones. nicamente cuando se sienten relajadas, descansadas, felices. Aunque tampo co este ltimo extremo debera ser tomado al pie de la letra. Ahora recordaba de pro nto a ciertos amigos, ciertas amigas, en los que el cuerpo se empeaba en contrade cir al alma. Que se crecan, estticamente hablando, en la dificultad, en los proble mas. Que se abandonaban y descuidaban en la bonanza. Pero todo esto me apartaba de mi objetivo. A la voz, y a m tambin, nos diverta el juego. Dejmonos de prembulos, e cuch. Al grano.Porque el caso de Flora, si no nico, s por lo menos pareca peculiar. Ta nto que, ahora, contemplando las oscilaciones del pezCampanilla, empezaba a sosp echar que me haba precipitado en algunos juicios. Tal vez la rareza que se despre nda de Flora, aquel no-s-qu que me haba provocado una irreversible tirria, los cambi os bruscos de expresin que yo, ingenuamente, haba atribuido a la existencia de osc uros proyectos, no eran ms que el resultado previsible de un rostro sabedor de lo s encantos de un perfil y empeado (ejercitado, entrenado) en mantenerlo a cualqui er precio. S, sta era la habilidad de Flora. Hasta el punto de que una simple hiptes is si Flora cometiese un asesinato, el crimen se realizara en presencia de testig os y stos se encontraran distribuidos en distintos lugares de la misma habitacin, s e podra, con sus declaraciones, construir un retrato-robot fiable? No estaba clar o. Porque, pongamos por caso, los testigos que la hubieran visto de perfil, clav ando un pual (s, saba que Agatha prefera el veneno, pero a m ahora me convena un pual) en el cuerpo de su vctima, no la describiran como una hermosa mujer clavando un pual ? Una mujer extraa, fascinante, bella. Pero y los otros? La propia vctima, en el ca so de que pudiera an hablar, sera capaz de encontrar el dato, la singularidad, el d etalle con el que se lograra identificar a la asesina? Una mujer sin rasgos preci sos. Anodina. Pero era Flora una mujer anodina? No, no lo era. Y lo ms seguro es qu e en un momento como aqul, el momento conciso e importante de cometer su crimen, momento en el que se necesita, supongo, de la mxima concentracin y empeo, no dejara , llevada por la costumbre, de alternar rpidos movimientos cara-perfil, perfil-ca ra, sumiendo en la ms absoluta confusin a los hipotticos testigos e incluso a la pr opia vctima. Porque nadie que la hubiera visto slo unas cuantas veces se vera capaz de describirla. Es ms, hasta la polica, habituada a disfraces, transformaciones, buena fisonomista como es de suponer, tardara algo ms de lo razonable en unir aque l perfil altivo con la cara desmadejada. Y aun despus, cuando obtuvieran la ficha completa de la delincuente, por las calles de Estambul aparecieran carteles y b ajo un ~288 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos gran SE BUSCA un par de fotografas de la forajida, no conseguiran otra cosa que co nfundir de nuevo a la ciudadana. Porque para la identificacin de Flora se necesita ba poseer un profundo conocimiento de las artes grficas, penetrar los secretos de las representaciones dinmicas, de las simbiosis entre cara y perfil con preponder ancia de ste, acudir al recuerdo de ciertas postales, ciertas lminas en las que el tramado, con tal de que el observador se moviera un poco, produca un efecto sorpr endente. Una mujer que, de pronto, nos guia un ojo. Un hombre que se convierte en mujer. Un len en tigre. S, el len, por ejemplo, deja de ser len para adquirir los r asgos del tigre. Pero hay un momento, un instante acaso, en que se vislumbra un len-tigre. Y se era el punto. Preciso, indefinible. La fraccin de segundo, total, r eveladora, que si me esforzaba por concentrarme en el acuario, quiz lograra detene r en el pez-Campanilla. Porque, ya desvelado el misterio de Flora, volva con reno vada curiosidad a mi pez. Pero aquella maana y de un momento a otro iban a dar las once el habitante del acuario no quiso transformarse una sola vez en Campanilla. Faruk se present a las once en punto. Era un hombre bajo, extremadamente bajo y c orpulento, con un poblado bigote. Su coche, el taxi bueno que me haba prometido Azi z Kemal, pareca salido de un desguace, un condenado a muerte a quien en el ltimo m omento le ha llegado el indulto. Hice como que no vea la mirada de estupor que le diriga el portero y, una vez dentro, apalabramos un precio que me pareci justo y a l tambin, con lo cual, supuse, deba de ser directamente abusivo. Faruk pareca homb re de pocas palabras. Me pregunt adnde deba conducirme, en ingls, y yo le respond que a la iglesia de Salvador de Jora, en turco. En esto fundamentalmente consistier on nuestras relaciones. Me llev al palacio de los Commenos, a la muralla de Teodo sio, a la mezquita de Mustaf Pach, a la de Solimn, a la pequea Santa Sofia. Me ayuda ba a calzarme y descalzarme. Yo apenas caminaba, tan slo en el interior de las ig lesias, mezquitas o museos, cenaba pronto y me acostaba enseguida. Al segundo da, aunque segua por comodidad usando el juego de botas, me encontraba ya restableci da y me desped de Faruk. l pareca contento de nuestro trato. Siempre que le necesit ara no tena ms que decrselo a Aziz Kemal. Tamam, Faruk. Tamam... En aquel momento se puso a nevar. Lo siento dijo el encargado de excursiones, no hay plazas para Bursa. Al principio me negu a creer lo que estaba escuchando. Me haba informado en aquel mismo mostrad or haca dos das. Me haban dicho que en esta poca, ~289 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos temporada baja, con fro, niebla, lluvia y ahora, para colmo, nieve, viajaba poca ge nte, muy poca. Tan poca aclar el empleado que hemos tenido que suprimir el autocar. Del hotel saldr un minibs. Y est completo. Pens en Faruk, en la posibilidad de utili zar su cacharro, pero al acto me vi a m misma fumando un cigarrillo y a su poblad o bigote pendiente del humo ante un capot abierto. Pens en el trayecto normal. Un barco hasta Yaloba, en Yaloba un autobs. Despus ya no pens en nada. Completo repiti e l hombre cabeceando frente a una lista . No se ha producido ninguna cancelacin. Er a un gesto de desconfianza, no lo ignoraba. Pero me hice con el papel, recorr ner viosamente la lista de pasajeros y me encontr con que la ltima reserva estaba a no mbre de FLORA.
Visit las cisternas. Las del Palacio Sumergido y las de Las Mil y Una Columnas. V olv a Topkapi, al Harem, a Santa Sofia, a la Mezquita Azul, al Gran Bazar. Haba de jado de nevar y de nuevo la niebla se seoreaba de una ciudad empeada en mostrarse con intermitencias. Exista Estambul? Me hallaba yo en Estambul? Pero estas pregunta s no eran ms que el eco de otras. El recuerdo de una deliciosa sensacin de irreali dad. De aquellos das en que Julio y yo descubramos fascinados una ciudad de siluet as y a m me gustaba creer que nos hallbamos en la garita de un gran mago, accionan do resortes misteriosos, iluminando escenarios secretos, presenciando, en fin, a ctos del pasado detenidos milagrosamente en el tiempo. Pero Faruk era real, trem endamente real. Y adems me haba tomado confianza a ratos pareca que incluso cario y, c omo si cayera en la cuenta de que su ingls era muy precario y decidiendo con prec ipitacin que yo entenda turco, ahora no paraba de hablar. Hablaba y hablaba. Habla ba por los codos (en turco) y yo me limitaba a asentir, a decir Evet, Kepi, Tamam, mie ntras, acomodada en el interior de su cacharro, me adormeca ante los largos parla mentos de los que no captaba ms que algunas frases sueltas y una insistente canti nela. Istambul, Barcelona, Barcelona, Istambul... Barcelona era buena. Y Hassan Bey, sobre todo Hassan Bey. Por un momento pens que hablaba de ftbol (con el mejor de mis nimos dije: Galatasaray) y supuse que Hassan Bey deba de ser un jugador exce pcional. Y entonces l se tocaba la pierna (s, no haba duda, estbamos hablando de ftbo l) y volva a repetir: Barcelona. Y luego: Hassan Bey. Uno de aquellos das me present a su madre. Vivan en Besiktas, a varios kilmetros del centro. La buena mujer me ofre ci un t y me dio las gracias repetidas ~290 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
veces. Me hallaba algo confundida. No era yo quien deba decir Teekkur? Por qu me agrad ca tanto el que yo aceptara su t? Por qu asenta gozosa cuando Faruk volva a mencionar a Hassan Bey? Le gustaba tambin el ftbol a la madre de Faruk? Y por qu Faruk, en pres encia de su madre, se palpaba la pierna en la forma acostumbrada y despus, ante m i asombro, se levantaba la manga de la camisa y me enseaba un bceps? Esto te pasa p or entrar tan fcilmente en los idiomas dijo la voz. Pero ya no era la voz de los c uarenta aos, sino la ma, la de siempre. O tal vez las dos voces, igualmente amodor radas y perplejas, que acababan de fundirse en una sola. Por entrar y abandonar e nseguida. Venga, haz un esfuerzo. Acude al diccionario. Intenta que Faruk vuelva a su olvidado ingls, que no es peor que tu turco. As hice. Pero en el largo recor rido de vuelta al hotel slo logr recomponer parte de aquel absurdo rompecabezas. H assan Bey no era un futbolista, sino el to de Faruk, el hermano mayor de su madre . Tena una agencia de viajes. Organizaba excursiones, tramitaba billetes (entonce s me pareci entender aquel IstambulBarcelona, Barcelona-Istambul), cambiaba fecha s, no problem. Para Hassan Bey, por lo visto, nada era problem. Pero yo me halla ba exhausta. Repet tres veces que ya tena billete y le rogu que me dejara en el hot el. Al llegar, en la misma puerta, me encontr con Julio. Qu alegra! dije. Y, olvidndom de Faruk, me lanc a sus brazos. No s cmo empez todo. Cmo, despus del abrazo, de los besos, de la alegra por encontrarn os (cualquiera, al vernos, hubiera pensado en una ausencia de meses o aos), de es cuchar, ya en el cuarto, el relato de su pequeo viaje, las palabras, de pronto, e mpezaron a girar sobre s mismas. Porque lo cierto es que nos sentamos felices. Muy felices. Yo abra con ilusin el paquete que, sonriendo, me tenda Julio un albornoz de Bursa y me enteraba, tambin sonriendo, de la razn por la que los albornoces de B ursa tenan fama de contarse entre los mejores del mundo. Un sultn sibarita que des eaba lo ms dulce y exquisito para su cuerpo. Y tal vez todo estuvo ah. En ese pequ eo detalle. En el sultn refinado envuelto en suaves toallas a la salida del bao. Po rque esta placentera ancdota no pareca, a primera vista, muy propia de Julio (ms bi en se dira surgida de un manual, de una gua turstica, o escuchada de algn usuario de curiosidades tursticas). Pero fue slo un flash, un destello impertinente. Ensegui da me prob el albornoz, comprob admirada la ~291 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos suavidad del tejido y, ms admirada an, el hecho de que Julio, como rara excepcin, h ubiese acertado exactamente mis medidas. Y debi de ser entonces cuando repar y ahor a era ms que un destello no tanto en lo que escuchaba como en lo que no escuchaba. Porque todo lo que durante aquellos das haba intentado acallar resurga de pronto. Y fue como si por unos instantes yo no me hallara all, en el cuarto Sarah Bernhar dt, felizmente envuelta en un albornoz de Bursa, sino en el mostrador del vestbul o, asistiendo indefensa al cierre de la portezuela de un minibs que tena que condu cirme a Bursa. Ha sido una lstima que no pudieras venir deca ahora Julio. Pareca cans ado. Acababa de quitarse los zapatos y se tumbaba en la cama. Pero entonces Dios mo, cmo se me pudo ocurrir yo me ech a su lado y me puse a hablar. Flora se me adelan t dije. Mi voz haba sonado despreocupada, tranquila, pero supe enseguida que acabab a de delatarme y el silencio que ahora reinaba en la habitacin no presagiaba ms qu e una catstrofe. Porque muy bien (pero eso se me ocurra demasiado tarde) poda haber dicho: A que no sabes lo que pas? Cuando fui a sacar el billete me encontr con que. ... O quizs: Una cuestin de mala suerte. Por cierto, has visto a...?. Pero de todos lo s caminos posibles haba escogido el peor. Dioses dijo Julio entre dientes. Y se pus o en pie. Ya saba yo que te pasaba algo. Saba, por ejemplo, que un nubarrn tenebroso , siniestro y, sobre todo, absurdo, rondaba por mi mente. Lo haba notado en Estam bul, pero luego, en Bursa, cuando se encontr con Flora porque s, en efecto, se haba encontrado con Flora, pero tena eso algo de inconfesable?, ella fue la primera en s orprenderse. Te haca en Ankara, haba exclamado admirada. Porque yo, es decir, su muj er y ahora le encantara comprender qu misteriosos mecanismos mentales me haban condu cido a decir lo que dije, le haba asegurado, con toda tranquilidad, que l estaba en Ankara. Por eso, porque mi actitud le pareca extraa, sospechosa, se haba abstenido de nombrar a Flora. Y ahora vena la traca final: despus de situarle caprichosamen te en Ankara ve a saber por qu, no consegua explicrselo no se me ocurra nada mejor que atribuir una oscura intencionalidad a Flora y a su excursin a Bursa. En qu quedbamo s? No estaba l en Ankara? Le haba dado el viaje. Saba que le iba a dar el viaje. Me h as dado el viaje concluy. Pero yo no tena la culpa. Cmo hablarle de esa voz que me ha ba obligado a ponerme en guardia? Cmo decirle que a veces existe un sexto sentido a l que nos es imposible desor? Cmo poda yo y ahora le mostraba mi recuperado pie dere cho ~292 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
adivinar que me iba a torcer el tobillo en el momento ms inesperado? Nadie est lib re de un imprevisto molesto. Y eso era lo que me haba ocurrido a m. Un accidente. Ac cidente? ahora Julio paseaba a grandes zancadas por la habitacin. Te empeaste en beb er whisky tras whisky, nos soltaste un rollo descomunal sobre Patricia Highsmith ... Christie protest. Pero Julio, me di cuenta enseguida, lo haba dicho a propsito. El resto te lo has pasado dopada con esas tremendas pastillas rojas y con cara de imbcil. Movindote por la ciudad seguida de una corte de los milagros, empeada en ch apurrear un idioma que desconoces, en usar un perfume pestilente. Y encima, lo q ue faltaba, un ataque de celos. Julio tena razn. Probablemente tena razn. Por un mom ento me avergonc de mi conducta, de mis dudas, de mis pensamientos. Pero una pala bra lleva a otra, y la otra te devuelve a la primera. Y l haba dicho: Nos soltaste un rollo. Y aunque ahora encendiera un cigarrillo y me asegurara recalcando que no tena obligacin alguna, que lo haca nicamente para dejar las cosas claras que nada ha ba ocurrido entre ellos dos, nada de lo que pudiera aventurar mi imaginacin enferm a, su intervencin, lejos de tranquilizarme, me ofendi. Ellos eran dos. Y yo, la en ferma, les haba dado la noche. No ha ocurrido dije, pero ocurrir. Julio pareca fuera d e s. Un orculo! Mi mujer es un orculo! Cmo se puede vivir con un orculo? Tena razn razn. Pero, al cabo de un rato, dej de tenerla. Porque si las palabras llevan a o tras palabras, unos gritos a otros gritos y unas inculpaciones a otras, ahora ya no poda asegurar en qu tiempo nos hallbamos. Si estbamos realmente all, en la habita cin Sarah Bernhardt, en un hotel conocido como Pera Palas, en una ciudad que resp onda al nombre de Estambul, o si acabbamos de franquear el umbral del propio infie rno. Exista Estambul? O no era nada ms ni nada menos que un espacio sin lmites que to dos, en algn momento, llevbamos en la espalda, pegado como una mochila? Era Estambu l un castigo o un premio? O se trataba nicamente de un eco? Un eco distinto para c ada uno de nosotros que no haca ms que enfrentarnos a nuestras vidas. No llegu a ni nguna conclusin. En aquel espacio impreciso desfilaron antiguas historias, viejas reyertas, episodios olvidados. Julio me insult, yo provoqu que me insultara. Y, a l final, terriblemente dolida, ofendida y deshecha, no podra haber asegurado con fiabilidad por qu me hallaba tan ofendida, tan dolida, tan deshecha. Flora, Bursa y la voz de mis cuarenta aos quedaban ahora demasiado lejos. ~293 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos En un momento o que Julio se maldeca a media voz por haberme hecho caso en aquella ocasin, por haber aceptado un billete de ida y vuelta, un pasaje incanjeable, in transferible. Un billete cerrado!, deca. Y, aunque no alcanc a escuchar nada ms, supe inmediatamente lo que estaba pensando. Un billete cerrado que le obligaba al sup licio de permanecer conmigo durante cuatro largos das. Hassan Bey dije. Pero no me molest en explicar que Hassan Bey era el to de Faruk, que Faruk era el primo de Az iz Kemal, y Aziz Kemal el limpiabotas con el que haba sellado un pacto. Me quit el albornoz de Bursa, el invento del exquisito sultn tan cuidadoso de su piel, tan amante de los placeres. Y me puse la gabardina de Barcelona. Pero ahora estaba all. La fiesta haba concluido y yo estaba all, derrumbada en el a siento de un Boeing 747, abrochndome el cinturn, asistiendo embelesada como si aque llo fuera lo ms importante, lo nico a las evoluciones de la azafata que, como en u n ballet, mostraba delicadamente las salidas de emergencia, una a la derecha, ot ra a la izquierda, simulaba inflar un chaleco salvavidas, primero a la izquierda , luego a la derecha, desapareca con una sonrisa tras la mscara de oxgeno, sealaba c on unas uas largusimas los armaritos superiores de los que, en su caso, surgiran msc aras semejantes para todos y cada uno de nosotros. Me hubiera gustado que su rep resentacin no terminara nunca. Que aquellas manos cuidadas, rematadas por uas larg usimas, no dejaran de formar figuras en el aire. Primero a la derecha, luego a la izquierda. Pero ya la azafata, etrea, voltil, imposible, se empeaba en devolverme bruscamente a la realidad. Porque en un santiamn se despojaba del chaleco y de la sonrisa, adquira una mirada hosca, un porte militar, y yo, indefensa, me refugia ba en la ventanilla, en unas brumas que me recordaban a m misma, al sueo embarulla do del que dentro de muy poco me vera obligada a despertar. Estambul a mis pies. Y yo volando a una altura de nueve mil metros. Cmo poda haber sido tan imbcil para e stropearlo todo? Porque ahora, una vez alcanzado mi objetivo, una vez sentada en el avin que me devolva a Barcelona, ya no quedaba en m el menor rastro de la sorpr endente energa de la que haba hecho gala durante todo el da anterior. Y en nada me pareca a aquella mujer admirable, dinmica. Haciendo maletas, moviendo resortes, bu scando a Aziz Kemal, encontrndose de nuevo con Faruk, visitando a Hassan Bey. No problem. Nada, para Hassan Bey, era problem. Pero yo, quin era yo? Una pasajera ab atida que se senta estpida y culpable, que asuma enteramente la responsabilidad de un fracaso, que de repente vea a Julio como una vctima inocente de su imaginacin, d e su estulticia. Como si sus palabras, la escena insoportable en la Sarah Bernha rdt todas las ~294 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
escenas insoportables que haban cobrado vida en la Sarah Bernhardt, quedaran muy l ejos, yo rememoraba a un Julio indefenso, querido, un Julio que y fui yo quien lo pens? tal vez no exista ms que en mi imaginacin, en un amor que ahora le otorgaba sin lmites, en la terrible y fatal seguridad de que lo haba perdido. Pero era Julio as? Adems, lo haba perdido? Y sobre todo, dnde estaba la voz, esa grave e impertinente v oz que asomaba de pronto, desapareca en cuanto le daba la gana y volva a hacer act o de presencia en el momento ms inoportuno? Para fastidiar. nica y exclusivamente para fastidiar. Porque si esa voz prepotente, esa supuesta sabidura de los cuaren ta aos, slo serva para obligarme a actuar como una imbcil, mejor que no hubiera desp ertado nunca. Evoqu sus intervenciones una a una, el empeo diablico de mantenerme e n guardia, de convertir en definitivo lo que, segn todas las apariencias, se pres agiaba slo como posible. Y ahora, por qu no intervena ahora, cuando me encontraba so la y abatida en el vuelo que me devolva a Barcelona? La imagin agazapada, en el as iento trasero, en la cabina, quiz junto a m, en el lugar libre que quedaba entre m i butaca-ventanilla y la butacapasillo ocupada por un pasajero de mediana edad q ue, a ratos tambin l!, me diriga miradas impertinentes, sorprendidas. Notara en mi ex sin la batalla que libraba en aquellos momentos con la voz? La apuesta por la igno rancia aun a sabiendas de que tampoco me quedaba contenta con la ignorancia? Per o la ignorancia, me deca, posee enormes virtudes. La de llevarte a actuar como si nada ocurriera. El ignorante es, a su manera, invencible. Nada puede contra un ignorante. Porque, en aquel momento, mi enemiga era la voz. Oje con voracidad el folleto para casos de emergencia y dud entre un drstico abandono en paracadas o un deslizamiento en una colchoneta hinchable. Me inclin por la ltima posibilidad. S, a s la facturaba yo. Descalza, con una figura tan imprecisa como la del dibujo, mod eradamente ridcula, claramente segura. Adis, dije (creo que lo dije en voz alta). Pe ro ella y eso me sorprendi no protest, no dijo nada, no solt una sentencia, una amena za, un juicio. Me haba liberado realmente de la voz? Abr mecnicamente el bolso, saqu una cajetilla de cigarrillos y me hice con un sobre que me haba dado Faruk en el aeropuerto. El buen Faruk, mi compaero fiel de los ltimos das, mi nico interlocutor, aunque poco entendiera de todo lo que con tanta vehemencia intentaba comunicarm e. Vi unas postales, unos folletos, propaganda de la agencia de su to Hassan. En aquel momento el sobrecargo indicaba a travs del altavoz que dejbamos atrs el mal t iempo y dentro de muy poco, a nuestra izquierda, aparecera la pennsula Catdica. Los tres tentculos de la pennsula Calcdica. Mi ventanilla estaba situada a la izquierda. Vi cmo las brumas se disipaban y de pronto surgi el sol. Fue un espectculo prodigi oso que, sin embargo, no dur ms que algunos segundos. Porque la visin del monte Ath os o la silueta lejana del Olimpo dejaron paso rpidamente al Cuerno de Oro de aqu el Estambul que ya quedaba lejos. Y ahora yo lo disfrutaba en toda su luminosida d, su esplendor. El Cuerno de Oro! Y ah estaba Julio, asistiendo fascinado a lo qu e ~295 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos durante tantos das se nos haba negado. El sol, el Cuerno de Oro. Y a su lado Flora , de perfil, probablemente ms feliz an al fin y al cabo, haba algo inconfesable entre ellos?, porque de todas las nubes que se haban cernido hasta entonces sobre la ci udad, la peor de ellas el nubarrn negro y siniestro haba tenido que adelantar inopin adamente su regreso. A causa del pie? S, eso era lo que Julio, tan celoso de su in timidad, le habra comunicado. Tan educado, tan caballeroso. Cmo hacer partcipe a Flo ra de algo en lo que ella, pobre, no haba intervenido? Y hasta mi pie, ahora perf ectamente recuperado, se revolvi inquieto dentro de una bota a su medida. Porque Flora y Julio, desde lo alto, formaban deba reconocerlo una buena pareja. Ya lo ves, Agatha. Ya lo ves. No haba tenido tiempo de despedirme. Ni un rato perdido para p asearme por el cuarto piso, acariciar el picaporte de su habitacin o mirar a travs de la cerradura. Oh Agatha, repet (pero, esta vez, estoy casi segura de que las pa labras trascendieron el pensamiento). Por qu hice mas sus angustias, el momento en que el mundo se le vino abajo, quin sabe qu locuras cometi y de cuyo secreto el hot el aseguraba poseer la clave? Cmo me atrev a sugerirle siquiera el ttulo de una de s us ya imposibles obras? Pero no era El perfil de Flora Smart o Flora Perkins o El enigma de un rostro, mi osada, en fin, lo que ahora me preocupaba. Sino esa compl icidad establecida a travs de la puerta cerrada. Una comunin hermosa, no haba duda. Aunque por mi parte, no se trataba de un presagio? De un deseo oculto de adelanta r acontecimientos? Ella, Agatha, haba asumido ya lo que, desde la madurez, no era ms que un bache, un feliz paso en falso que le conduca paradjicamente a una felici dad impensada. S, yo le poda haber hablado del coronel Christie, pero la Agatha jo ven se haba esfumado de inmediato. Y ah quedaba ella. Agatha madura, Agatha Christ ie Mallowan, para quien todo lo dems era ya historia. En cambio yo, atenta a su p asado, haba descuidado mi presente. Porque quin era yo? Una pasajera anodina que re gresaba a Barcelona con el siguiente inventario: un frasco en el que bailoteaba la ltima pastilla roja, unas botas inservibles del cuarenta y cuatro, un manual d e turco del que ahora, incluso, me costaba recordar el nombre y el sobre que el bu en Faruk me haba entregado en el aeropuerto. Volv sobre las postales, sobre los pr ospectos. Y entonces vi la fotografia. Era una instantnea vieja, amarilleada por el tiempo, desenganchada de quin sabe qu pared, quin sabe qu armario. En los cuatro extremos se vea claramente la huella de una chincheta, un clavo. Pero lo que se representaba en ella fue lo que durante un buen rato me dej suspensa. All estaba Faruk, no haba duda de que era l, un poco ms joven, con el mismo bigote, el mostacho que a lo largo de aquellos ~296 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
das haba llegado a hacrseme familiar, pero ahora no me llegaba a travs del retroviso r del auto bien peinado, cepillado, fiel a su estilo, sino que estaba frente a m, l igeramente retorcido por el dolor, el esfuerzo, como un teln a medio alzar por el que asomaban unos dientecillos inesperadamente minsculos, afilados. Faruk vesta ni camente un slip deportivo y se hallaba en cuclillas, con los msculos en tensin, un a pierna algo ms avanzada que la otra, los brazos a la altura de la cabeza sujeta ndo una barra rematada por dos discos. No pude menos que sonrer. Ah estaba la expl icacin de su constante inters por golpearse la pantorrilla, por indicarme la forta leza de sus piernas (que ahora, por cierto, descubra velludas), dos autnticas colu mnas macizas y chatas que le permitan levantar pesos por encima de su tronco. Pes os pesados, no haba duda. Y enseguida vea que el curioso rictus que componan el big ote despeinado y los dientecillos que tmidamente asomaban no era slo cuestin de esf uerzo, sino de triunfo. Porque aqulla era una fotografa triunfal. Faruk era o haba sido un grande en la halterofilia. Aj. Conque era eso. Y durante sus parlamentos in terminables (a los que me adhera con un s, un claro, un de acuerdo), durante la breve hibicin de uno de sus bceps o el constante empeo por golpearse las pantorrillas, aq uel buen hombre no pretenda otra cosa que informarme de pasadas glorias, tal vez del proyecto de reanudar su carrera de levantador de pesos. Y ahora volva a los c uatro agujeritos, las cuatro huellas de una chincheta, de un clavo, y pensaba qu e Faruk la haba desenganchado de una pared, de un armario. Pero tambin que se haba desprendido de un tesoro y, a su manera, me estaba ofreciendo lo mejor de s mismo . O haba algo ms? S, naturalmente que haba algo ms. Porque en una esquina, junto al ag ujerito de la chincheta o del clavo, poda leer mi nombre y a continuacin una frase escrita en letra de imprenta que finalizaba en Barcelonada. Y, aunque segua igno rando qu era exactamente lo que haba corroborado con mis corteses muestras de inte rs, no necesitaba acudir al embrollo de la leccin siete para comprender el mensaje . Hasta pronto, muy pronto, en Barcelona.
Y ahora s me qued confundida, deshecha. Agatha, murmur. Dios mo, Agatha. Y no me impo ue el pasajero de mi fila, el ocupante del asiento-pasillo, me dirigiera de nuev o una mirada nerviosa. Porque ella no me haba abandonado. Segua en su cuarto, en l a habitacin 411, sin moverse de su escritorio, inclinada sobre la fotografa. Y, de vez en cuando, me miraba a m. Y ahora me pareca que sus ojos adquiran una luminosi dad sbita, que sus labios se contraan y poco despus rompa a rer. Y yo tambin rea. Porq e todo aquel enredo de pronto se me antojaba absurdo, imposible. Y entonces o: Ave ntura. Pero slo durante unos segundos puse en duda lo que acababa de escuchar. Haba sido Agatha quien haba hablado? Quien, por primera vez, tomaba la palabra e insinu aba la posibilidad de una ~297 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos aventura con Faruk? No, no era eso, claro que no era eso. Aventura. La vida no es ms que una aventura. Asume los hechos. Asmete. Y empieza a vivir. Agatha no haba mo vido los labios. Es ms, pareca sorprendida, interesada, asintiendo con un cabeceo comprensivo, sabio. Se trataba entonces de la voz que, fiel a su cometido, volva a la carga? S, aquella frase tena el estilo, el sello, la impronta caracterstica de la voz. Pero tampoco deba de ser exactamente as. La mirada del caballero, a mi der echa, me hizo comprender que haba sido yo y slo yo quien estaba hablando de asunci ones y aventuras. Y enseguida entend que no me haba librado de la voz con la ingen ua estratagema de evacuarla en una imaginaria colchoneta hinchable, no porque se mostrara renuente o tozuda, sino simplemente y as deba, quera asumirlo porque la voz formaba ya parte de m misma. Saqu el frasco de Egoste y me roci con generosidad. Em pec por el cuello, segu con el cabello, termin con las muecas. Los aromas poseen la virtud de actualizar el recuerdo, de atravesar fronteras, de desafiar las leyes del espacio y del tiempo. Y me reviv en el balcn del hotel, semidesnuda, contempla ndo una ciudad de sombras, paseando por Istiqll y sonriendo al chico de la pierna deforme, en el bar del hotel asistiendo a las transformaciones del pez-Campanil la, escribiendo con la mente captulos de una novela imposible, perdida en el pati o de armas de una lengua que se me haba revelado como un castillo, aceptando los ts que la madre de Faruk me ofreca complacida... Y ahora finalmente all, sola (haca rato que el caballero de mi derecha se haba cambiado de fila), ocupando echada lo s tres asientos (como en una chaise-longue, el divn de la favorita de Topkapi, un a otomana), escuchando un lejano Mmmmmm.... Un murmullo que tena algo de homenaje. No s si a Julio, a Flora o a m misma. Un susurro que indicaba claramente: Despierta!, y al que de momento, la verdad, no pensaba hacer el menor caso. Me encontraba b ien as. Tal como estaba. Tumbada en los tres asientos, recordando, fabulando. Dec idiendo, en fin, que aquellos pocos das en Estambul, yo, a pesar de todo, me lo h aba pasado en grande. ~298 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos PARIENTES POBRES DEL DIABLO ~299 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos La fiebre azul
No recuerdo ahora quin me dio el dato. Si fue el propio holands con el que tena que cerrar un negocio, o si Masajonia era la palabra clave, la informacin obligada, la referencia de connaisseur que corra de boca en boca entre extranjeros. Lo cierto es que al llegar al porche, despus de un penoso viaje desde el aeropuerto, me re cibi un agradable aroma a torta de mijo y la reconfortante noticia de que en poca s horas poda ocupar un cuarto que acababa de quedar libre. Me sent afortunado. No haba ningn otro hotel en ms de cincuenta kilmetros a la redonda. Mi habitacin era la nmero siete. Todas las habitaciones en el Masajonia tienen el mismo nmero: el siet e. Pero ningn cliente se confunde. Las habitaciones, cinco o seis en total no esto y seguro, lucen su nmero en lo alto de la puerta. Ningn siete se parece a otro siet e. Hay sietes de latn, de madera, de hierro forjado, de arcilla... Hay sietes de todos los tamaos y para todos los gustos. Historiados, sencillos, vistosos y relu cientes o deteriorados e incompletos. El mo, el que me toc en suerte, ms que un sie te pareca una ele algo torcida. Le faltaba el tornillo de la parte superior y haba girado sobre s mismo. Intent arreglarlo no s por qu, devolverlo a su originario carct r de nmero, pero l se empe en conservar su apariencia de letra. Inform a Recepcin. Es un decir. Recepcin consista en una hamaca blanca y un negro orondo que atenda por B alik. Nunca supe qu idioma hablaba Balik, si hablaba alguno o si finga hablar y no haca otra cosa que juntar sonidos. Tampoco si su amplia sonrisa significaba que me haba entendido o todo lo contrario. Le dibuj un siete sobre un papel y le di la vuelta. l se puso a rer a carcajadas. Simul que tena un martillo, empec a clavetear contra una pared y coloqu el papel en su superficie. Ajajash, concedi el hombre. Y s e tumb en la hamaca. La habitacin no era mala. Tal vez debera decir excelente. Poca s veces en mis dos meses de estancia en frica me haba sentido tan cmodo en el cuart o de un hotel. Dispona de una cama inmensa, una mesa, dos sillas, un espejo, el o bligado ventilador y una butaca de orejas, al estilo ingls, que, aunque desentona ba claramente con el resto, me produca una olvidada sensacin de bienestar. La mosq uitera cosa rara no presentaba el menor remiendo ni la ms leve rasgadura. ~300 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Era una segunda piel que me segua a cualquier rincn del dormitorio. De la mesa a l a cama y de la cama al silln. Los insectos del manglar no podan con ella. Eso era importante. Como tambin el delicioso olor a especias e incienso que impregnaba sba nas y toallas, y las ramas de palmera que agitadas por el viento oscurecan o alum braban el cuarto a travs de la persiana. El Hotel Masajonia es un edificio de ado be de una sola planta. Sencillo, limpio, sin lujos aadidos (si exceptuamos el sil ln) y sin otra peculiaridad que la curiosa insistencia en numerar todas las habit aciones con un siete. Una rareza que al principio sorprende, pero pronto, como n o lleva a confusin, se olvida. Tal vez los primeros propietarios (ingleses, sin l ugar a dudas) lo quisieron as. Una pequea sofisticacin en el corazn de frica. Luego s e fueron, y ah quedaron los nmeros como un simple elemento de decoracin o un capric ho que nadie se molest en retirar. El primer da le pregunt al hombre de la hamaca. Po r qu todas las habitaciones son la siete? Ajajash, respondi encogindose de hombros. Aj jash, repet. Y me di por satisfecho. As es la vida en el Masajonia. Tranquila, sin sobresaltos. Por lo menos en apariencia. Los que han ocupado cualquiera de los s ietes entendern enseguida de lo que hablo. All hay... algo. Ahora s lo que es: se l lama Heliobut. Los nativos lo conocen as, el Heliobut, y cuando lo mencionan, cos a que no ocurre con frecuencia, lo hacen invariablemente a media voz, como si te mieran despertar poderes dormidos o enfrentarse a lo que no comprenden. A m me at emoriza ms la palabra algo. Heliobut, por lo menos, es un nombre. Algo puede ser cualquier cosa. Un peligro difuso, una abstraccin, una amenaza inconcreta. Y no h ay nada ms difcil que protegerse de un enemigo annimo. Pero es el Heliobut un enemig o? No sabra responder. La primera vez que o hablar de l fue en el puesto de bebidas de Wana Wana, el primo de Balik, un chamizo destartalado a apenas un par de kilm etros del manglar. Del negocio de Wana Wana se dice que uno sabe cmo llega pero n o recuerda jams cmo regresa. Se refieren al bozzo. Una bebida de mango fermentado que produce euforia primero, abotargamiento despus, pero sobre todo y ah parece rad icar la razn de su xito dulces, enrevesados y maravillosos sueos. Se cuenta tambin qu e, si se abusa, puede provocar la muerte. En el pueblo casi todas las familias d eben ms de una prdida a la accin del bozzo. Pero siguen fermentando mango en grande s cuencos que venden despus a Wana Wana y ste slo l y el Masajonia disponen de nevera mezcla las tinas, dobla el precio y lo sirve cada tarde en su establecimiento. Y o no lo he probado. Su olor me resulta nauseabundo. Tampoco, que recuerde, nadie me lo ha ofrecido. No para blancos, suele decir el tabernero riendo. Otras veces cambia blanco por europeo y se lleva la mano al estmago. Luego encontrarse mal, vomita r y ensuciar el Masajonia. Casi todos los europeos que se ~301 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
dejan caer por el Wana Club estn alojados en el Masajonia. Gente de paso, viajero s vidos de aventuras, pintores enamorados de la luz de frica, voluntarios de organ izaciones humanitarias, hombres de negocios no demasiado claros y unos pocos com o yo, coleccionistas de arte o, para hablar con propiedad, revendedores, falsifi cadores o comerciantes. En cierta forma el Wana Wana es el bar del Masajonia. Un a prolongacin natural. Un anexo. Aunque se encuentre a dos kilmetros de distancia y no siempre se recuerde el camino de vuelta. Para los europeos tawtaws nos llama n Wana Wana tiene reservado un arsenal de whisky y Coca-Cola. Los voluntarios sue len beber Coca-Cola. Los dems, whisky. A veces, en noches especialmente calurosas , intercambiamos nuestras bebidas o las combinamos burdamente ante los ojos sin expresin de los bebedores de bozzo. Suele ocurrir a altas horas y los bozzeros as l os llamamos nosotros se encuentran en plena fase de abotargamiento. De lo que ocu rre despus el momento de los sueos dulces, enrevesados y maravillosos no puedo decir gran cosa. Si se les ve transportados y felices, si caen de bruces contra el su elo, o si su rostro no deja traslucir la menor de sus emociones. Me lo han conta do, pero no lo he visto. Y los que me lo han contado tampoco lo han visto. El wh isky de Wana Wana de importacin dice l, supongo que para justificar su precio surte efectos demoledores. Nunca he sabido si es el clima o si el primo de nuestro oro ndo Balik se las ingenia, en la trastienda, para alargar las reservas y no preci samente con agua. Pero estaba hablando del Heliobut. O del algo. Llevaba tres no ches en el Masajonia, haba dormido a pierna suelta y me encontraba descansado y o ptimista. No me molestaba que el contacto esperado un holands tripn arraigado en la zona desde haca ms de veinte aos no se hubiera personado an; es ms, se lo agradeca. M senta bien all, en la habitacin del silln de orejas, y no tena el menor inconvenient e en prolongar mi estancia. Un respiro en el trabajo nunca viene mal. Despus, cua ndo apareciera el intermediario, volvera a pensar en trminos de negocio. Esta vez el encargo era de cierta envergadura. Una partida de doscientas estatuillas de d istintos materiales y tamaos que artesanos nativos, a las rdenes del holands, deban de estar afanndose por acabar dentro del plazo previsto. Era lo ltimo que me queda ba por hacer en frica y seguramente lo que me reportara mayores beneficios. Las es tatuillas, de regreso a casa, seran enterradas bajo tierra y sometidas a un proce so de envejecimiento que aumentara su valor. Y su precio. En el fondo no me difer enciaba demasiado de Wana Wana. Yo tambin saba lo que quera la gente y me pona a su servicio. Eran ya muchos aos de recorrer mundo. Pues bien, aquella maana me haba de spertado descansado y de buen humor. La noticia de que no haba noticias me refiero a que el holands no se haba presentado redobl mi optimismo. Desayun mijo con huevos y, cuando me dispona a abandonar el hotel y dar un breve paseo por el lago antes de que arreciara ~302 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
el calor, sorprend una conversacin intrascendente entre dos mujeres. O por lo meno s eso me pareci entonces: una conversacin intrascendente. Una voluntaria espaola, d e apenas dieciocho o diecinueve aos, le contaba en francs a una belga lo bien que haba dormido aquella noche. La chica era dulce, inocente, encantadora. Haba llegad o el da anterior y ahora, tal como esperaba, venan a buscarla desde no recuerdo qu remota misin o qu lejana organizacin humanitaria. La belga era seca y ceuda. Iba ves tida de frica, como la voluntaria encantadora, como casi todos los clientes del hot el o como yo mismo, con pantaln corto y una especie de sahariana, pero haba algo e n ella que recordaba a una institutriz de pesadilla y su atuendo, ms que habitual en aquellas latitudes, a un rgido uniforme. Hay gente as. En todos los lugares. H ombres y mujeres que aunque vistan de calle despiden un tufillo de cuartel, de m ando, de sentido del deber, de alta misin y de ganas incontenibles de fastidiar a l prjimo. Compadec a la chica. Qu bien he dormido! repeta. Tan bien que incluso he so que dorma. Tant mieux dijo la uniformada con voz de pito. El viaje que nos espera es largo. Dnde est su equipaje? La chica alz una maleta. Sin ningn esfuerzo. Como si fu era de aire. Una maleta de juguete, pens. Subi a un jeep, me sonri y agit el brazo a modo de despedida. Eso fue todo. Rode el hotel, pens en la voluntaria en otros tie mpos no la hubiese dejado escapar sin enterarme de adnde iba y me encamin silbando al manglar. Estaba de buen humor, ya lo he dicho. Pero las palabras de la chica, su voz ilusionada e ingenua, no tardaron en ocupar mis pensamientos. Incluso he soado que dorma... Me detuve a la sombra de una ceiba e intent recordar en qu haba soa o yo aquella noche. No logr rescatar una sola imagen. En nada, me dije, he dormid o profundamente, a pierna suelta. Pero realmente, haba dormido? O me haba visto dorm ir a pierna suelta? Entonces tuve una extraa sensacin, un atisbo de recuerdo. Me v i a m mismo sentado en el silln mirando cmo dorma. La imagen no tena nada de inquieta nte, todo lo contrario. Me pareci curiosa. Conmovedora, incluso. La chica y yo, c ada uno en su siete, habamos soado lo mismo. Por la tarde fui al Wana Club Wana Wan a, para los habituales. Acababan de abrir y haba poca gente. El tabernero, su ayud ante, un par de nativos, el consabido pintor enamorado de la luz de frica y un mi sionero de largas barbas y hbito impoluto. Me sorprendi que bebiera bozzo. O mejor , que el tabernero, sin consultarle, le sirviera un vaso de aquel lquido lechoso reservado en principio a los nativos. El pintor enamorado de la luz de frica hizo las presentaciones. El padre Berini, dijo. Si usted quiere saber algo de frica pregn tele al padre Berini. El nombre me sonaba. A unos treinta kilmetros del lugar se l evantaba una misin italiana. La vi el primer da, camino del Masajonia. El chfer que me conduca a la zona aminor la marcha. Aqu padre Berini. Bueno, muy bueno. Santo. Ll evaba ~303 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
varias horas de viaje, tena prisa por solucionar mi alojamiento, no me apeteca hab lar y estaba cansado. Otro da, dije al conductor. l pareci sorprendido. Un blanco que no quera conocer al padre Berini? Supuse ya entonces que el misionero era todo un personaje. Ahora lo comprobaba. Me estrech la mano con llaneza y pidi algo a Wana Wana. Habla quince idiomas, susurr el pintor. Y por lo menos diez dialectos. Fuera, a pocos metros del porche, distingu un todoterreno con tres monjas en el interior . Son de la misin de Berini, sigui el pintor. Una de las religiosas dormitaba sobre el volante y las otras dos beban Coca-Cola directamente del envase. Estaran ms cmodas aqu, pero, claro, ste no es un lugar para damas. El pintor se puso a rer. Pareca tmid o, tena mirada de adolescente, y al hablar se cubra la boca con la mano. Yo no poda apartar los ojos del misionero. En apenas un minuto hizo por lo menos tres cosa s. Se interes por el dedo de un nativo. Le unt una pomada y lo vend. Estudi con una lupa la mejilla enrojecida del pintor. Dijo que se trataba de una simple picadur a y le recomend barro con orines. Dispuso sobre el mostrador varias cajas de medi camentos, los numer y explic al tabernero, en su lengua, cmo deba ingerirlas y cules eran las dosis. Eso es lo que cre entender. Despus apur de un trago el vaso de bozz o y pidi otro. Se encontraba de lleno en la fase euforia. Y me era simptico. Quiz p or eso prest atencin a la conversacin que ahora mantena con los nativos acodados en la barra. Si cerraba los ojos no distingua cundo hablaba l o cundo lo hacan los otros . De toda aquella lluvia de frases guturales la conversacin pareca fluida y animada tan slo logr aislar tres palabras. Tawtaws, Masajonia y Heliobut. Las dos primeras po e las conoca. El pintor y yo ramos dos tawtaws que nos alojbamos en el Masajonia. L a tercera, Heliobut, porque cualquiera de ellos al pronunciarla bajaba ostensibl emente el tono de voz. No s de otra forma ms efectiva para conseguir lo contrario de lo que se pretende y llamar la atencin sobre algo que se quiere ocultar. Bajar el tono y susurrar. Aunque no les estuviera escuchando, me habra dado cuenta. Pad re Berini dije. Qu quiere decir Ajajash? Lo pregunt como si estuviera realmente intere ado. Ajajash. La palabra comodn del bueno de Balik. Pero no deb de pronunciarla co rrectamente. Primera vez que la oigo contest el misionero. Y Heliobut? Aqu el religio frunci el ceo. Los nativos me miraron con espanto. Vamos a una mesa dijo l. Pidi ms bo zo. Me pregunt si deba seguir llamndole padre o, mejor, Berini a secas. Nos sentamo s en el rincn ms oscuro del local. ~304 ~
Cristina Fernndez Cubas Qu sabe usted del Heliobut? pregunt. Todos los cuentos
Nada. He odo que hablaban de nosotros, del hotel y de eso..., el Heliobut. Y ha rete nido la palabra...? Interesante. Me encog de hombros. El mir con disimulo hacia la barra. Duerme usted bien en el Masajonia? Asent sorprendido. A qu vena su repentino i nters por mi descanso? Me refiero a si se encuentra a gusto. Si la habitacin le par ece cmoda y si repone fuerzas por las noches. Volv a asentir. Berini, a su manera, me estaba dando la bienvenida. S, padre dije. Es un lugar tranquilo. No tengo queja . Y duermo como nunca. A pierna suelta. Bonito hotel concedi. Piensa quedarse mucho t iempo? Slo unos das. Estoy pendiente de cerrar un negocio con un holands. Van Logan? S Van Logan. Berini conoca a todo el mundo. Poda aprovechar para recabar datos del c ontacto, averiguar si era fiable como me haban asegurado o si sola dejar colgados a sus clientes. Pero antes ahora senta autntica curiosidad necesitaba saber qu diablo s quera decir Heliobut. No parece una palabra africana aventur. No lo es. Tuve la sens cin de que el religioso se senta defraudado. O arrepentido de haberme prestado tan ta atencin. Tem que volviera a sus curas de urgencia y me dejara solo. No me tome p or indiscreto aad, Pero cuando hablaban de eso, sea lo que sea, bajaban la voz. Y an tes haban dicho tawtaws y Masajonia. Creo que se referan a nosotros seal hacia la ba l pintor y a m. Me equivoco? Quin sabe dijo. Y me taladr con sus ojos azules. Permanec imos un buen rato en silencio. Encend un cigarrillo para disimular mi incomodidad . A la sexta o sptima calada Berini se decidi a hablar. Heliobut no significa nada en absoluto. Por lo menos nada que podamos entender. Slo sabemos que se aloja en el Masajonia pronunci se aloja con cierta vacilacin, como si no fuera la expresin adec uada, pero se viera incapaz de ~305 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos encontrar otra. Y que, a veces, ataca a los tawtaws. No me mire as. No se trata de un hombre. Ni tampoco de un animal ni de un monstruo. Entonces? El Heliobut dijo en voz muy baja es un estado de nimo. Una depresin. Una enfermedad. Me entiende? Afirm con la cabeza. No quera interrumpirle. Tal vez no sea ms que una leyenda. Y por qu ata ca nicamente a los blancos? Ahora fue l quien se encogi de hombros. Quiz porque los n egros no le dan facilidades. En el Masajonia slo duermen tawtaws. Y Balik? Balik se pasa el da tumbado en la hamaca. Y ronca como una fiera. Pero Balik, que es un ho nrado padre de familia y un buen marido de sus tres mujeres, regresa a su casa c ada noche. Le hice un gesto a Wana Wana. Necesitaba un trago. Y esa enfermedad es contagiosa? Chi lo sa! Empec a pensar que se trataba de una broma. De un chiste. L a novatada con la que Berini demostraba su superioridad ante los extranjeros y s u absoluta identificacin con los nativos. Cmo deban de rerse l y sus compinches! Europ eos igual a idiotas. se era el juego. Dej de caerme en gracia. No me convence, Beri ni dije arrogante. Ni lo intento. Usted me pregunta y yo respondo. Pues bien, segui r preguntndole. Si esa caprichosa dolencia slo ataca a los blancos, por qu sus amigos de la barra estaban tan asustados? Hace una semana se estrell un camin. Lo conduca un ingls, un tipo que se hospedaba en el Masajonia. Haba enloquecido y slo quera hui r. Del hotel, del poblado, de s mismo. Lo consigui. Pero antes de estrellarse arro ll a cuantos se cruzaron en su camino. Uno de los fallecidos era el to de los much achos. No dije nada. La inocentada estaba subiendo de tono. Es slo un ejemplo. El ms reciente. La locura de los blancos termina invariablemente volvindose contra lo s negros mir hacia la barra. Enseguida se propag la noticia. Haba sido el Heliobut. Y cundi el pnico. ~306 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Wana Wana apareci en aquel momento con su whisky de trastienda en la mano. Berini se detuvo y encendi un habano. No pareca un misionero. Era lo ms distante a la ide a que hasta aquel da me haba formado de un misionero. Quiz por eso era venerado. Y n o me pregunte por qu no se destruye de una vez el Masajonia. No servira de nada. E l mal buscara otro hbitat. O an peor, se expandira peligrosamente. En realidad usted es lo llevan encima. Nosotros? Los blancos dijo con desprecio. Me puse a rer. Pero ust ed, padre Volvi a atravesarme con sus ojos transparentes. Yo soy negro! Llevaba una cogorza de campeonato. Eso era lo que ocurra. Y yo, entre las bocanadas de humo y el aliento a bozzo, estaba empezando a marearme. Mir hacia la barra. El pintor, con un gesto discreto, me indic que se retiraba. Me puse en pie. Adis, padre Berini dije. Ha sido un placer. El me sujet del brazo con firmeza. Espere. No se vaya an. E sper. No se conoce cada da a un ejemplar como Berini. Pero tard un buen rato en hab lar. Pareca como si tuviera dificultad en encontrar las palabras. O se hubiera he cho un lo con todo su arsenal de idiomas y dialectos. No siempre el mal ataca con tanta virulencia dijo al fin. Eso depende del enfermo. Me mir. Tuve la sensacin de q ue no me vea. Si el mal le ataca, cosa que puede no suceder, cosa que no se sabe s i es deseable que suceda, o perniciosa, o benefactora, o tamitak o lamibandagu o, por el contrario, badi tukak... estaba haciendo un supremo esfuerzo para continua r, mantngase firme y no pierda la cabeza. Tmeselo como una gripe. Mejor pasarla en cama. De lo contrario nunca conseguir vencerla. Debe apurarla, llegar hasta el fi nal. Quiero decir que... No logr averiguar lo que me quera decir. Estaba cruzando una frontera invisible y entrando en la fase abotargamiento. Ahora s me desped. De spus de la modorra sobrevendra la fase sueos. Y no senta la menor curiosidad por ave riguar si se ~307 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos mantendra erguido, si caera redondo o cul sera en breves momentos la expresin de su r ostro. Abandon el local. Era ya de noche. Una de las monjas, de pie junto al todo terreno, se daba aire con una hoja de palma. El padre Berini... empec. Pero me detu ve. Qu iba a hacer? Avisarle de que estaba como una cuba? No se preocupe dijo la monj a. Es su forma de hacer apostolado. Era guapa. Italiana, sin duda. Tena los ojos n egros, almendrados, con un destello azul oscuro en las pupilas. La hermana Simone tta y seal a la religiosa dormida sobre el volante es una experta en conducir de noc he. Ahora descansa. Y la hermana Cigliola tambin. Me fij en su hbito. No pareca un hb ito. Al igual que la belga humanitaria pero en un sentido diametralmente opuesto su fuerte personalidad poda con cualquier ropaje. Si no fuera porque saba que era monja (y que lo que vesta era un hbito de monja) la hubiera tomado por una delicio sa vestal envuelta en una tnica. Una vestal, una aparicin, una hur... Mi mirada deb i de delatar mis pensamientos porque la misionera dej de abanicarse con la hoja de palma y seal la carretera. Si se da prisa an puede alcanzar a su amigo. De un momen to a otro se har oscuro. Me sent estpido. Un tawtaw ignorante al que le iba a sorpr ender la noche en el camino de regreso al hotel. Tiene razn dije. Y apret el paso. No senta miedo. Pero s cierta urgencia por llegar hasta el pintor y averiguar cul e ra su papel en toda esa tontera del Heliobut. A fin de cuentas, era l quien me haba presentado a Berini con grandes frases de admiracin. Tal vez, tambin el francs, en su da, fuera vctima de la misma inocentada. Una burla de la que no se libraba nin gn recin llegado. Le alcanc jadeando. Heliobut dije simplemente. El, sorprendido, se detuvo. Oh, no dijo con toda la amabilidad del mundo. Mi nombre es Jean Jacques Aug uste de la Motte. ~308 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
No estaba en el ajo. Eso pareca evidente. Hice entonces algo que no tena previsto. Record la insistencia del misionero en saber cmo dorma yo en el Masajonia y le reb ot la pregunta. Qu tal duerme usted en el hotel? Se encuentra cmodo? S, muy cmodo. Y mo como un tronco. Con pastillas. Reanudamos el paso. Ver continu, yo siempre he sido insomne. Desde mi ms tierna infancia en el chteau que los De la Motte poseen en L a Loire. No haba manera de hacerme dormir, y mi salud se resenta considerablemente , hasta que un mdico de Blois, el eminente docteur Guy de La Touraine... Me cont s u vida. Paso a paso. No voy a consignarla aqu porque no viene a cuento, pero, sob re todo, porque a los pocos minutos me sent invadido por un poderoso sopor que no provena slo del poderoso whisky del Wana Wana. De la Motte desconoca la elipsis, n o pareca dispuesto a ahorrarme el menor detalle, y su voz resultaba montona y plan a como una salmodia. An quedaba un buen trecho hasta el hotel. Al principio, por pura cortesa me esforc en escucharle. A los siete aos pintaba caballos y jardines co n, a decir de mis padres, rara habilidad. Pero entonces sobrevino el accidente. Ca por las escaleras como ToulouseLautrec y, al igual que l, me vi obligado a guar dar cama durante varios aos. A mi larga convalecencia debo esta leve cojera que h e aprendido a disimular y con la que me lie acostumbrado a convivir, pero tambin la especial sensibilidad que slo pueden conocer los que se han visto obligados a permanecer inmviles por largas temporadas en las reducidas dimensiones de un lech o. El mo dispona de un baldaquino de inconmensurable antigedad, y las paredes de la estancia estaban tapizadas de damascos cuyas aguas, en noches de pertinaz insom nio, me recordaban los mares y ocanos que ya nunca podra conocer. Las araas que pen dan del techo... La minuciosa descripcin de la alcoba de De la Motte me hizo desea r con fuerza mi modesta habitacin del Masajonia. An quedaba un buen trecho. Decid i ntervenir. Y entonces dej de pintar dije. El sonido de mi voz, tan distinta a la de Jean Jacques Auguste, me despej un tanto. Tena que seguir hablando. Busqu otra fra se. No se me ocurri ninguna. Al contrario prosigui el francs. Fue el fin de una etapa y el comienzo de otra. Ante la imposibilidad de salir al jardn o visitar las cuad ras, me olvid de caballos y vergeles y me especialic en retratos. Preceptores y nie ras se prestaron con gusto a posar para mis lienzos. Al principio les cost lo suy o adquirir esa inmovilidad ptrea y al tiempo humana tan apreciable en los buenos modelos. No saban estarse quietos y, si lo lograban, los msculos, poco entrenados para este ~309 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos difcil menester, no tardaban en agarrotarse, protestar, dormirse o adquirir, segn los casos, el subido tono amoratado de la congestin o la lividez caracterstica de una estatua de cera. La Touraine tuvo, en ms de una ocasin, que acudir urgentement e al chteau con su maletn de auxilios. La Touraine... El gran La Touraine ataj. La emi nencia de Blois que le recet sus primeras pastillas contra el insomnio... Pero mi voz esta vez son tan apagada como la del pintor. Me sent como si La Touraine, con slo mencionarlo, se hubiera apresurado a administrarme un somnfero. Una de mis nier as favoritas, Amlie Dubois, y una prima suya que haba servido en Loches... Aqu desc onect. La silueta del Masajonia se ergua esperanzadora al final del camino. Para m antenerme ocupado empec a contar los pasos. Uno, dos, tres, cuatro... Cuando llev aba doscientos veinticinco o: Y entonces me enamor. Fantstico! Dejbamos de una vez el pasado en La Loire y entrbamos en el presente. De frica, claro dije convencido. No. D e Odile de la Motte, mi hermana. Un amor prohibido, como el de Chateaubriand. Od ile tena quince aos, yo diecisiete... Me haba descontado y tuve que volver al princ ipio. Uno..., tres..., cincuenta..., ciento trece... Al llegar al porche era noc he cerrada. Balik nos entreg las llaves. El pintor me mir sonriendo. Ha sido un pas eo muy agradable. Me siento relajado. A lo mejor hoy, por primera vez en mucho t iempo, no necesito la pastilla... Tmesela! orden. Y enseguida, alarmado por la brusqu edad de mi voz, le palme la espalda. No es bueno contravenir los hbitos. A lo largo de mi vida he conocido a bastantes tipos como De la Motte. Viajeros solitarios, encerrados en su mundo, retrados, corteses, poco proclives a hablar, pero, cuand o empiezan, no hay forma humana de conseguir que se detengan. No poda exponerme. Ahora, autoarrullado por su soporfera voz, crea que poda prescindir de frmacos. Pero y si despertaba a medianoche con ganas de continuar con su historia? Conozco los trucos. Me los s de memoria. Un da puede ser un vaso de agua, otro una locin contr a los mosquitos. Un cigarrillo, una aspirina, la urgente necesidad de consultar un mapa... A veces van mucho ms all y se fingen alarmados. Acaban de enterarse por la radio eso dicen de la inminencia de una revolucin, de graves disturbios, de ins istentes rumores de golpe de Estado. ~310 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Cualquier excusa es buena para irrumpir en tu cuarto y retomar su parloteo. La s oledad del extranjero; debe de tratarse de eso. Pero yo no era la hermana Giglio la ni la hermana Simonetta ni tampoco la hermana Hur, cuyo verdadero nombre desco noca. Yo era un negociante. O, si se quiere, un falsificador. Y no estaba para co nferencias. Le dej en su siete y me encerr en el mo. El cuarto me pareci una bendicin . La cama amplia, la eficaz mosquitera, la mesa, las sillas, el butacn de orejas, el silencio... Pero el sueo es caprichoso. Te invade cuando no lo deseas y desap arece cuando ms lo necesitas. No logr pegar ojo en toda la noche. Y por un momento pero eso fue muy al principio pens en golpear la puerta de Jean Jacques Auguste d e la Motte y pedirle un somnfero. No llegu a hacerlo. El miedo a su incontinencia verbal era superior a mi nerviosismo. Me envolv en la mosquitera y me sent en el s illon. Encend un cigarrillo y a punto estuve de quemar la tarlatana. Lo apagu. Abr un libr o. No consegu concentrarme y lo cerr enseguida. La culpa era del pintor. De sus pr eceptores, de las nieras, de los caballos que pint en su infancia, del doctor La T ouraine, siempre presto a acudir al castillo, de la pasin incestuosa por Odile, o de la tal Amlie Dubois, que ahora no recordaba bien qu pintaba en la historia. Es taban todos all. En mis odos. Pero sobre todo el sonsonete montono de De la Motte. Un zumbido del que no poda liberarme. Pareca como si hubiera conectado la radio y la emisora se hubiera quedado atascada entre dos frecuencias. Me consol pensando que al da siguiente no tena nada que hacer. Eso es bueno para el insomnio. Se le p lanta cara, se finge indiferencia, se le enfrenta a su inutilidad y l, abatido, t ermina por retirarse. S, seguramente, en cuanto amaneciera caera rendido en la cam a. No tena prisa ni ninguna obligacin urgente. Dormira. Cuanto quisiera. A no ser q ue el insomnio volva a afilar sus armas a Van Logan se le ocurriera aparecer preci samente entonces. En el momento justo de conciliar el sueo. Esa posibilidad me al ter profundamente. Van Logan significaba negocio y yo tena que recibirle despejado , firme, en plena forma. No se debe cerrar un trato bajo de defensas. Y no se pu ede dormir si uno sabe que al da siguiente cerrar un trato y no se encontrar en ple na forma. El eco de De la Motte segua instalado en mis odos. Pens en Berini. Puesto s a no pegar ojo era preferible recordar al misionero. Pero las estrafalarias ad vertencias del religioso se superpusieron a la cadencia montona del francs sin que sta desapareciera del todo. Y lo mismo ocurri con la voz de pito de la belga, las palabras de la hermana Hur o el ilusionado e inocente tono de la voluntaria. Van Logan no deca nada. Pero tambin estaba all, como una amenaza silenciosa que me ~311 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
haca consultar el reloj y desesperarme. Duerme usted bien en el Masajonia?, record de pronto. Me puse el batn y sal al vestbulo. No haba nadie. En eso el padre Berini no me haba engaado. Balik, por las noches, regresaba a su casa y el hotel quedaba a merced de los huspedes. Como no tena nada mejor que hacer me dediqu a observar las fotografas de la pared. Eran antiguas y estaban cuarteadas. Todas se referan al Ma sajonia y todas eran en blanco y negro, aunque el tiempo las haba dotado de una pt ina azul verdosa. En un par, por lo menos, se vea a una familia de blancos sentad a en el porche. Di por sentado que se trataba de los fundadores. Me acerqu. Haba o lvidado las gafas en el cuarto. Me alej. Con cierta dificultad le los nombres. Tal como haba intuido eran ingleses. Un matrimonio y dos hijas. Parecan amables y fel ices. Me gustaron. Regres a la habitacin. El zumbido haba dejado de atormentarme y estaba dispuesto a pensar nicamente en cosas agradables. La voluntaria, por ejemp lo. Ni siquiera saba su nombre. Tampoco el lugar adnde se diriga. Pero la vea an con toda nitidez, como si la tuviera delante. Era espigada. Graciosa. Casi tan livia na como la maleta que en un momento alz como si fuera de aire. Una maleta de jugu ete, pens entonces. Una cartera de colegiala, correg ahora. Volv al rostro de la ch ica. Qu bien he dormido!, deca. Yo tambin, aquella maana, me senta de humor y descans . Y me record en el Wana Club, horas ms tarde, contestando a la pregunta del misio nero: Duerme usted bien en el Masajonia?. Como nunca, padre. A pierna suelta.Era una c ostumbre local contar lo bien que se haba dormido? Una cortesa africana preguntar a los otros qu tal haban pasado la noche? Si lo era, yo me haba adherido sin darme c uenta y de ah mi perdicin al interesarme por el descanso nocturno de De la Motte. En otros pases el pretexto para entablar una conversacin suele ser el tiempo. Aqu, po r lo visto, lo bien que se ha dormido. Pero no era esto lo que me haba llevado a apretar el paso y llegar corriendo hasta el pintor. Hice un esfuerzo por poner e n orden mis recuerdos. La noche iba a caer de un momento a otro y prefera hacer e l camino en compaa, cierto. Pero tambin deshacer o confirmar una sospecha. El Helio but. Averiguar si el francs estaba en la broma. O si todo era una guasa del padre y los bozzeros. Jean Jacques Auguste ni siquiera parpade cuando yo pronunci Heliob ut. Lo tom por una confusin y pareca sincero. Aunque tambin se mostrara luego convenci do al intentar colarme como cierta la almibarada, increble y fantasiosa historia de su vida. Si era capaz de confundir ensoaciones con recuerdos de mentir, en resu midas cuentas, por qu haba de creerle a pies juntillas cuando hizo como si la palabr a en cuestin le resultara totalmente ajena? Pero por el mismo silogismo volv al mi sionero. Berini dijo la verdad en cuanto a las noches de Balik (lo acababa de co mprobar; no dorma en el hotel), y cuando, de pasada, le mencion al holands no dud en reconocerlo como Van Logan (y as se llamaba, en efecto). Pruebas insignificantes , si se quiere, pero no dispona de otras. Y ~312 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
ahora, por el mismo razonamiento que condenaba al pintor, me vea obligado a revis ar mi opinin sobre el misionero. Si en lo comprobable no haba fallado, por qu negarl e el crdito en lo que desconoca? Un estado de nimo. Una depresin. Una enfermedad... No se estara refiriendo lisa y llanamente a la incapacidad de conciliar el sueo? El i nsomnio persistente y cruc los dedos poda desestabilizar el sistema nervioso, embota r los sentidos y conducir a un estado de alteracin muy semejante a la locura. Tal vez la cercana del manglar no era en absoluto saludable. Y el ingls, el desgracia do que haca una semana se haba estrellado con su camin, tras arrollar plantaciones y poblados, y llevarse por delante a cuantos se cruzaron en su camino el to de los bozzeros, entre otros, no era ms que un hombre agotado, con los nervios a flor de piel, destrozado por un sinfn de noches en blanco, presa de una excitacin insopor table cuyo nico diagnstico, si se hubiera medicado a tiempo, era tan simple como in somnio persistente y el remedio una vulgar cura de sueo. Pero la palabra, Heliobut , vena de lejos. Se dira que el Heliobut, fuera lo que fuera, haba permanecido inac tivo durante un tiempo y, sbitamente, volva a la carga. No siempre ataca con tanta virulencia. Depende del enfermo, record. Y tambin: Tal vez no sea ms que una leyenda. ... Eso tena que ser. Una leyenda. Mi nerviosismo no provena de ese mal de nombre i ncomprensible sino de la incontinencia verbal de J.J.A. de la Motte, unida no haba que descartar ningn factor al whisky de Wana Wana y a las posibles miasmas del es tero. Bostec (buena seal), pero, en aquel mismo instante, o una respiracin, un jadeo ... Y comprend que no estaba solo. La lmpara de pie, la nica que permaneca encendida , apenas iluminaba un pequeo crculo de la habitacin. La mesa, la silla y parte de l a butaca en la que me haba arrellanado. No alcanzaba a ver nada ms. El intruso, en cambio, desde la oscuridad, poda contemplarme a su antojo. Me encontraba en clar a desventaja. A plena luz frente a un enemigo invisible. Cmo y cundo haba entrado en mi cuarto? La puerta estaba cerrada, la ventana daba al manglar y resultaba ina ccesible desde fuera, y yo, en mi desesperacin de insomne, antes de sentarme en l a butaca de orejas, haba recorrido el dormitorio de punta a punta. Record que dura nte unos minutos me haba ausentado de la habitacin. Pero ni siquiera entonces pudo el visitante aprovechar un descuido. Porque no lo hubo. Cerr con llave al salir y abr con llave al entrar. De eso estaba seguro. La eventualidad de que el entrom etido, adems de invisible, fuera incorpreo no logr asustarme ms de lo que estaba. Me haba quedado rgido. Como un cadver. No senta los pies ni las piernas ni los brazos ni las manos. Tampoco el corazn. Mi cuerpo era de piedra. Slo el cerebro segua en a ctivo. Y, aunque me revelara incapaz de entender nada, no dejaba de sopesar a un a velocidad febril las escasas posibilidades de salvacin, defensa o huida. Las de scart todas. Por intiles, por ~313 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos absurdas o por la simple razn de que el cuerpo no me obedeca. Los gritos, las llam adas de auxilio, la opcin de alcanzar las tijeras del escritorio o la de derrumba r la lmpara de una patada... Slo una qued en pie. Ganar tiempo. Yo saba que all haba a lguien. Pero el intruso no tena por qu saber que yo saba. La lmpara iluminaba una pa rte del silln. Slo una parte. El respaldo caa fuera del crculo de luz, y mi cabeza q uedaba en la zona de penumbra. Aunque la cara delatara mis temores, el enemigo n o poda percatarse. Segua oyendo su respiracin. Ni ms lejos ni ms cerca. Supona que seg ua observndome. Y que no tena prisa. Tal vez slo pretenda eso: observarme. Si no era as, estaba perdido. Yo mismo me haba envuelto en un sudario la mosquitera!, me haba in movilizado voluntariamente en una red, me haba tendido mi propia trampa. Deba sali r cuanto antes de aquella prisin de tarlatana. Y de nada suponiendo que la presenc ia nicamente quisiera observarme servira hacerme el dormido. La sangre volva a discu rrir por mi cuerpo. Ahora notaba pies, manos, brazos y piernas. Y notaba, tambin, que estaban temblando. Disimular. sa era la consigna inmediata. Hacer como si en mi habitacin no ocurriese nada extraordinario y mis odos no hubieran advertido el pertinaz resuello que no provena del ventilador ni de las ramas de palmera que a zotaban ahora la ventana. Fingir ignorancia y ganar tiempo. Bostec otra vez. O, m ejor, simul un bostezo. Me desperec y emit un gruido. No s an no lo supe entonces si entaba remedar a un hombre que acababa de despertarse o, al revs, a un viajero ag otado que se dispona a trasladarse a la cama y reponerse del agotamiento del da. P ero los brazos, al extenderse aparatosamente, haban logrado uno de mis objetivos. Desembarazarme de la mosquitera. Me puse en pie. Y entonces empez lo difcil. Poda correr a la puerta. Pero no era seguro que diera con ella a la primera, y la lla ve, probablemente, no estara en la cerradura sino en la mesita de noche, donde la dejaba siempre. Las nicas luces de la habitacin, adems de la lmpara de pie que ahor a deba de iluminarme por completo, estaban a ambos lados de la cama. Entorn los oj os, como si tuviera muchsimo sueo, no fuera que el extrao se encontrara con mi mira da y los acontecimientos se precipitaran. Llegu hasta la mesilla, encend la tulipa y con los ojos semicerrados cog la llave. Pero la dej caer inmediatamente. La pre sencia estaba all. En mi cama. Resoplaba ostentosamente como si se hallara en lo mejor de sus sueos. Ni siquiera se inmut con el ruido de la llave estrellndose cont ra el suelo. Si se trataba de un peligro, estaba fuera de combate. Pero cmo haba lo grado llegar hasta la cama? Opt por la explicacin ms tranquilizadora. Un husped desp istado que se haba equivocado de habitacin. De siete. Tal vez las cerraduras, viej as, desgastadas y olvidadas de su funcin original, cedan obedientes al menor estmul o. A cualquier llave. Vaya seguridad la del Masajonia! Pero el ~314 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
durmiente, el supuesto viajero desorientado, no haba descuidado un detalle: la mo squitera. Se haba trado la mosquitera de su cuarto? Mir hacia el silln. Estaba vaco. V olv a mirar la cama. Aqulla era mi mosquitera! Cmo poda habrmela arrebatado en tan poc tiempo y sin que me diera cuenta? El hombre segua resoplando. Era un hombre pequ eo, insignificante. Los insectos que se arrastraban por la gasa me parecieron, en contraste, enormes. En un momento el durmiente se dio la vuelta y yo me apoy en la mesita de noche para no caer. Aquel hombrecillo insignificante, pequeo, despre ciable... era yo mismo! Un alfeique rodeado por la inmensidad de la mosquitera. Un a nimiedad, una ridiculez, una miniatura. El hombre no era nada. Era yo! Y yo no era nada. Volv a la butaca. Estaba despierto. Nunca en la vida me he sentido tan despierto. Lo acept. Acept que estaba sentado en la butaca, completamente despiert o, y al mismo tiempo en la cama durmiendo a pierna suelta. No hallaba una explic acin racional a aquel inslito desdoblamiento y me encontraba demasiado impresionad o para oponerle resistencia. Era aquello el Heliobut? Lo ignoraba. Record una vez ms a la joven voluntaria. Qu bien he dormido. Incluso he soado que dorma. Y a m mismo la sombra de una ceiba entreviendo una imagen. Yo, sentado en el silln, velando plcidamente mi propio sueo. Pero aquel avance aquella premonicin, aquel aviso no me p areci entonces perturbador o inquietante. No fue ms que un destello. Una sensacin f ugaz. Ahora, para mi desgracia, ya no poda hablar de sensacin, sino de certeza. Ah segua yo. Resoplando y agitndome debajo de la mosquitera. Desde mi puesto de obser vacin, la butaca, no poda apartar los ojos de la cama. Y sin embargo me hubiera gu stado cerrarlos y evitarme la espantosa visin. Comprend que hombrecillo no era slo un concepto fsico sino moral. Eso era yo: un hombrecillo. Hasta cundo iba a durar aqu ella penosa alucinacin? No quera arriesgarme a pedir ayuda. A despertar al francs o a cualquier otro husped. Porque se trataba realmente de un engao de los sentidos? V eran ellos lo mismo que estaba viendo yo? Me imagin arrastrando a De la Motte hast a mi cuarto y no me cost figurarme su expresin de espanto. No iba a hacerlo. No ib a a exhibir mi desnudez y mi insignificancia. Slo me quedaba esperar a que amanec iera y entonces, si la presencia no se haba desvanecido, tendra que ingenirmelas pa ra deshacerme de ella. Sent un estremecimiento. Estaba pensando en un asesinato? O debera llamarlo suicidio? Busqu afanosamente en la memoria una situacin que se pare ciera a lo que me estaba ocurriendo. Noticias de casos clnicos, obras de ficcin, a nomalas oculares... Algo vislumbr, pero no estaba seguro. Una deformacin de la vist a que haca que el paciente viera su entorno a escala reducida. Y la biografa de un escritor (loco) que un da recibi la visita de s mismo. Intent razonar y no perder l a calma. No podra ser que yo (comerciante, falsificador, coleccionista) estuviera tanto o ms ~315 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos desequilibrado que el escritor (un francs del XIX cuyo nombre no recordaba), sufr iera una alucinacin semejante y, encima, me viera aquejado de una sbita y capricho sa deformacin binocular? Porque ningn objeto de la habitacin haba alterado sus propo rciones. Slo yo. El hombrecillo, la menudencia, el durmiente. Perd la calma. La re spiracin, en la cama, se hizo ms agitada y la mosquitera se abomb durante unos inst antes. Mir mis brazos. Me sorprendi que los insectos no me hubieran atacado estand o como estaba sentado en el silln, sin proteccin alguna. Aquello era sumamente ext rao. O, para ser exactos, tambin era extrao. Y la cabeza, que no haba perdido su feb ril actividad, se apresur a ofrecerme dos hiptesis a las que nunca, hasta aquel mo mento, habra concedido el menor crdito. La primera era la de un viaje astral. No s aba muy bien en lo que consista, pero haba odo decir a charlatanes, embaucadores, mst icos o esotricos que, con la debida concentracin y una preparacin adecuada, el espri tu poda abandonar el cuerpo y viajar a donde se propusiera con el solo impulso de la voluntad. Estaba dispuesto a tenerla en cuenta. Pero no recordaba haberme ej ercitado para la experiencia, y el viaje si es que realmente se trataba de un via je resultaba a todas luces irrisorio. De la cama a la butaca. Descart la idea. La segunda era sencillamente espeluznante. Estaba muerto. Muchos son de la creencia de que el fallecido, durante las horas que siguen a su bito, vaga desesperado po r los escenarios que le son familiares sin llegar a entender lo que le sucede. A lgunas veces segn he odo en distintas culturas y en los ms dispares puntos del plane ta llega a verse a s mismo echado en el lecho mortuorio y rodeado de los llantos y el pesar de sus seres queridos. No se puede abandonar una vida y entrar en otra como el que se limita a abrir una puerta. El trnsito es duro. Sobre todo para lo s que han perecido de accidente o de muerte sbita. Y cmo poda estar seguro de que el trayecto entre el Wana Club y el Masajonia haba transcurrido como crea recordarlo ? Dos tawtaws achispados y estpidos paseando en plena noche por una pista desiert a como si estuvieran en el jardn de su casa. ramos un reclamo. Una provocacin. Prob ablemente nos haban asaltado. Y horas despus, alguien tal vez el propio Balik alarm ado por nuestra tardanza haba peinado la zona hasta dar con nuestros cuerpos y dep ositarlos en el Masajonia. Me supo mal por el francs. Era an muy joven para abando nar el mundo. En cuanto a m, no dir que no me importara estaba consternado, pero una nueva emocin se sobrepuso a cualquier otra. Sent vergenza. Una vergenza insufrible al pensar que, en cuanto amaneciera, aquel pingajo impresentable en que me haba c onvertido sera expuesto a la curiosidad pblica. Pero el cuerpo mi cuerpo segua, a pes ar de todo, respirando bajo la mosquitera. Y eso era del todo imposible. No haba muerto. Ni siquiera me quedaba el consuelo de estar muerto. Volv a estudiarme. Qu p oca cosa era! Cualquier objeto tena ms entidad que yo mismo. Las tulipas, la lmpara de pie, el silln de orejas... Yo no era nada. O casi ~316 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
nada. El casi, lejos de animarme, me alarm. Yo era algo. Y la palabra algo me llen d e desolacin. Prefer acudir a lo que no comprenda. Heliobut. Eso que, segn el misione ro, los blancos llevbamos dentro. Me pregunt qu es lo que habra visto el ingls para h uir despavorido del Masajonia y estrellarse (o suicidarse) a los pocos minutos. Supuse que su vida. Como yo en aquellos momentos despreciaba la ma resumida en el repugnante durmiente. Me pregunt tambin qu pasara si la joven voluntaria, en el cas o de que regresara al Masajonia, volviera a contemplarse durmiendo y comprendier a que no era un sueo. Nada en absoluto, me dije convencido. Seguramente su visin s era apacible. La virulencia de la enfermedad dependa del enfermo. Todos lo haba dich o el misionero llevbamos el Heliobut dentro. Todos suframos le correg la visin que mer camos. Y la voluntaria estaba ms que seguro no tena de qu avergonzarse. Me senta agota o, exhausto. Mis ojos, fatigados por la horrorosa vigilia, confundan objetos, bor raban contornos y me producan la ilusin de que de pronto todo en la habitacin virab a al azul. Un azul a ratos intenso como el punto en las pupilas de la hermana Hur o transparente como la mirada del padre Berini o mezclado con verde como las fotogra fas desgastadas de la recepcin. Cerr los ojos. La oscuridad era tambin azul. En aquel momento o unos golpes en la puerta. Me levant de un salto, busqu la llave en el su elo, grit: Un momento!, apagu las tulipas y abr. Hello, mate! Era Van Logan. El holands entr sin esperar a que le invitara a hacerlo. En dos zancadas alcanz la mesa, deposit un pesado maletn y me indic que me acercara. Mir con sorpresa la lmpara de pie. Luego la ventana. Puedo abrir? pregunt jovialmente. Tampoco esper mi respues ta. Abri. Era de da. Un da azul. La luz me ceg por completo. Cuando recuper la visin m ir aterrado hacia la cama. No haba nadie. Slo una mosquitera hecha un ovillo. Seguro que ha descansado? El holands pareca preocupado. Supuse que mi aspecto era desastr oso. En parte respond. ~317 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Y me alarm ante la precisin de mis palabras. Cmo se me haba ocurrido delatarme? No qu era hablarle de mi insomnio, pero menos an de que, mientras velaba en la butaca, u na parte de m mismo dorma a pierna suelta. Me apresur a explicarme: Descans ayer y an teayer. Y el otro da... Pero esta noche... Van Logan se puso a rer. Seguro que pas l a tarde donde Wana Wana. El genocida local. Ese hombre va a acabar con todos nos otros. Recorri la habitacin con los ojos y emiti un silbido. No est mal. Nada mal. Es paciosa y cmoda. Se asom a la ventana. Y hasta el manglar, visto desde aqu, parece i nofensivo. Qu quiere decir? pregunt interesado. Nada importante. No me gustan los pant anos. Son insalubres. Lo mir con recelo. Y no se ha alojado nunca aqu? Nunca me gui u jo. Tengo amigas en el poblado. Van Logan era vulgar. Pero tambin bonachn, simptico y oportuno. Haba aparecido en el momento justo. Me haba salvado! Adems, no era yo el ms indicado, despus de lo que haba visto por la noche, para impartir lecciones de elegancia y estilo. Le observ mientras abra el maletn. Ahora ver volvi a chasquear la engua. Es slo una muestra. El resto del encargo est en el camin. Su voz sonaba sumam ente tranquilizadora. Cerrara el trato. Le pedira con cualquier excusa que no se m archara. Que se arrellanara en el silln mientras yo recoga mi equipaje. Aceptara su s condiciones. Todo menos quedarme solo otra vez en el cuarto. Qu le parece? pregunt ufano. Haba dispuesto unas cuantas estatuillas sobre la mesa. No dije nada. Estab a demasiado cansado para apreciar su posible valor o su belleza. Mi silencio fue interpretado como una decepcin. Se lo dejar a buen precio dijo. Yo segu mudo. Van Lo gan volvi a la carga. Me palme la espalda con tanta fuerza que a punto estuvo de t irarme al suelo. ~318 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Mrelo con ojos de europeo. Como si estuviera ya en su casa. Estas figurillas ganan con el traslado. Aqu pueden parecerle poca cosa. Una vez en Europa suben, me enti ende? Asent. Saba perfectamente a lo que se refera. Todo lo que adquira a lo largo d e mis viajes suba al llegar a Europa. De valor, de rareza, de precio. Yo me encar gaba de que as fuera. Le mir con agradecimiento. Estbamos hablando de negocios con la mayor naturalidad. Como si yo fuera el mismo que conoci hace meses y en aquel cuarto no hubiera pasado nada en absoluto. Nada, record. Y sent un escalofro. Hgame u na oferta dije como un autmata. Y, sin disculparme, empec a desvestirme en su prese ncia. Me quit el batn y el pijama, pero no logr dar con la sahariana y los pantalon es. Cruc la habitacin envuelto en la mosquitera. El espejo me devolvi una imagen qu e tard en reconocer. Me desprend de la tarlatana y la tir sobre la cama. Demasiado tarde. Tambin en el espejo acababa de sorprender a Van Logan desviando la mirada. Si lo prefiere, puedo esperarle abajo. He encargado a Balik un desayuno de mijo y huevos fritos y... Sigamos hablando. Es importante dije. Lo era. Deba retenerlo h asta que abandonara para siempre aquella terrorfica habitacin. Nunca volvera al Mas ajonia. Nunca regresara a frica. Estaba decidido. El holands sac papel y lpiz, recit e n voz alta la lista de gastos, el pago de los artesanos, un par de imprevistos y por lo menos tres sobornos. Tach uno. Se haba retrasado y era de justicia que me hiciera una rebaja. Yo ya me haba vestido. Empec a hacer las maletas. Se va hoy? preg unt levantando los ojos del papel. Si es as, yo puedo acompaarle hasta el aeropuerto . Precisamente tengo que facturar unas chucheras. Se arrepinti de haber empleado l a palabra chuchera. La cambi por quincalla, lo estrope an ms con bagatela y termin r al peor de los calificativos posibles: nadera. Evit su mirada. Se haba dado cuenta de que acababa de meter la pata. No porque temiera haberme incomodado ignoraba a lo que me haba enfrentado yo aquella noche sino, simplemente, porque a nadie le gu sta desvalorizar su propia mercanca. Deba de ser la habitacin. Algo tenan aquellas c uatro paredes para que un negociante cuajado como el holands se delatara como un principiante. Y para otras cosas peores. Lo saba bien. Algo. Viajaremos juntos dije . Y arrastr las maletas hasta la puerta. El holands me mir sorprendido. Pero qu hace? Djelas aqu, mate. Luego vendremos a por ellas. ~319 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Disimuladamente ech un vistazo a la cama. Me pareci que la mosquitera se agitaba l evemente. Haba sido el aire. La puerta abierta. Respir hondo. A ver cmo se ha portad o Balik dijo Van Logan. Desayunamos mijo, huevos fritos y un pan especial que den ominan jubsaka. No senta el menor apetito, pero estaba decidido a no separarme de l hasta que llegramos al aeropuerto. Discutimos precios puro formulismo en mi caso y cerramos el trato. Pagu una parte en metlico y le extend un cheque para cubrir el resto. La operacin me result difcil. Por un momento no logr recordar mi propio nomb re. Destroc el taln con el pretexto de que la firma me haba salido ilegible. A eso s e le llama resaca dijo riendo Van Logan. Extend otro. No deba alarmarme. En el fond o el negociante estaba en lo cierto. Mi malestar tena muchos puntos en comn con un a resaca. Pero el mijo era azul y, durante unos segundos, me vi a m mismo picotea ndo sin el menor apetito pequeos grumos de mijo azul. Van Logan solt de pronto, sabe u sted lo que es el Heliobut? Me arrepent enseguida. Pero ya no poda volverme atrs. Dnde ha odo esa palabra? dijo encendiendo una pipa. En el Wana Wana. Ayer por la tarde. Cabece envuelto en humo y me mir con cierta conmiseracin. Supersticiones. Cosas de nativos... Por eso no avanzan. Me alegr de que el padre Berini no estuviera prese nte. Le hubiera estampado el plato de mijo en plena cara. El padre Berini... empec. Acabramos! gru Van Logan. El es uno de ellos. Lleva demasiado tiempo aqu y le pega a ozzo. No le haga el menor caso. Pero entonces... Entonces nada le disgustaba el tem a, eso estaba claro. Le dar un consejo. Cado en una supersticin, cado en todas. Aqu la s vidas penden de un hilo. No complique ms las cosas. Pura curiosidad ment. l no se i nmut. En cierta forma usted y yo somos socios. Y para cuando regrese a estas tierr as segu mintiendo me gustara que en nuestros futuros negocios... ~320 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
No tuve que aadir nada ms. La posibilidad de otro buen negocio el que acabbamos de c errar deba de parecerle redondo le cambi el semblante. Como quiera dijo, y mir el relo j. Si le gusta perder el tiempo... Abri la nevera y se sirvi una cerveza helada. Esa palabra, que le recomiendo se abstenga de usar, no es ms que la deformacin de otr a. De dos nombres. Elliot y Belinda. Los primeros propietarios del Masajonia. In gleses y, segn dicen, buena gente. En el vestbulo estn an sus fotografas. Y las de su s hijas. Dos nias entonces. Ahora unas viejecitas encantadoras. No quise interrum pirle. Prosigui: Estuvieron por aqu hace unos aos. Ya ve, no hay ningn misterio. Quis ieron recorrer los escenarios de su infancia y luego regresaron a su pas. Lo enco ntraron, me refiero al hotel, exactamente igual a como lo haban dejado. Tal vez ms pequeo. La memoria, ya sabe... Y? No entenda adnde iba a parar. Me estaba impacienta ndo. Eso es todo. Cmo que todo? protest. Y por qu la familia vendi el hotel y aband Porque las nias iban creciendo y preferan casarlas en Inglaterra. Adems a Elliot no le sentaba bien el clima. El manglar. Por lo visto contrajo unas fiebres. Qu clase de fiebres? Cmo voy a saberlo! Eso, aqu, es el jubsaka nuestro de cada da celebr exag radamente su chiste y prosigui: Lo nico que quera decirle es que no encontrar nada de extraordinario en su historia. Ni en la de los europeos que han venido alojndose en el hotel desde entonces. Y el ingls? continu. El tipo que hace una semana perdi e uicio? Van Logan me mir disgustado. Le molest que estuviera al corriente de los lti mos acontecimientos. Irlands precis. John McKenzie. se lleg ya zumbado. Como muchos. N se puede culpar al Masajonia de la locura de algunos clientes. La traen puesta. Record al misionero. El mal lo llevan dentro. Y tambin a m mismo en una de las escas as conclusiones lcidas de la noche. Cada uno tiene el Heliobut que se merece.Heliobu t dije an, y me sorprend pronunciando el nombre en voz muy baja. De Elliot y Belinda a... Heliobut? No s qu decirle. ~321 ~
Cristina Fernndez Cubas l la llamaba Blue. Un apelativo carioso. Todos los cuentos
Haba dicho blue? Di un respingo. Los restos de mijo haban recobrado su color pardusco . De Elliotblue a la palabreja no hay ms que un paso. Era la manera como los nativ os conocan el hotel. Por el nombre de los propietarios. El establecimiento de Ell iot y Blue... No me ha hablado usted antes del Wana Wana? Pues es lo mismo. Pero, con el tiempo, como a algn que otro europeo se le calentaron los sesos con el cl ima, naci la leyenda. Y esa pobre gente, primitiva, ignorante y supersticiosa, em pez a referirse a este lugar, donde estamos desayunando tranquilamente, por su ve rdadero nombre, Masajonia. Y reservar lo otro, la corrupcin de Elliotblue, para d esignar lo que no entendan. Van Logan no sera ignorante, primitivo o supersticioso , pero evitaba con sumo cuidado haca rato que me haba dado cuenta pronunciar directa mente la deformacin, la palabreja, lo otro... No se lo hice notar. Mi cabeza estaba en otras cosas. Blue murmur. Se ech a rer. S dijo. No es un nombre apropiado para una e . Suena ms bien a puta. No le parece? Le adivin frecuentador de prostbulos y bares d e alterne. Me encog de hombros. Pero era una santa. O eso decan los que la conocier on. Y ahora vmonos mir el reloj. A no ser que haya decidido perder el avin. Haba dejad o el maletn junto a mi equipaje y no tuve que rogarle que me acompaara a la habita cin. Abr la puerta. Me asom angustiado. Nadie. Arrastr las maletas por el pasillo. A l pasar delante del siete del francs o el sonido de una llave en la cerradura. Me detuve. Se va? pregunt De la Motte apareciendo en el umbral. Vesta un batn de damasco (como las paredes de su alcoba en el chteau de La Loire) y calzaba unas babuchas de un azul intenso. Se le vea fresco, recin afeitado y en plena forma. Record que e n un momento de la noche le cre muerto y sent una inmensa alegra al comprobar que s egua vivo. Le abrac. Qu lstima que se vaya! Quera ensearle mis cuadros y agradecerle compaa. Fue una velada inolvidable, verdad? Van Logan nos mir de reojo, carraspe y si gui avanzando con su maletn. Le alcanc enseguida. No deba separarme de l ni un segund o. Al llegar a Recepcin, Balik repar en mis maletas, comprendi que me iba y empez a preparar la cuenta. ~322 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Yo aprovech para mirar otra vez las fotografas de la pared. En unas estaba escrito Belinda y Elliot. En otras Elliot y Blue. Ajajash dijo Balik. Saba que no era cier to. Que ni el pintor ni yo habamos muerto, ni Balik, por tanto, haba tenido que pe inar la zona y hacerse cargo de nuestros cuerpos. Pero si no hubiera sido as, si mis sospechas nocturnas hubieran resultado ciertas, seguro que Balik se habra com portado de la misma forma. Con respeto y cario. A punto estuve de abrazarle, pero sent la mirada estupefacta del holands, record su reciente carraspeo, me vi vagand o entre tules por la habitacin, y no llegu a hacerlo. Van Logan dijo: Vmonos ya, pero su expresin denotaba a las claras sus pensamientos. Tambin con ste?, se estaba pregun tando en silencio. No recuerdo nada en absoluto del viaje junto al holands. Nada ms subir al camin me qued frito. Cuando despert era de noche y estbamos en el aeropue rto. Van Logan haba facturado las mercancas, me entregaba un pasaje, explicaba que se haba tomado la libertad de hurgar en mis bolsillos, me devolva el cambio y, co mo si yo fuera un fardo, una bagatela o una nadera, me depositaba con resolucin al pie de la escalerilla. Me desped de Van Logan de frica en toda su inmensidad en la puerta del avin. Ocup el asiento que me indic la azafata, mir el reloj y mi ltimo pen samiento fue para Balik. Era la hora. Tambin yo, como l, regresaba a casa. Cerr los ojos. A casa? me pareci or, Y quin le espera en casa? Los abr sobresaltado. Isabel Bruno... murmur. El asiento contiguo estaba vaco y la azafata perdida en un extremo del pasillo. Volv a cerrar los ojos. Pero no logr dormir en todo el viaje. La familia me encontr raro. Te encuentro raro dijo mi mujer. A los chicos les suced i exactamente lo mismo. Me encontraron raro. Pero, fieles a su costumbre de no de sperdiciar energas, se abstuvieron de hacrmelo notar. Mis hijos no hablaban. Por l o menos conmigo. Entre ellos, en cambio, no dejaban de intercambiar mensajes con los ojos fijos en su mvil, aunque se encontraran en la misma habitacin o sentados en el sof, uno al lado de otro. Algunos deban de ser ~323 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos muy chistosos. Porque de pronto se miraban, me miraban, volvan a su mvil y se echa ban a rer. Sin el menor disimulo. En la cocina tambin se hablaba de m. Al seor le han hecho algo dijo en una ocasin la ecuatoriana que llevaba con nosotros varios aos. U na brujera. Pues yo lo encuentro muy amable terci una gallega a la que apenas conoca. Me gustaba escucharlas. Hablaban de hechizos, de pcimas, de embrujos, de conjuro s, de ataduras y de maldiciones, y se preocupaban sinceramente por m. Despus, sin dejar de lavar platos o preparar la comida, recordaban historias y casos sucedid os en sus pueblos de origen. Algunos los haban presenciado con sus propios ojos. Otros no, pero se declaraban dispuestas a poner la mano en el fuego para demostr ar su veracidad. Nunca llegu a enterarme del final de los sucesos. En cuanto se p ercataban de mi presencia, cambiaban de tema. De nada me serva pedir una cerveza, un vaso de agua fresca o algo para picar. Ahorita se lo llevamos al saln. S, seor. N o se moleste. Me tenan cario. Y respeto. Pero mi lugar no era la cocina. A los poc os das decid ponerme a trabajar. Abr el cargamento de estatuillas que hasta entonce s haba permanecido cerrado y escog las mejores. Muchas haban sufrido desperfectos d urante el viaje. Demasiadas. Tal vez venan ya defectuosas de origen. Cmo saberlo? N o haba tenido tiempo ni nimos para revisar la partida cuando deb hacerlo. Un descui do imperdonable. Las roci, como siempre, con un preparado de mi invencin y las sep ult en la parte trasera del jardn. En pocos meses estaran listas. Como siempre. La familia (pero no quisiera extenderme en ese tedioso tema) pareci tranquilizarse c on mi recuperada aficin al trabajo. Me observaron manipulando probetas en el labo ratorio, asistieron al entierro del material y mi mujer, incluso tal vez por la a legra que le produca saberme ocupado, me dedic, en dos ocasiones por lo menos, frase s laudatorias acerca de mi patente habilidad para el envejecimiento, la falsific acin y el arte. Todo volva a ser como antes. Yo dejaba de vagar por la casa como u n alma en pena, permaneca encerrado en el laboratorio preparando el tratamiento f inal y dentro de unos meses empezara a llegar el dinero a espuertas. El dinero, s. .. Pero era slo eso? Dud de mi mujer. De los chicos no. A ellos siempre les haba int eresado el dinero. ~324 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Por las noches hablas dijo mi mujer (y yo lamento tener que volver a referirme a e lla). Dices cosas incomprensibles, pero sobre todo Blue. Una y otra vez. Quin es Blue ? Mis dudas tenan fundamento. A mi mujer no le preocupaba nicamente el dinero, sin o la seguridad de que no iba a producirse ninguna interferencia que me impidiera seguir aportando dinero. Suena a chica de alterne continu en el ms puro estilo Van Logan. Estaba celosa. En cierta forma, por lo menos. Me arm de paciencia. Blue qui ere decir azul. Gracias! haba olvidado que era licenciada en literatura inglesa. No s abes cmo me tranquilizas. Los chicos se pusieron a rer. Me habra gustado que no est uvieran all, en el comedor, y, sobre todo, que no fueran mis hijos. Pero no haba d uda. Eran mi vivo retrato en lo fsico de cuando era adolescente. Ahora dejaban de c omer y volvan al trfico de mensajes. Dilo ya, aqu, delante de tus hijos mi mujer (no tengo ms remedio que volver a ella) haba perdido el menor sentido de la discrecin. Qu in es esa Azul que te ha sorbido el seso? Tenemos derecho a saberlo. Dud entre ref ugiarme en el laboratorio o permanecer en silencio. Hice un esfuerzo y opt por el camino ms difcil: la franqueza. Tal vez merecan una oportunidad. Azul es el mar dije, el cielo, los ojos del padre Berini, un punto en las pupilas de la hermana Hur y una dama inglesa que, si viviera an, tendra ms de cien aos. Tambin, a ratos, el mijo puede ser azul, el jubsaka, los tawtaws, el Wana Wana, cualquier estatuilla ent errada en el jardn o una noche de insomnio en el Masajonia. Y posiblemente... el Heliobut. Iba a proseguir (haba decidido sincerarme, ya lo he dicho), pero fui in terrumpido por unas carcajadas. Esta vez me encoleric. Le arrebat el mvil al hijo ms prximo. Le: Est zumbado. Record a McKenzie. McKenzie pens en voz alta. No era ingl irlands. Mi mujer me quit el celular y se lo devolvi al chico. Y encima violento. Y cnico. Y prepotente. Quin te has credo que eres? Mi mujer (otra vez, lo siento) me p rodujo una pena inmensa. Creerme yo algo? Yo no era nada. O casi nada. Menos que una mosquitera, un silln de orejas o un insecto. El casi, esta vez, me confort. El los eran todava menos. Aunque, pobres, no tuvieran la menor idea de que casi no e ran. ~325 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos S, el Heliobut continu. Ya que no eran, nada me impeda seguir pensando en voz alta. Pr ocede de Elliot y de Blue, pero es como si hubiese adquirido vida propia. Nadie, al nombrarlo, piensa ya en los antiguos propietarios. Se trata de un mal, tal v ez de una fiebre que no se traduce en dcimas y que ataca nicamente a los tawtaws. Tampoco el padre Berini, que lo sabe todo, puede o quiere formularlo con clarida d. Dice que es como una gripe y recomienda pasarla en cama. La enfermedad debe s eguir su curso. Van Logan le echa las culpas al manglar. Pero Berini es un bozze ro y el holands una mezcla de rufin y hada madrina. Me ha vendido material defectu oso... Qu ms da! El mijo era azul y Van Logan me salv la vida. Me detuve para beber un poco de vino. Empezaba a sentirme bien. Azul dije. Como los ojos del misionero o las babuchas de Jean Jacques Auguste de la Motte. Azul... entonces lo entend. Se trata de una fiebre. La fiebre azul! Eso era. Por fin! Haba conseguido formularlo. Heliobut no tena para m el menor significado, pero s, en cambio, fiebre azul! Haba ve ncido. Algo se retiraba derrotado y en su lugar fiebre azul se instalaba benficam ente en el silln de orejas explicando los delirios de la noche y cargando con tod a la responsabilidad. El mal, o lo que fuera, tena nombre. Me serv otra copa. Fiebre azul! grit. He aqu el diagnstico. de pronto los vi en azul. Fue slo un momento. Me mi raban como si supieran, ellos tambin, que yo era pequeo, muy pequeo... Pero no se t rataba de eso. Los chicos estaban congestionados de aguantarse la risa. Mi mujer segua furiosa. No haba credo una palabra de lo que acababa de explicar. O no se ha ba molestado en escucharme. O lo haba intentado y se haba hecho un lo. Tal vez hubie ra debido empezar por el principio. Contarles quin era Berini, mis tratos con Van Logan, lo que significa tawtaw y un largo etctera. Pero haba llegado a olvidarme de su existencia. En realidad hablaba slo para m mismo. Mi mujer volvi a la carga. Y merodeas por la cocina en cuanto piensas que no te vemos. Qu buscas all? Me fui al laboratorio. Cerr con llave y pens en China. Casi todos mis conocimientos el arte de envejecer, sepultar, de dar, en definitiva, gato por liebre los haba adquirido en China. Es ms, los haba sufrido en mis propias carnes la primera vez que fui a C hina en viaje de negocios. Saba que, durante la Revolucin Cultural y los traslados forzosos, muchos, a la espera de tiempos ms propicios, enterraron sus pertenenci as en el campo. Muebles, arquillas, porcelanas, lminas, libros... Bienes heredado s, joyas de familia o cualquier objeto de simbologia religiosa odioso, en aquell os aos, a los ojos del rgimen. El subsuelo del pas estaba lleno de tesoros que ahor a afloraban de continuo en los lugares ms impensados. Los restos ~326 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
de tierra integrados en los resquicios daban cuenta de sus vicisitudes y su aute nticidad. Por lo menos al principio. Porque o los tesoros se agotaron o los vend edores vieron el cielo abierto. Lo cierto es que se pusieron a fabricar todo tip o de antigedades con que satisfacer la creciente demanda. Eran hbiles, saban cmo eng atusarte. Me ensearon polvorientos arcones de madera de alcanfor y los bienes her edados que haban logrado salvar en su interior. Me endilgaron lo que les vino en gana. Y yo, a mi regreso, aprend la leccin. En adelante se tratara de China, la Ind ia o de mi viaje ms reciente, frica, ya no buscara antigedades sino objetos que, con el debido tratamiento, pudieran pasar por antigedades. Ah empez mi fortuna. Y la de la familia. Ir a China dije al regresar al comedor. No les pareci ni bien ni mal. O , por lo menos, se abstuvieron de darme su opinin, cosa que agradec. Les imagin cav ilando. frica no haba dado los frutos previstos de ah mi depresin o mi trastorno y vol va a China. En el fondo estaban de acuerdo. Lo importante era mantener un nivel d e vida y perderme de vista por un tiempo. A m, en cierta forma, me ocurra lo mismo . Necesitaba descansar. De ellos. Aunque de qu me poda quejar? El culpable era yo la nada repugnante durmiendo a pierna suelta, y la familia, como el Heliobut, no es casi nunca una casualidad. Slo un merecimiento. La idea no me gust. Y si en vez de un merecimiento fuera una simple contingencia? Recit en voz baja sus nombres Isab el, Csar, Bruno y, con un poco de trampa, compuse una palabra. Bel de Isabel, Ce d e Csar y B aqu la licencia de Bruno. Belceb! Haba huido del Heliobut y ahora iba a li arme de Belceb. Cuanto antes. Cruc los dedos. Belceb... murmur complacido. Los chicos se tronchaban de risa. Mejor as. Que se desahogaran. No fueran a caer enfermos y me complicaran las cosas. Mi mujer (y sta s es la ltima vez que hablo de ella) peg u n golpe en la mesa. Belle Blue? pregunt a gritos, Y dale! Blue, Blue...! No puedes sa la de la cabeza! Desenterr las estatuillas, las somet al tratamiento final, las ve nd por un precio desorbitado y compr un pasaje a Pekn. Pero no llegu nunca. Haba reservado habitacin en el China World. El mejor. No pensaba privarme de nada. Mis contactos Lin Pi Shang, Fu Shing y un tal Schneider estaban ya al ~327 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos tanto de mi llegada. Tambin el intrprete, Jos Pong, un chino-peruano que me haba sid o recomendado con entusiasmo. Llevaba un montn de libros en el equipaje de mano. Libros ledos en su da subrayados, anotados de los que, cosa curiosa, no conservaba e l menor recuerdo. La Chine et les Chinois, China hoy, etctera. El viaje era largo . Toda una jornada. Pero a las dos horas escasas de vuelo un desperfecto en el m otor unido a una poderosa tormenta nos oblig a un improvisado cambio de ruta, pri mero, y a una escala forzosa poco despus. Bengasi, inform el sobrecargo por los alta voces. Bengasi? El avin estaba lleno de ejecutivos malhumorados que como un eco re pitieron Bengasi!. Yo, en cierto modo, tambin era un ejecutivo un ejecutivo de m mism o, para ser exactos, pero el incidente no alteraba esencialmente mis planes. Pi S hang, Fu Shing y Schneider podan esperar. Incluso me atrevera a decir que era buen o que se impacientasen. El nico problema era Jos Pong. Si resultaba tan fuera de s erie como se me haba asegurado, alguien, sin duda, se apresurara a contratar sus s ervicios y me quedara sin intrprete. se era el nico punto negro. Pong. Ped un t en la cafetera del aeropuerto y abr un libro. La Chine et les Chinois. Lo cerr. Estaba en Libia y China quedaba muy lejos. La compaa nos ofreci dos opciones. Regresar al pu nto de partida (posibilidad que desech de inmediato) o esperar en Bengasi, con lo s gastos pagados, a que el aparato fuera reparado. Hubo una tercera. Una iniciat iva que parti de un par de ejecutivos de singular fiereza, y que ms que una opcin e ra una exigencia. Que nos devolvieran el dinero! Que nos indemnizaran! Me un a los sediciosos. No me vea envejeciendo en Bengasi. Protestar, adems, es un saludable e jercicio que suele ponerme de buen humor. Me enfurec, reclam mis derechos, amenac c on demandas y juicios, redobl mi clera, me convert en cabecilla de la rebelin y cons egu lo que quera. Nos devolvieron el importe del pasaje, ms un considerable plus en atencin a daos y perjuicios, y me puse de buen humor. Mis ocasionales amigos, des pus de las felicitaciones de rigor, desplegaron un mapa. Eran viajeros avezados. En pocos segundos marcaron con bolgrafo rojo un itinerario sorprendente. Discutie ron entre ellos, barajaron nombres de compaas, consultaron horarios, enviaron y re cibieron mensajes electrnicos, sopesaron ventajas e inconvenientes y finalmente s e pusieron de acuerdo. Desde cierto lugar (hundieron sus dedos en un punto de fri ca) podramos abordar, sin ningn problema, un avin con destino a Pekn. Nos estrechamo s la mano con euforia. Ya estaba hecho. Abordamos felices el primer avin como si fuera la decisin ms importante de toda nuestra vida. Para m lo fue. Pero entonces an no poda saberlo. Mi asiento era el siete. Hasta aqu nada de extraordinario. El si ete estaba impreso en el respaldo y tambin, en relieve, sobre la ventanilla. Inst intivamente lo toqu. Me refiero al que estaba sobre la ventanilla. Y entonces, en un rpido contoneo que me result familiar, gir sobre s mismo, se balance y termin conv irtindose en una ele. Lo mir atnito. Haba sido yo? O era la mano de la fatalidad la qu e me prevena de algo y ~328 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
me conduca a travs del inescrutable continente? En la primera escala (me abstendr d e precisar el nombre) el olor a mijo y ame confundido con especias y perfume me p rodujo una agradable sensacin. Tambin el calor. Y los rostros de la gente. En la s egunda (tampoco incurrir en la estupidez de hablar ms de la cuenta) el avin se llen de misioneros, monjas, cooperantes, familias de notables y delegados de organiza ciones internacionales. No hubo tercera escala. O s la hubo. Pero no se trat propi amente de una escala. Para mis amigos, los fieros ejecutivos, fue el final de la primera etapa del viaje. De all se embarcaran con destino a Pekn. Para m, la decisin ms importante de mi vida. No ira a China. Ayud a la fatalidad o debera llamarla provi dencia? y me inform de los vuelos inmediatos. En menos de dos horas despegaba un F okker. Tuve suerte. El Fokker me conduca precisamente a donde deseaba ir. Mi asie nto esta vez no tena nmero, pero si contaba de izquierda a derecha (dos a la izqui erda, pasillo, dos a la derecha) yo ocupaba la segunda fila (a la derecha) y era exactamente el sptimo pasajero. El dato me bast. La providencia me haca trabajar. Pero no me haba abandonado. Llegu de madrugada al pequeo aeropuerto que conoca bien. (Tampoco dir el nombre. Ahora menos que nunca puedo permitirme un desliz.) Contr at los servicios de un chfer. Hotel limpio, dijo sin preguntarme. No lejos de aqu. Me ent a su lado dispuesto a aguantar las largas horas de viaje. Estaba amaneciendo. Reconoc mangos, palmeras, ceibas y baobabs. Salud con la mano a nios madrugadores de los poblados que bamos dejando en el camino. En un momento, aproximadamente a mitad del viaje, el conductor fren en seco. Padre Berini, dijo, y seal hacia una casa blanca. Muy bueno. Un santo. Yo le indiqu que continuara. Otro da, aad. Pero en esta asin era sincero. Claro que conversara con el misionero. Al da siguiente o al otro. No tena prisa. Antes de dejar atrs la misin me fij en un tendedero del que pendan tr es hbitos secndose al sol. El viento los balanceaba con distinta fortuna. Dos se o ndulaban pesadamente (como si estuvieran todava mojados y el agua les restara mov ilidad). El tercero, en cambio, era la viva imagen de la liviandad, la gracia, l a armona. Adivin enseguida a quin perteneca. El calor empez a pegar de lo lindo y el conductor me tendi un pauelo. Me cubr la cabeza. No iba vestido de frica sino de Chi na. Una imprevisin excusable que me apresurara a subsanar en cuanto hubiera descan sado. Llegamos al Wana Wana. No haba abierto an. Unas cuantas mujeres esperaban a la puerta, inmviles como estatuas, junto a cuencos de mango fermentado. Wana Wana d ijo mi cicerone, y a los pocos metros volvi a frenar. En el camino haba un coche p arado rodeado de humo. Los dos conductores se pusieron a hablar en su lengua. Yo me fij en la cantidad de brtulos desperdigados ~329 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
en el suelo. Una maleta, dos maletines, un neceser, dos cajas de leos y un caball ete y varias telas. iDe la Motte! grit esperanzado. Una cara tiznada apareci tosiend o entre la humareda. Qu alegra! dijo sonriendo. Tena una mano negra, la derecha, y otr a blanca, la izquierda. Quiso limpiarse la derecha y se tizn las dos. Me ofreci la izquierda . No estoy muy presentable se excus. Nos hicimos cargo del pintor y de s u equipaje. No le pregunt adnde iba. Lo saba perfectamente. He estado viajando explic. Pero no he encontrado en ningn lugar un hotelito semejante al nuestro. Tampoco en ningn lugar he logrado pintar tan a gusto. En realidad no he pintado. Abri leveme nte el envoltorio de una tela. Asom una esquina azul. Es lo ltimo que hice. Hace un os meses. Lo empec aqu y lo acabar aqu. Ya no soy figurativo, sabe? Ahora juego con e l color. Me fascina el azul. No es un color fro, como cree la gente. El azul es.. . todo! Las posibilidades son inmensas. Asent. Y usted? pregunt cortsmente. Qu ha s usted durante todo este tiempo? Vengo de Libia respond nicamente. Habamos llegado. El conductor desapareci en el porche y yo ayud a De la Motte con su equipaje. Ojal hay a habitacin murmur. La habr dije resuelto. El conductor nos llamaba desde el porche ag itando un brazo. Slo una!, grit sonriendo. Una slo! De la Motte y yo nos miramos con ados. Qu contratiempo! dijo el pintor. Y baj la voz. Padezco bruxismo, sabe usted? No. Yo no lo saba. Pero la idea de compartir dormitorio con De la Motte me pareca ms qu e un contratiempo. Los dientes me castaetean por la noche. Creo que puse los ojos en blanco. No estoy seguro. Como duermo profundamente prosigui no me doy cuenta. Per o debe de ser muy desagradable para los otros... ~330 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Deba de sentirme muy cansado, porque su generosidad me enterneci. Lo que realmente le preocupaba era mi descanso. Slo una! volvi a gritar el conductor desde el porche. Por qu sonrea aquel maldito?. Hotel libre! Empec a comprender. De todos los sietes di sponibles nicamente uno estaba ocupado. O un silbido de alivio. Era el pintor. Me adelant y entr en el Masajonia. Todo segua igual. La hamaca blanca junto al mostrad or, los retratos de los fundadores, el olor a torta de mijo... Balik eso era lo ni co raro estaba atareado reparando el asa de una maleta. No quise interrumpirle. E ra la primera vez que le vea ocupado en algo. Le observ. l debi de notar mi mirada p orque alz la cabeza, me reconoci, deposit la maleta vaca sobre el mostrador y me ded ic una inmensa sonrisa. Yo tambin sonre. Y de pronto me pareci estar soando. La maleta ! Ah estaba, entre Balik y yo, la maleta de juguete de la voluntaria. No poda cree r en mi suerte. La voluntaria! Ajajash! dijo Balik sin disimular su contento. Apenas pude devolverle el saludo. Estaba emocionado. Ajajash pronunci tmidamente. Y, por p rimera vez en mucho tiempo, me sent en casa. ~331 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Parientes pobres del diablo
Ral abri la puerta. Llevaba corbata negra y el traje oscuro le quedaba estrecho. Es ts como siempre dijo con toda la amabilidad del mundo. Tambin t contest obligada. Ten l cabello blanco y los ojos hinchados. No le hubiera reconocido por la calle. Gra cias por venir. Te presentar a mi madre. La casa estaba llena de gente. Una ancia na arrellanada en un silln respiraba con dificultad. Me sent incmoda. No haba previs to la situacin: saludar a la madre. Era muy amiga de Claudio dijo Ral. La madre me m ir con aire ausente. Pareca sedada y le costaba hablar. Me cogi de la mano. Malas co mpaas musit con un hilo de voz. En los ltimos tiempos no era el mismo. Ral repiti mi bre y aadi: Es escritora. Ah s? dijo la madre. Qu escribe usted? La pregunta me pil venida. Pero la mujer no esperaba respuesta. Apret mi mano con fuerza y me clav un a ua. l tambin escriba. No haca otra cosa que escribir. All seal hacia la puerta de lo, en su cuarto. S, mam interrumpi Ral. Me tom del brazo y me llev aparte. Est mu a. Supongo que lo entiendes. Desde luego dije. ~332 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Entramos en un despacho. En la pared colgaba una orla amarillenta, varios ttulos acadmicos y un pergamino enmarcado. Su Santidad el Papa Pablo VI bendice a la fami lia Garca Berrocal. Sobre la mesa, bajo una escribana de plata, vi la carta. Aqu esta remos ms tranquilos dijo Ral. Ola a cerrado. A libros polvorientos y a papel quemado . Me ofreci una silla. l se sent en un silln giratorio al otro lado de la mesa. Es... , era corrigi el despacho de mi padre. No s si le llegaste a conocer. Negu con la cab eza. Una excelente persona. Y un gran abogado. Muri al poco de nacer Claudio. Me e ntreg la carta. Dud entre abrirla all mismo o guardarla en el bolso. Ral jugueteaba ahora con un tintero vaco. Entend que me estaba dando tiempo. Deba abrirla. Y enserse la. Rasgu el sobre. Siempre que tome un dry martini piense en m. Me gusta muy fro, n o lo olvide. Ral segua pendiente del tintero. Ayer me llam por telfono. Primero a mi c asa, luego al bufete. Las dos veces me habl de ti. Me cont que os habais hecho amig os, muy amigos... Agit el tintero como si fuera una maraca. Estaba nervioso. ... Y que probablemente se ira de viaje uno de estos das. No entend qu tena que ver una co sa con otra y, la verdad, no le hice demasiado caso. Claudio se pasaba la vida v iajando y desde haca aos no nos veamos mucho. Pero esta maana... Se olvid del tintero y abri una pitillera de marfil. Me ofreci un cigarrillo. Esta misma maana he encont rado la carta. Estaba aqu, en la mesa del despacho. Con tu nmero de telfono y el ru ego de que te la hiciramos llegar. Por eso te he llamado. Parece una broma dije, y le tend el papel. O quizs una despedida. Pero no aporta ningn dato que pueda explica r... Ha sido un accidente cort Ral, y se cal las gafas. No tena motivos para dejarnos. n accidente? Una carta para m? Cmo saba Claudio que iba a sufrir un accidente? Y qu te n que ver en todo esto las malas compaas? Sin embargo... ahora Ral, visiblemente decep ionado, me devolva la carta. T sabes si en los ltimos tiempos se haba hecho de una sec ta o de algo parecido? Le mir sorprendida. Ral pareci arrepentirse enseguida de su pregunta. Te ruego que esta conversacin no salga de aqu. Seal la chimenea. ~333 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Ayer por la tarde, poco antes del... accidente, Claudio encendi la chimenea y quem un montn de papeles. Esta maana slo quedaban cenizas. Pero he podido recuperar esto . Abri el cajn del escritorio y me mostr un papel chamuscado. DEL DIABLO, le. Curiosam nte es lo nico con lo que no ha podido el fuego. Encendi un ventilador. El calor d el despacho era insoportable. Yo no le dara importancia dije. Claudio estaba prepara ndo una tesis. Un ensayo. Iba a hablar ms de la cuenta pero me detuve a tiempo. E l recuerdo de una antigua improvisacin acudi en mi ayuda. Un ensayo sobre el Infier no prosegu. Dante, El Bosco, Swedenborg... Ah dijo Ral. Y apag el cigarrillo. Yo le im t. Eran pitillos de la poca de Maricastaa. De cuando Pablo VI bendijo a la familia o de los tiempos en que el padre se licenci en Derecho. El papel tena el mismo col or pajizo de la orla. Un ensayo repiti. No dijo ms. Durante un buen rato. Permaneci e n silencio mirando las colillas y yo, de nuevo, me refugi en Maricastaa. Quin era es a seora? A qu tiempos se refera el dicho? O mejor, en qu poca se acudi a Maricastaa aludir a tiempos imprecisos y remotos? Adems, era Maricastaa o Mara Castaa? Un simple truco para mantener la mente ocupada. Una defensa. Pensar en cualquier cosa men os en la razn por la que yo me encontraba all en aquellos momentos. En un despacho sofocante junto a un hombre que pareca haberse olvidado de mi presencia. Por qu lo quemara? o de pronto. Ahora Ral me miraba fijamente. No estara satisfecho aventur. O uerra que nadie lo leyera... cuando l ya no estuviera aqu. Acababa de destrozar la versin oficial. Accidente. Ral suspir compungido. No se molest en insistir. Volvi a da me las gracias, se levant y abri la puerta. En el pasillo respir hondo. Por poco ti empo. Una chica llorosa sentada en una banqueta pareca aguardarnos. Ral le hizo ad emn de que se acercara. Era su novia explic. Fui su novia precis ella. Hasta hace uno s. ~334 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Me dirigi una mirada llena de recelo. Saba ella tambin que yo era muy amiga de Claud io? Qu le ocurra? No quera hablar con nadie. Ni siquiera conmigo. No pude responder. Y estaba asustado. Muy asustado. De qu tena miedo? La chica rompi a llorar. Ral le pal me los hombros con cario. Esper unos segundos. La situacin era embarazosa y yo no pi ntaba nada all. Los dej abrazados en el pasillo, cruc el saln y sal a la terraza. Siem pre que tome un dry martini piense en m... Ah estaba Claudio, su voz, su letra. La misma letra con la que haba escrito DEL DIABLO. Y la misma voz que ahora retumbaba en mis odos recordndome: Debemos protegernos... Han nacido para el mal, entiende?. Todo empez en Mxico D.F., una maana plomiza y densa en la que hasta la propia respi racin se haca insoportable. En realidad yo no tena por qu encontrarme all. Haba acudid o a un congreso, el congreso haba finalizado, un montn de obligaciones me aguardab an en Barcelona, pero la noche anterior, impulsivamente, decid aplazar la vuelta y cambiar mi pasaje. Dej el hotel y, aceptando la invitacin de una amiga, me insta l en su casa, en la calle Once Mrtires del barrio de Tlalpan. Durante la semana de trabajo apenas haba disfrutado de un momento libre. Ahora yo me regalaba siete da s. Y lo primero que iba a hacer era tomar un taxi y dirigirme al centro. Mi amig a, en el portal de la casa, intent disuadirme. Con este da? Por qu no esperas a maana vamos juntas? No le hice caso y an ahora me felicito por mi suerte. Maana, quizs, h ubiera resultado demasiado tarde. Otras hubieran sido las circunstancias; otros mis pasos. Y nada de lo que ocurri habra ocurrido. Sub, pues, a un taxi en Tlalpan, a pocos metros de la casa de mi amiga, indiqu al conductor Alameda Central y, una vez all, me dirig paseando a la calle Madero. Era mi segundo viaje a Mxico. El prim ero se perda sin fecha en el tiempo (quince?, dieciocho aos?), pero ahora recordaba cmo ya entonces me haba sorprendido el silencio. Madero estaba repleta de ambulant es, tambin los aledaos del Zcalo o el atrio de la catedral, y, sin embargo, lo que se oa era apenas un murmullo, un lejano rumor, un agradable bajo continuo. Pareca un sueo mudo. El copin de una pelcula sin sonorizar. Me senta a gusto. Entr en la cat edral, visit el Museo del Templo Antiguo, compr jabn de coyote y ungentos milagrosos , dej que, a cambio de la voluntad, me tomaran la presin unas chicas vestidas de e nfermera, me pes en una bscula, admir algunos zaguanes coloniales, continu callejean do sin rumbo... Y de pronto lo vi. El diablo! ~335 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Estaba apoyado en el morro de un coche, no lejos de su negocio, un pauelo extendi do en el suelo sobre el que exhiba su mercanca. Era alto, muy alto, de piel curtid a y brillante, algo rojiza. Tena los ojos desafiantes y vidriosos. Retroced unos p asos. Por nada del mundo quera encontrarme con su mirada, pero tampoco poda dejar de observarlo. Era guapo. Aunque todo en l me repeliera, aunque su visin me provoc ara el rechazo fsico ms grande que he sentido en toda mi vida, debo reconocer que responda a las caractersticas de lo que se puede entender por un hombre guapo. Par eca arrancado de una pelcula mexicana de los cincuenta y pareca tambin que todos los demonios de guiol del mundo lo hubieran tomado por modelo. Record el mo, el ttere q ue tuve en casa, de pequea, su rostro reluciente, las cejas arqueadas, la sonrisa . Lo reviv arrogante, asomando por la ventana de un teatrillo y, muchos aos despus, derrotado en el cubo de la basura, manco, con la cabeza desplomada sobre el har apo en que se haba convertido su tnica. El diablo de ahora tena sus cejas, el color de su piel, su brillo. Y segua all. Apoyado en el morro del coche, fumando indole ntemente, sin abandonar su media sonrisa. El humo, al surgir de la boca, se dete na un rato flotando en el aire. Era un humo infernal, como el de los cromos de mi infancia, como la arrogante sonrisa y los ojos vidriosos. En un momento se inco rpor y me admir de que fuera todava ms alto de lo que haba credo. Acababa de alzar el brazo y daba una indicacin a su ayudante. Slo entonces repar en que tena un ayudante . Estaba de rodillas junto al pauelo extendido. Y pareca tonto. Un alma de Dios. U n simple. Cmo, si no, se prestaba a servir a aquel diablo? Apenas poda abrir los oj os, y con la boca le ocurra justamente lo contrario. Le costaba cerrarla. O no ac ertaba a hacerlo. Me fij en lo que vendan. dolos, personajes desconocidos en el san toral, demonios... Apart la vista del suelo y volv al diablo. Haba recuperado su po sicin indolente junto al coche y segua fumando. Tem de nuevo que descubriera mis oj os fijos en su rostro y me taladrara con la mirada. Pero antes de retirarme, ant es de volver la vista al pauelo y a las burdas rplicas de su persona, comprend de p ronto qu era lo que me haba sobresaltado. Su entorno. El diablo iba ms all de s mismo . Algo emanaba de l. Una especie de aura malfica que prolongaba sus contornos y me mantena prisionera como el pjaro que ha sido hipnotizado por la boa, y aunque poda moverme retroceder no lograba dejar de observarlo. Pero qu era lo que desprenda, lo que no le abandonaba, aquello que se resista a fundirse con el denso aire del D.F .? Una nube sutil. Una atmsfera enrarecida. Vicio, pens. Abismo. Abyeccin. Tiniebla s... Nunca estas palabras, pensadas en maysculas, me parecieron tan vanas, incomp letas e intiles. Me encontraba frente a algo que no haba visto en toda mi vida. Un diablo mexicano (y ambulante) de cuya media sonrisa surgan impertrritos aros de h umo. Volv a la plaza y alcanc Madero. De pronto slo deseaba tomar un taxi y regresa r al apacible Tlalpan. Pero no lo hice. A la izquierda vi un hotel Hotel Majestic y mi propia voz de otros tiempos se dej or en el silencio del Zcalo. En ~336 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
este hotel me gustara vivir. Era curioso. No lo recordaba, lo observaba como si lo viera por primera vez la entrada discreta, el anuncio de una terraza sobre la pl aza, pero esa voz, la ma, me hablaba de que, haca un montn de aos, yo me haba detenido precisamente all. En aquella misma puerta. Lo haba hecho? Obedec a la voz que recor daba lo que yo haba olvidado. Entr. El recepcionista me indic el ascensor. Arriba, ya en la terraza, me sent a salvo. Ped un dry martini, beb un sorbo y la imagen del vendedor y su triste ayudante apareci ante mis ojos. Ahora los poda revivir a dis tancia, segura en mi burbuja, admirarme del efecto que me haban causado los ojos llameantes, el brillo de la piel, la media sonrisa. Intent convencerme. Aquel hom bre, aquel desgraciado, no era ms que un pobre diablo. Poco importaba que se dedi cara a la magia negra o se limitara a vender figuras que se le parecan. Su vida d e ambulante tena que ser dura. Al asistente deba de pagarle la comida y gracias, y los exiguos beneficios del tenderete apenas le alcanzaran para atender a sus nec esidades. Alcohol de nfima categora, tabaco, mujeres todava ms miserables que l, ms de sgraciadas. Aunque, a su manera, se le viera radiante, con un gesto de desafo que estpidamente me haba impresionado. Porque, a salvo en la terraza-burbuja (y olvid ando la estela infernal que haba credo apreciar momentos antes), todo de pronto em pezaba a parecerme exagerado, absurdo. Quizs, aos atrs, el apuesto vendedor haba sid o diablo de feria. O charlatn. O titiritero. O actor cado en desgracia. Y conscien te de su miseria y de su atractivo haba montado un pequeo negocio con el que impre sionar a incautos. El diablo que venda diablillos! En aquellas burdas figuras que reproducan sus rasgos, los infelices vean la prolongacin de su oscuro poder. Quin poda resistirse? La puesta en escena era magnfica. Y lo dems mi desconcierto, la impres in, el susto se deba tan slo a lo inesperado. A la altura. A la contaminacin. Al boch orno... Un montn de factores. Ped otra copa. El camarero asinti con la cabeza y con tinu su recorrido con el bloc de pedidos en la mano. Le segu con la mirada. Dry mar tini, o. Y enseguida: Muy fro, por favor. Me sorprendi la precisin. Muy fro. Algui e le sirvieran un dry martini tibio o a temperatura ambiente? Me fij en el client e. Estaba de escorzo y pareca absorto en un montn de folios desperdigados sobre la mesa. Haba algo en su aspecto que no me result desconocido. El congreso, quizs? No, no era del congreso, sino de antes, de mucho antes. Barcelona? La facultad de Der echo? En aquel momento una hoja se le escap de las manos y tuvo que volverse para recogerla del suelo. Garca Berrocal!, record de pronto. Y, admirada por haber sido capaz de componer el nombre completo, me acerqu a su mesa. Berrocal dije. Esto s que es una sorpresa. Pero ms que una sorpresa era un milagro. Berrocal apareca como u n ngel en el momento en que yo intentaba olvidarme del demonio. ~337 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Garca Berrocal se quit las gafas de concha y me mir guiando levemente los ojos. No m e haba reconocido, eso estaba claro. Pero en un gesto de cortesia (o tal vez nicam ente para darse tiempo) hizo ademn de levantarse y de ofrecerme una silla. Sintese, por favor. Quise ahorrarle el mal trago y le di mi nombre. Como no pareca reacci onar aad: Barcelona. Derecho. El bar de la facultad de hace un montn de aos. Ahora s e boz una sonrisa. Pero haca ya un rato que la angustiada era yo. Por qu tanta alegra a l descubrir a Garca Berrocal bajo una de las sombrillas del Majestic? Haca muchsimo que no le vea y si me lo hubiera encontrado en cualquier terraza de Barcelona mi reaccin no habra pasado de un saludo cordial, de mesa a mesa. O ni siquiera. Quizs habra disimulado, no lo s. El diablo, me dije. Todava estoy bajo la impresin del di ablo y hago lo que no debera hacer. Como tambin, por qu demonios haba tenido que ser yo quien tomara la iniciativa? Berrocal y yo nunca fuimos amigos; slo compaeros. N i siquiera estudibamos en el mismo curso. Coincidamos en el bar, eso era todo. El con sus amigos de inevitables blazers de botones plateados; yo con los mos, de la rgas melenas y jersis de cuello vuelto. Ellos hablaban de finanzas, nosotros de t eatro. Pero en alguna que otra ocasin Berrocal y yo habamos charlado animadamente frente a un caf, en la barra. Los del teatro le debamos de parecer exticos, desprejui ciados, bichos raros objeto de atencin. O tal vez se trataba sobre todo de marcar se un tanto frente a los de su grupo. El nuestro tena fama de crculo cerrado, pero para l, hombre de mundo, no existan impedimentos ni fronteras. Y lo que ms me mole staba ahora era que Berrocal se conservara en un estado fsico perfecto, mejor inc luso que en aquellos lejanos tiempos, y yo, por lo visto, estuviera tan deterior ada que costara un esfuerzo sobrehumano reconocerme. Todo esto lo pens muy depris a. O, ms que deprisa, a una velocidad vertiginosa. Porque la sonrisa no haba desap arecido an de sus labios cuando o: Ya entiendo. Usted se refiere a Ral. Y yo soy Cla udio. Pero, por favor... y volvi a indicarme una silla, Ral es mi hermano. Ahora s me sent. Mi confusin me absolva del ridculo. Sois clavados dije admirada. Eso dicen. Los que le conocieron hace tiempo se cal las gafas y orden el montn de papeles. Nos lleva mos casi veinte aos. ~338 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Tena que haberme dado cuenta. El parecido era asombroso, pero era imposible que R al, ni nadie de la edad de Ral, se mantuviera tan fresco. Debera de estar en los ci ncuenta y pocos. Como yo. Y aquel chico no aparentaba ni siquiera treinta. S dije r iendo, era sorprendente, pero por un momento cre que t, es decir, Ral... Cre que Ral h aba hecho un pacto con... Me detuve en seco. El me mir interesado. Con... el diablo? Y entonces ya no me pude contener. Le expliqu que estaba an bajo el influjo de un a emocin, de un susto. De un estremecimiento impropio de una mujer hecha y derech a. Que haca apenas unos minutos, muy cerca de all, en los aledaos de la plaza, me h aba puesto a temblar como una nia. Y mientras le contaba los pormenores del encuen tro, comprend la razn por la que me haba precipitado a saludar a un antiguo compaero de facultad. Necesitaba liberarme de la impresin. Desahogarme. Repetir en voz al ta: Qu tontera!. Rebajar el motivo de mi susto con palabras como desgraciado, pobre d lo, ttere de feria... Y eso era precisamente lo que estaba haciendo, no ante Ral sino ante Claudio, apurando mi segundo dry martini el camarero, sin molestarse en pre guntar, haba dejado las dos copas sobre la mesa, intentando distanciarme de una ma ldita vez de los ojos vidriosos, la tez brillante, la arrogante sonrisa, del aur a infernal o de los aros de humo que se negaban a fundirse con el aire. Y eso que a m el infierno nunca me dio miedo prosegu. Ni el infierno ni sus habitantes. Jams. Ni siquiera de pequea... El chico (ahora lo vea as, un chico, un joven con rasgos p ropios, cada vez menos parecido a su hermano) me escuchaba con atencin. Inters? Cort esa? Simple curiosidad? En un momento, sin dejar de escucharme, puso orden en la m ontaa de folios. Yo me detuve. Acababa de distinguir dos palabras. Y cre comprende r que aquel chico de rasgos propios, cada vez menos parecido a su hermano, me es taba tomando el pelo. Haber empezado por ah dije. T tambin lo has visto. Me mir con so presa. Y me has dejado hablar como una estpida. No ibas a decrmelo, verdad? Seal las h ojas del manuscrito. Has sido rpido. Pero yo ms. Ah esta escrito: Pobre diablo. Claudi o Garca Berrocal se puso a rer. Busc el folio que haba ocultado y me lo mostr. Ahora pude leer con claridad: Parientes pobres del diablo. Me mir con condescendencia, co n dira incluso cierta pedantera. ~339 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Una cosa es un pobre diablo, y otra muy distinta un pariente pobre del diablo. Y como si ya no hubiera nada ms que explicar guard el manuscrito en una carpeta. Me sent ridcula, ignorante, avergonzada por mi actitud avasalladora. No slo irrumpa en la mesa de un desconocido sino que, adems, me atreva a mirar de reojo sus papeles. Un atropello. No le pega ser amiga de mi hermano dijo de repente. No se parecen en nada. Me encog de hombros. Era bueno no parecerme a Ral, a quien apenas conoca? O to do lo contrario y eso explicaba lo bochornoso de mi conducta? Ral, comedido, peri puesto, enfundado en su eterno blazer, jams se hubiera comportado como yo lo esta ba haciendo. Coincidimos en la facultad aclar a modo de excusa. Claudio volvi a sonr er. Tiene planes para esta noche? Me gustara invitarla a cenar. Estaba anonadada. Co nfusa. Con un montn de preguntas que no acertaba a formular. La atmsfera densa me impeda respirar con normalidad. Me ahogaba. Volv a encogerme de hombros. Y slo ento nces ca en la cuenta de que Claudio no haba dejado de tratarme de usted desde que me sent a su mesa. Los casi veinte aos de diferencia? Cada pas, en esta delicada cuest in, tiene sus usos. Pero Claudio y yo venamos de la misma ciudad, nos encontrbamos en Mxico, yo le haba hablado como si nos conociramos desde haca tiempo, l acababa de invitarme a cenar, los dos bebamos dry martini y, sobre todo, se haban dado ya dem asiadas coincidencias como para empearse en mantener distancias. Sera ms cmodo que me tutearas propuse. No te parece? No dijo. Pidi la cuenta. Claudio me recogi en Once Mrtires a las ocho en punto e indic al taxista el nombre de un restaurante de Coyoacn. Conoca el local. Haba almorzado all un par de veces en los das de congreso, la carta no tena nada de particular y el servicio era lento. Me sorprendi que Claudio lo hubiera escogido para nuestra cena. No le gusta, verda d? pregunt nada ms sentarnos. Me encog de hombros. Aquel chico tena la virtud de desc oncertarme. Y yo, ante el continuo desconcierto, no encontraba nada ms original q ue encogerme de hombros. ~340 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Me muero de hambre dije. Y tengo algunas preguntas que hacerte. l me mir sonriendo. Ta mbin yo. No quise que me desviara de mis intereses. Entr a saco. Esta maana, en el M ajestic, hablaste de ciertos parientes pobres del diablo... Pero antes de que usted espiara en mis papeles el tema era otro. Me contaba, si no recuerdo mal, que el infierno no le daba ningn miedo... Iba a protestar, a decirle que mi infierno no tena el menor inters, a rogarle que pasramos de una vez a su manuscrito, a la mayo r coincidencia o casualidad de la extraa maana, a la razn, en definitiva, por la qu e me hallaba all en aquel momento. Pero no me dio tiempo a hacerlo. Claudio me mi r con expresin de nio. Por favor dijo. Y me encontr recordando el infierno de mi infan cia. Un lugar cercano, familiar. Un reino de cuento que no poda producir el menor espanto. Era curioso. Aquel infierno, sepultado en la memoria, resurga por segun da vez en el mismo da. Primero por la maana, bajo una de las sombrillas del Majest ic, como contrapunto apacible de la impresin que me haba causado el feriante, y ah ora, de noche, cuando nos disponamos a cenar en un concurrido restaurante de Coyo acn. En el infierno no suceda nada en particular dije. O quiz lo importante del infier no era lo que no dejaba de suceder. Claudio sac papel y lpiz. Me pareci exagerado. E inoportuno. Pero ya haba empezado a hablar. Desde muy pequea me acostumbr a contem plarlo en sesgo, en seccin, como una lmina de geologa en la que se distinguen los e stratos, los sedimentos, la distinta composicin de los materiales. Como los inter iores de un derribo... sa era la imagen. Un edificio en demolicin. Un derribo. La haba sacado a relucir con la probable intencin de acabar cuanto antes. Pero lo cie rto es que me recre, tal vez ms de la cuenta, en papeles estampados, rectngulos des coloridos, huellas de tuberas, restos de cisternas, azulejos de baos y cocinas... Siempre me han atrado los derribos. Nada me gusta ms que imaginar la vida de sus a ntiguos ocupantes. Inventar su historia, reconstruir lo que ha sido derruido, di stribuir las estancias, adjudicar dormitorios y despachos, y colgar en los espaci os descoloridos cuadros, espejos, fotografas y retratos. Supongo que es un juego c ompartido. Me cuento entre los ociosos paseantes que pueden pasarse horas contem plando un derribo. Pero hay algo que me impresiona especialmente. Los conductos, las tuberas, las escaleras... O, mejor, la sombra de antiguos conductos, tuberas y escaleras, descendiendo desde el tico hasta el stano, unificando pinturas y pape les, ~341 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos destrozando la ilusin de los antiguos inquilinos, de las familias que habitaron e n sus pisos y que, tal vez, ni siquiera llegaron a conocerse entre ellas. Aquell as viviendas, que en su momento creyeron nicas e independientes, no eran ms que un a parte insignificante de una organizacin superior. De un engranaje. En mi infiern o y ahora s, por fin, contestaba a la curiosidad de Claudio suceda algo parecido. Po rque all estaban tambin las distintas dependencias, los conductos que unificaban l os niveles, los habitantes firmes en sus puestos. Slo que, en aquella lmina animad a, todos saban que estaban trabajando para todos. Como en una colmena de abejas. La seccin de una fbrica en plena actividad. Nunca supe muy bien qu es lo que hacan, pero, cada vez que alguien pronunciaba la palabra infierno, vea a sus moradores ent regados a una laboriosidad constante. Naves subterrneas que se comunicaban unas c on otras por juegos de poleas y cadenas; rieles por los que circulaban cubos de agua ardiendo, sacos de carbn, vagonetas de astillas y maderos para que el fuego st a era la nica finalidad evidente, situado en las entraas de la tierra, no se exting uiera nunca. Tambin, como en una fbrica manchesteriana, haba clases. Los esforzados diablos de las profundidades iban semidesnudos, sudaban copiosamente y se perdan entre llamas y humaredas. A medida que se ascenda y el calor se haca ms llevadero, se les vea menos atareados, vestidos de negro, y, en fin, en la superficie (desd e el punto de vista del infierno) estaban los peces gordos. Iban tambin de negro, se les vea frescos y relajados, y lucan unas impresionantes capas rojas. Y eso er a todo. Muy claro, muy ntido. Muy infantil. Delicioso dijo Claudio despus de un sile ncio. Arrug el papel. No haba tomado una sola nota. Y efectivo. Jams en el colegio l ograron asustarme. Sin embargo, esta maana... Lo hice. Volv a encogerme de hombros. Pero esta vez no me import lo ms mnimo. Ahora te toca a ti dije. Y agotada por la lo ngitud de mi discurso por qu no me haba limitado a despachar el tema en un par de fr ases? me dispuse a escuchar. Claudio pidi dos copas, record al camarero que estbamos esperando la carta y me mir fijamente, con un brillo especial en los ojos. Tuve la sensacin de que slo entonces empezaba la noche. Quedamos en que una cosa es un p obre diablo y otra muy distinta un pariente pobre del diablo. Olvdese del desgrac iado del Zcalo. De su rostro reluciente y sus cejas arqueadas. ~342 ~
Cristina Fernndez Cubas Baj el tono de voz y adelant la cabeza. Todos los cuentos
Los otros, los verdaderos parientes, no tienen por qu distinguirse ni de usted ni de m. Ahora fui yo quien adelant la cabeza. Ellos ignoran lo que les ocurre. En el fondo son dignos de lstima. Mir a derecha e izquierda y baj an ms el tono de voz. Pero debemos protegernos. Han nacido para el mal, entiende? S, claro dije. Estaba rematad amente loco Claudio Garca Berrocal? La irrupcin del camarero me permiti unos instan tes de respiro. Slo unos instantes. Enseguida nuestras cabezas volvieron a reunir se en el centro de la mesa. Viven aqu, entre nosotros. En su casa y subray misterios amente su casa no los quieren. Sent un estremecimiento. El vendedor ambulante grote sco, inofensivo, folclrico haba quedado olvidado definitivamente en el Zcalo, y en s u lugar unas figuras borrosas, sin rasgos ni caractersticas definidas, revoloteab an ahora en torno a la mesa. Es difcil detectarlos, pero no imposible. Se necesita paciencia y constancia. Y a menudo son ellos los que terminan por delatarse. Re cuerde: Por sus obras los conoceris. A partir de ah todo, de nuevo, como por la maana , sucedi muy rpido. Pero ahora no era yo quien intentaba narrar a un desconocido u n cmulo de sensaciones. Claudio segua hablando y las condiciones o particularidade s de todo pariente pobre del diablo se me aparecieron enseguida claras y difanas. El infierno ya no era slo una lmina coloreada y cortada en sesgo mostrando la act ividad frentica de sus moradores. Las clases, las diferencias sociales, iban ms al l del trabajo desempeado. Del lugar o la distancia con relacin a la superficie. De que vistieran capa roja o fueran semidesnudos, agobiados por el humo, con los ro stros tiznados sobre los calderos o las espaldas encorvadas por el peso de los l eos. Ahora vea sus mentes. Inteligentes, rpidas, sagaces. Diablicamente activas, pre claras, ingeniosas. Maquinando sin tregua, gozando del mal, inmersas en un torbe llino de ideas y planes, reunidas en cnclaves en los que no haca falta hablar, asa etendose con nuevas iniciativas y propuestas. Salvo unos cuantos. A stos les costa ba ms rato que a los otros entender, participar, seguir el ritmo vertiginoso. Era n un agobio, una rmora, una molestia. Por eso estn entre nosotros repiti. En su casa y ya no haca falta precisar cul era su casa no los quieren. ~343 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Pero todo en la vida es relativo. Lo que en el infierno puede resultar torpeza, aqu, en el mundo, se convierte en sagacidad. Los parientes pobres, expulsados a s u pesar de su lugar de origen (algo que no recuerdan, pero ntimamente aoran), conv ertidos en mortales, se mueven por la vida disgustados e inquietos. Son ms inteli gentes que la media. Astutos, brillantes; a menudo, incluso, encantadores. Mucho s, deslumbrados por sus habilidades, les creen genios, y ellos, halagados, inten tan aferrarse a esa conviccin. Pero nada les basta. Su orfandad les traiciona. En medio de un sueo, de una pesadilla, despiertan sobresaltados sospechando que en otro lugar, en otro momento, no dieron la talla. Terrible verdad, pero cmo aceptarla ? Fingen y eso lo aprendieron all, en su lugar de origen todo lo contrario de lo qu e son; es ms, puede que algunos lleguen sinceramente a creer en su propio engao. S u vida, por tanto, est llena de dobleces. De insidias, de maraas, de retorcidas ma quinaciones, de malentendidos... Siempre a su favor. A veces se tarda bastante e n descubrirlos (son hbiles, no lo olvidemos) o, simplemente, no se les descubre n unca. Su destino es el mal y aunque es cierto que ese mal torpn, el nico que son ca paces de practicar, all, en su casa, sera motivo de desprecio o burla, aqu todava re sulta efectivo. Son diablos de tres al cuarto. Parientes pobres... Pero diablos al cabo, no lo olvide. No s cuntas veces ms apareci y desapareci el camarero ni puedo recordar lo que comimos y bebimos durante la cena. Una luz acababa de prenderse en mi interior y las figuras indefinidas que antes revolotearan en torno a la m esa adquirieron de pronto rasgos reconocibles y precisos. Y eso no fue todo. Con la misma rapidez desfilaron sobre el mantel situaciones de mi vida que haba arri nconado en la memoria por absurdas e incomprensibles. Hechos puntuales. Episodio s inexplicados. Amistades rotas. Proyectos fracasados. Pasajes borrosos. Malente ndidos. S, terribles malentendidos de los que yo no haba salido precisamente bien parada. Y... veneno. Eso era exactamente. Veneno. Algunos de aquellos rostros, h ermosos, apacibles, seductores, destilaban ahora me daba cuenta veneno. Empezaba a comprender. Eternamente insatisfechos, compelidos a perjudicar al prjimo, a no p erder jams, a enmaraar situaciones. Siempre a su favor. Saldo positivo para sus in tereses. As eran ellos. La estirpe de los parientes pobres del diablo. Tanto ms peli grosa que cualquier otra por no distinguirse en apariencia ni de usted ni de m. O p orque ni siquiera ellos mismos saben lo que les pasa. O porque, en fin, no tienen limitaciones o cargas como los vampiros, ni nacen con seal alguna que los identif ique, como los infelices inmortales del lejano y terrible Luggnagg de Jonathan S wift. Magnfico dije cuando ya en el comedor apenas quedaban tres mesas. Pero no se t e ocurra ir contndolo por ah. Claudio me mir con sorpresa. ~344 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Has encontrado un filn. Un tema esplndido. Y no sera raro que te pisaran la idea. Au nque slo fuera para un artculo. Parientes pobres del diablo. Suena muy bien. Ahora y o me senta experta, resabiada, dispuesta a colaborar en la medida de lo posible c on mis consejos. Y feliz. Haca tiempo que nadie me embarcaba en su mundo con la h abilidad y el arte de Garca Berrocal. Record los das de congreso, las lecturas de l os autores, las charlas... Ninguno de los ponentes poda comparrsele. No saba an cmo e scriba Claudio ni en qu consista exactamente la trama de lo que se llevaba entre ma nos. Pero el tema era potente. Una llave que revelaba pasajes oscuros y olvidado s de cualquier lector. Una forma nueva de explicar la vida. Qu ser? pregunt. Una nove Un cuento? Claudio me fulmin con la mirada. Es un estudio. Una tesis. Imagin a Clau dio leyendo Parientes pobres... ante un circunspecto tribunal y dud entre echarme a rer a carcajadas o huir despavorida. Garca Berrocal volva a parecerme un loco, u n iluminado, y yo estaba buscando mentalmente cualquier excusa para regresar sol a a Tlalpan. Sera difcil. Iluminado o paranoico, aquel chico era corts. Me acompaara quisiera o no. Y tambin demasiado despierto para no adivinar, en el caso de que m e decidiera a seguirle la corriente, todo lo que estaba pasando por mi cabeza. M e puse a rer. Unos segundos ms tarde de lo razonable. A destiempo. Como el especta dor de una pelcula que sigue los dilogos por los subttulos. Una tesis que no aspira a ningn grado acadmico prosigui ni someter jams a la aprobacin de un tribunal. O, si fiere, un ensayo. Y casi enseguida, en un falso tono de inocencia: Es usted lector a de ensayos? O se limita exclusivamente a la ficcin? Me estaba llamando idiota. A las claras. Y en el fondo lo tena bien merecido. Claudio me haba regalado una noc he inslita y yo le pagaba con una risa a destiempo. Dejmoslo dije nicamente. Era tard e. Los camareros empezaban a apilar sillas y a apagar lmparas. Nos pusimos en pie . Apenas quedaban un par de mesas. No son cuentos insisti, pero ahora volva a parece r un nio. Y usted lo sabe. Hace un rato la adivin hurgando en sus recuerdos. Djese d e prejuicios y atrvase a afrontarlo. Aunque no lo entienda. Le sonre. Haba decidido seguir su juego. ~345 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Maana invito yo propuse, y l no se sorprendi de mi iniciativa, Tendrs una segunda opor unidad para convencerme. en un tono tal vez demasiado alto recit: Parientes pobres del diablo! Claudio se llev el dedo a los labios, me ayud a ponerme la chaqueta y susurr: En adelante PPDD. Y como si acabramos de sellar un pacto que me converta en socia, colaboradora o secretaria, sac un cuaderno del bolsillo y me lo entreg sonr iendo. Lo abr. Tal como supona, las hojas estaban en blanco. Los PPDD nacen; no se hacen. He aqu la premisa fundamental, aunque tambin el princ ipal escollo, Cmo distinguir un autntico PPDD de un simple imitador o un mulo? El pa riente nato se ve compelido al mal, cierto. La inclinacin est en su naturaleza. Pe ro no todos la desarrollan en igual medida, ni a la misma edad, ni cosechan pare cidos resultados. Puede darse el caso (aunque muy raro) de legtimos PPDD que no h ayan tenido la ocasin de cometer una sola iniquidad en toda su vida y mueran, por decirlo as, sin estrenarse. El entorno factor de extrema importancia en el desarr ollo de inclinaciones y poderes potenciales ha sofocado sus instintos o, ms raro an , no les ha ofrecido el menor resquicio para manifestarse. Puede ocurrir tambin q ue falsos PPDD (admiradores, mulos, aprendices) se comporten como si fueran verda deros. Eso ya es ms comn. Los parientes legtimos, en pleno uso de sus facultades, b rillantes, envidiados, acostumbrados a vencer, suelen arrastrar tras de s una peq uea cohorte de incondicionales. Son escuderos. 0, si se quiere, valets de chambre . Seguidores confesos que cierran filas en torno a sus maestros, desacreditan a todo aquel que no comparta su fascinacin y contribuyen, con su entrega, a agigant ar el poder de los titulares y a propagar la onda nociva de sus actos. Pero que nadie vea en todo esto una rebaja de su peligrosidad ni menos an de su vala. Algun os, miembros destacados en sus profesiones, no necesitaran de esa adhesin para tri unfar en sus empresas. Pero escogen el camino ms directo. Imitar a su dolo. Difund ir, como l, especies venenosas, descalificar al contrincante, crear los, equvocos, telas de araa. Y salir indemnes como sus modelos. No todos lo consiguen. El probl ema de los epgonos nace de su misma condicin. Slo son epgonos. A lo ms, aprendices av entajados. Y aunque conviene guardarse de ellos y mantenerse a distancia, no rev isten la peligrosidad de los autnticos. Su propensin al mal, por otra parte, suele resultar pasajera. Pecado de juventud, en muchos casos. Indefiniciones de carcte r. Exceso de ~346 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos admiracin. Idolatra. Toma de partido, sin fisuras, por aquellos a los que creen ge nios. Gran parte de esta falsa parentela termina reformndose con los aos. O se con forma con logros de poca monta y se retira. O el propio maestro cuya tendencia al mal es incontenible, un buen da, sin otra razn que su soberbia, aparta a los ms fie les de un zarpazo. Los autnticos PPDD no saben de lealtades ni agradecimientos (p ara empezar, apenas saben nada de s mismos). Por eso su crculo de amistades es cam biante y algunas de sus vctimas (amigos, valets o antiguos escuderos) se lamentarn , aunque demasiado tarde, de los aos malgastados en su compaa. Porque en el caso de los valets y los escuderos nada podrn lo saben contra el que fue su dolo. Y recordarn la larga lista de damnificados a cuyo deshonor contribuyeron con sus chanzas de la que pasarn en breve a formar parte. Y como algo han aprendido en ese tiempo (ade ms de remedar las acciones de los jefes y extender su perniciosa rea de influencia ), se descubrirn perdidos sin remedio. Contraatacar sera un suicidio. Los PPDD, amn de muchas habilidades, poseen la notable oportunidad del escaqueo, resultan esc urridizos como anguilas y se las ingenian, sin dejar la menor huella, para alter ar, en un abrir y cerrar de ojos, la disposicin de las fichas de un tablero. Siem pre salen indemnes, ya se ha dicho. Y los que se les enfrentan, abatidos. Los pa rientes pobres se sirven de las situaciones como boomerangs. Nadie les iguala en su manejo. Y a los ojos del mundo que no sabe de su origen ni del carcter extraor dinario de sus artes son las vctimas ocasionales, precisamente, quienes cargan con las taras morales del verdugo. Nada ms fcil para un PPDD. Desacreditar, ridiculiz ar, quitarse de delante a los que le molestan. Y disparar con certera puntera el arma que mejor dominan: la palabra. No es que sean excelentes oradores. Lo son e n general, pero no siempre. Puede que algunos arrastren torpemente ciertas letra s, no controlen el tono de su voz y seseen o ceceen sin venir a cuento. El arte de Sherezade, sin embargo, no tiene secretos para ellos. Saben cmo seducir, embauca r, mantener la atencin y, sobre todo, dar con la dosis precisa de veneno y soltar la en el aire en el momento exacto. A su manera, pues, resultan invencibles. En la palabra y tambin en el silencio. Nadie como ellos para callar cuando no deben, omitir hechos, silenciar nombres, contribuir al error o la injusticia y jubilar o desterrar con su mutismo a todo aquel que pudiera hacerles sombra. Son as, no pueden evitarlo. Marrulleros, arteros, maliciosos. Lo llevan en la sangre. Como tambin el especial encanto sin el cual nada de lo anterior se entendera que irradia su presencia y les hace tan temibles. Nacieron as. No es mrito ni culpa. Pero sufr en. Nada les sacia ni nunca son felices. Y es ah por donde se les pilla fcilmente. En la constancia de sus dobleces, en la insistencia de sus taimados ataques, en la insatisfaccin vital que no les abandona y (para los ~347 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos que compartan su intimidad y su lecho) en ciertas noches agitadas en las que aora n lo que no recuerdan. (Hasta aqu el resumen incompleto de mis primeras conversacio nes con C.G. Berrocal.) Volv a cenar con Claudio. Al da siguiente, al otro y tambin la ltima noche ante de a bandonar el D.F. En realidad no hice otra cosa que cenar con Claudio. Mi amiga, vencida su inicial sorpresa, se comport como una anfitriona comprensiva. Yo, desd e el primer momento, como la peor de las invitadas. Me senta en falso e invent una excusa. Una media verdad plagada de mentiras. Garca Berrocal, antiguo compaero de facultad, estaba preparando una tesis de licenciatura. No es que Garca Berrocal, que tena mi edad, fuera un retrasado, ni tampoco que retomara ahora estudios aba ndonados haca tiempo. Berrocal, despus de Derecho, haba estudiado Literatura y Filo sofa y unas cuantas carreras ms, y el caso era que, al encontrarnos por pura casua lidad en el ltimo piso del Majestic, me cont que se haba quedado bloqueado y termin pidindome que le ayudara. Su tesis (decid) versaba sobre el Infierno. El Bosco, Da nte, Swedenborg... (mi voz son tan firme que yo misma me qued sorprendida). Estaba haciendo un bonito trabajo y el hecho de confesar sus dudas en voz alta le iba muy bien para recuperar el hilo. Por lo dems era un tanto obsesivo y un poco pelm a. Pero no poda negarme, lo entenda? Y para dar mayor verosimilitud a mi relato hic e una descripcin de Ral (tal vez demasiado detallada) en la que no olvid su antiguo blazer y sus aires corteses y mundanos. Fue una solemne tontera (de qu estaba inte ntando protegerme?), pero cumpli su cometido. Me liber de culpa. Y con la mayor de sfachatez del mundo convert la casa en un hotel y me transform en un husped invisib le. Por las noches cenaba con Claudio y un par de maanas, por lo menos, regres sol a al Zcalo en busca del ambulante. No lo vi nunca ms. No tuve suerte. El pobre dia blo que tanto me impresionara se haba esfumado como por ensalmo. Y no slo l. Las ca lles, ahora, aparecan vacas de vendedores y tenderetes, de pauelos extendidos en el suelo, de remedios contra el reuma o la jaqueca, de paliacates de colores, de bs culas, de dolos. Limpiaron la zona, me inform mi amiga. Lo hacen a menudo. Hasta que z as!, vuelven a aparecer. De qu me sorprenda? Nada ms inseguro que un ambulante. Pero me hubiera gustado ponerme a prueba y quiz (si lograba resistir su mirada) compra rle alguna de aquellas figurillas que se le parecan. Pura curiosidad, supongo. O agradecimiento. En el fondo aquel desgraciado me haba conducido hasta Claudio. ~348 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Por qu no le invitas a casa? dijo inopinadamente mi amiga el ltimo da de mi estancia e n Mxico. A ese tipo de la tesis. Garca Berrocal. Podramos cenar los tres. No te gusta ra respond tajante. Ya era tarde. No poda desdecirme. Ella esperaba a Ral y yo haba qu edado con Claudio. Adems, al da siguiente regresara a Barcelona, y algo, dentro de m, me aconsejaba apurar el tiempo. Volveramos a vernos alguna vez despus de aquella cena? Pareca improbable. Nuestro encuentro tena un marco: Mxico. Y un plazo improrr ogable que acababa esa noche. Hay relaciones que no soportan un cambio de escena rio y la que me una a Claudio tena todo el aspecto de contarse entre ellas. No me vea en Barcelona hablando de nuestros PPDD. En realidad, no vea a Claudio en Barce lona. Es ms, quin era Claudio? Qu haca en Mxico? A estas alturas saba ms de la tesis del autor. Aunque quiz no haba mucho que averiguar. Claudio era el hermano de Ral, un viejo conocido. Y Parientes pobres del diablo un ocasional nexo de unin, tan int enso como efmero, del que, a lo sumo, conservaramos un buen recuerdo. Quera ponerme a prueba le coment en la cena, pero no ha podido ser. El diablo del Zcalo ha desapar ecido. Tambin usted desaparece maana. Aproveche la ocasin. Y t, qu vas a hacer t? So a mesa flotaba un aire de despedida. Me gust pensar que a Claudio le entristeca la situacin. Nos habamos acostumbrado el uno al otro. A cenar juntos, a vernos a dia rio, a conversar. Me quedar aqu algunos das. Despus, ya se ver. No tengo planes. No pr egunt ms. Tampoco Claudio pareca dispuesto a hablar de s mismo. La echar en falta aad enseguida, como absolvindose de su debilidad : Le gusta el restaurante? Esta vez n o me encog de hombros. Para qu mentir? En este punto nuestros gustos divergan. Yo me inclinaba por lugares annimos. A Claudio, en cambio, como pude comprobar desde e l primer da, le arrebataban los locales de xito con una clientela fija y definida. Forma parte de un itinerario explic condescendiente. De un bao urbano. Mire a su alr ededor. Qu ve? Artistas dije sin mirar. O gentes a las que les gustara ser tomadas por artistas. Pintores, escritores, actores... ~349 ~
Cristina Fernndez Cubas Y no se siente a gusto? Todos los cuentos
No esper mi respuesta. Acerc su cabeza a la ma y susurr. Es un hervidero. Fjese bien. Hice como que miraba de reojo. S, pero... cmo distinguir un titular de un simple mulo ? Claudio sonri satisfecho. Sus lecciones no haban cado en saco roto. Limtese a disfr utar del ambiente. Y contntese con saber que estamos rodeados. El arte y la fama. A ellos les arrebata la fama. Baj el tono de voz: Y al estar perennemente en prim era lnea, al hacerse pblico el menor de sus gestos, un da u otro terminan por delat arse. Pero no se haga ilusiones. En otros contextos resulta mucho ms difcil detect arlos. En las finanzas, por ejemplo. Conoce usted el mundo de las finanzas? Negu c on la cabeza. Cambie fama por poder, recuerde que carecen de escrpulos e imagine t odas sus astucias al servicio de un inconfesable objetivo. Y no olvide que un im perio no tiene por qu tener cabeza visible. Mir el reloj. Al da siguiente tena que l evantarme temprano. Pero no quise retirarme sin saber cundo y cmo haba nacido la id ea que le obsesionaba. Busqu mentalmente la palabra. Descart idea, tambin ocurrencia. velacin se me present como excesivamente pretenciosa. Cundo empezaste con todo esto? p egunt al fin. Ahora fue l quien se encogi de hombros. Un da se me hizo la luz respondi al rato. Claudio, como siempre, me acompa en taxi hasta Once Mrtires, baj del coche y se despidi en la puerta. Escrib mi nmero de telfono en un papel. l no se molest en d arme el suyo. La llamar dijo nicamente. Se reconocen los PPDD entre ellos? Se hacen los efectos dainos de su ingenio? No resulta ver en otro rasgos muy parecidos de conducta, y desconoce el parentesco que les une) lo ms , lo adule incluso ~350 ~ amigos? Suelen asociarse y multiplicar tan fcil, por fortuna. Un PPDD puede pero como nada sabe de su origen ( probable es que lo trate con respeto
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos y, al tiempo, se guarde de l y tome sus distancias. Esto no quita que, en ocasion es, si accidentalmente sus intereses coinciden, se unan en la defensa de sus fin es. Asociaciones puntuales, acuerdos efmeros, complicidad pasajera. Los autnticos PPDD (de los epgonos ya no nos ocupamos) son individualistas en extremo. Y poseen una percepcin primigenia que les indica siempre dnde se encuentra el riesgo. Por eso nada ms detectarse mutuamente, lo primero que hacen es medir sus fuerzas. Se observan, se estudian, se tantean. Y como se conocen bien (aunque lo ignoren) nu nca llegarn a un verdadero cuerpo a cuerpo. El combate, pues, antes de producirse , se salda ya de entrada con empate. Queda en tablas. 0 eso es lo que creen. Por que el grado de habilidad o propensin maligna no es el mismo en todos los integra ntes de la estirpe. Pero son cobardes. Sospechosamente precavidos. No arriesgan; van sobre seguro. Y la consigna frente a sus iguales es, por lo que pueda ocurr ir, estar a buenas. En cierta forma, pues, se reconocen. O intuyen el peligro, que es lo mismo. Y, aunque no lleguen a intimar jams entre ellos, no se permiten err ores en su trato. Se respetan y admiran (a distancia). O lo fingen (arte en el q ue son maestros). Todo antes que una confrontacin directa o exponerse a ceder en sus terrenos. Ahora bien, vale lo dicho para las relaciones entre sexos? Porque, al igual que ncubos o scubos, los parientes pobres tienen sexo. Unos nacen machos; otras, hembras. Y bien puede ocurrir que; en un momento, surja entre ellos una atraccin irresistible. Puede ocurrir y, de hecho, ocurre. Se descubren encantador es, rpidos, ocurrentes. Pero a la fascinacin de los primeros das sigue sin excepcin un ntimo abatimiento. La sensacin de orfandad (ahora compartida) se acrecienta; la aoranza de otro lugar y otra posible vida deviene insoportable. Pero, sobre todo , entra de nuevo en escena la sospecha. No siempre fueron as. Brillantes, envidia dos. Hubo un tiempo en que su valor fue puesto en duda. No estuvieron a la altur a de lo que se esperaba. Pero dnde sucedi? Cundo? En qu circunstancias? Y aunque no ve rbalicen sus recelos optan por romper el irritante espejo. Son relaciones que no tienen futuro. Y por fortuna tampoco descendencia. Los PPDD, entre ellos, no pr ocrean. Son, ante un igual, estriles como muas. Sabia disposicin de la naturaleza, porque, aunque los genes PPDD no se transmitan, duele imaginar lo que sera la vid a hipottica de unos hijos al cuidado de semejantes progenitores. Nadie, pues, pue de descender de un PPDD por partida doble. Pero s de un varn o una mujer de estas caractersticas. Nadie tampoco (por la misma lgica) est libre de traer al mundo una criatura de la perniciosa estirpe. Y es aqu, en esa imprecisin fatdica, en la cruel dictadura del azar (o de la mala suerte), en los caprichos inexplicados de la b iologa, donde radica parte de su poder y muchas de sus particularidades. Nacen en el seno de los hogares ms diversos, en cualquier pas y en cualquier continente, y como no ostentan sello alguno que hable de su ~351 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
hermandad (o de su diferencia), no forman cofradas y suelen evitarse, resulta cas i impensable contemplarlos como casta. Pero lo son. Casta, estirpe, variedad for mada dentro de una especie. Raza. Aunque sus caracteres no se transmitan por her encia. Estn aqu, entre nosotros. Y son muchos. (Siguen apreciaciones apresuradas sob re el eventual carcter PPDD de la azafata. Descripcin de la misma. Fecha del vuelo Boeing 747 Mxico-Barcelona y una anotacin a lpiz: Enserselo a Claudio en Barcelona. Nos vimos en Madrid. Un par de veces. Y al cabo de unos meses en Granada. Por un a extraa razn, tal vez slo un capricho, no le apeteca quedar en Barcelona. No hice d emasiadas preguntas. Para qu? Apenas saba nada de su vida, y Claudio, en honor a la verdad, tampoco pareca interesado en conocer la ma. sa fue quiz la clave de la cont inuidad, la condicin para que siguiramos encontrndonos. Fuera de nuestra ciudad. De nuestro crculo de amigos. Siempre de viaje. Las citas, programadas por Claudio, respondan invariablemente al mismo esquema. Llamaba por telfono, se interesaba por mis proyectos inmediatos, me adelantaba los avances de su estudio, anotaba mi c alendario y me aseguraba que lo hara coincidir con el suyo. Su disponibilidad era notable. Apareca all donde estuviera con una gran sonrisa y el nombre de un resta urante anotado en la agenda. Si aquella noche tena yo un compromiso, quedbamos par a almorzar al da siguiente. Nunca regresbamos en el mismo avin. Claudio aprovechaba los desplazamientos para su trabajo de campo. Ahora visitaba conventos, ermitas y seminarios, y se interesaba seriamente por el santoral. La novedad como me hara notar con insistencia no supona un cambio de objetivos, pero s una ampliacin de ind iscutible importancia. En las vidas de santos haba encontrado una mina. Una autnti ca concentracin de parientes pobres, arrogantes en su aparente sufrimiento, ambic iosos, soberbios... Ahora estaba en ello. En la santidad. Y despus acometera el es tudio de ciertos personajes de la historia, cuyo poder e influencia slo poda enten derse desde una perspectiva PPDD. Y ms tarde? Me permit una advertencia. Tema que se estuviera dispersando. Pero se le vea eufrico y feliz. Seguro de avanzar por el b uen camino. Debemos aprovechar las enseanzas del pasado dijo. No se eche atrs. Estamo s en la pista. Segua tratndome de usted. Ya me haba acostumbrado. Pero en los resta urantes que ahora frecuentbamos pequeos, silenciosos, ms acordes con sus nuevos ~352 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos objetos de estudio no pasbamos tan desapercibidos como en Mxico. A menudo nos mirab an de reojo con cierta sorna. Un joven y una mujer madura. Si aguzaban el odo no tardaban en matizar la idea. Una profesora y un alumno. Casi enseguida volvan a m irar desconcertados. Yo, la supuesta profesora, escuchaba atentamente las leccio nes de mi alumno. Terminaban por olvidarnos; siempre ocurra igual. Y el silencio de sus mesas contrastaba con la animacin de nuestras conversaciones. En una de es as noches Claudio se interes sbitamente por mis apuntes. Qu ha hecho de la libreta qu e le regal? Me gustara saber qu es lo que ha escrito. Nada que no me hayas contado t. Es slo un resumen. No se la haba mostrado todava. Me preguntaba si vala la pena. Un resumen dijo interesado. Siento verdadera curiosidad por leer su resumen. Me acord de los das de Mxico D.F. Del hbrido Claudio-Ral que invent ante mi amiga. Un hombre b loqueado en su trabajo que necesitaba de m para seguir adelante. No me haba equivo cado en mis sospechas. Claudio se estaba dispersando. Y, aunque l no lo supiera an , empezaba a perderse en su entusiasmo. Los PPDD sin que exista una razn clara que lo explique suelen llegar a viejos en en vidiables condiciones fsicas. Se dira que la constante tensin en la que habitan, la voluntad de maniobra, intriga o fingimiento, lejos de deteriorar su salud, la f ortalece. Pero la longevidad es un arma de dos filos. Lo que no ataca al cuerpo, daa el alma. Y en los conventos, monasterios u rdenes de clausura cuna de santos y, en buena medida, de parientes pobres, la proverbial duracin de los profesos rom pe estadsticas y establece marcas propias. Volvemos aqu a la importancia del entor no (vase el prrafo dos de este cuaderno). Factor definitivo en el desarrollo de in clinaciones y poderes, y no menos relevante a la hora de prescribir dietas, cost umbres, horas de sueo o calidad de vida. No es lo mismo trasnochar sin tregua, al imentarse con desorden o beber y fumar sin medida que llevar una existencia pautad a, comer sanamente y permanecer ajeno a los problemas del mundo circundante. Eso es lo que ocurre en los conventos. Gracias a la templanza y mesura de sus hbitos comida frugal, ayuno, silencio, austeridad y recogimiento-frailes y monjas suel en conservar el cuerpo en saludable estado ms all de la edad en que, por promedio, la mayora empieza a sufrir achaques. Pero no debemos engaarnos con su suerte. El derroche constante de energa termina por alcanzar seriamente sus cerebros. Y aunq ue en apariencia sigan aqu, en el mundo de los vivos, hace tiempo que pertenecen de pleno al de las sombras. Pero sus desarreglos mentales no ~353 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos trascienden. Las comunidades de las que forman parte, escudndose en el secretismo de los claustros, impiden que sus delirios se divulguen. Y al igual que ocurre en otros mbitos consejos de ministros, discpulos de famosos pensadores, o herederos de celebrados artistas que han atesorado no poca fortuna con sus obras, se erige n en muros infranqueables, nicos portavoces e interesados filtros o cedazos. Tran sforman, as, ininteligibles balbuceos en sesudas sentencias y convierten exabrupt os de viejos cascarrabias (su singular mal carcter se agudiza con los aos) en crpti cos dictmenes que darn lugar a estudios, a anlisis, a controvertidos juicios y a ci tas obligadas. Este es el fin que aguarda (en general) a los parientes pobres qu e han escogido el poder espiritual como meta de sus vidas. Patticos recordatorios de lo que un da fueron, sombras recluidas en la estrechez de sus celdas, a merce d exclusiva de los caritativos miembros de la orden, que viven en la fe, pero, a simismo, no ignoran las ventajas que conlleva contar con algn santo entre sus fil as. Los PPDD, llegados a este estado, han perdido la capacidad de reaccin y disim ulo. Dicen cualquier cosa (lo que piensan), se muestran angustiados e irritables , y revelan, en sus delirantes parloteos, inconfesables argucias y estrategias. Siempre fue as. Pero nunca como ahora tuvo la santidad tan poco mrito. Las canoniz aciones actuales no interesan. Desaparecida la figura clave aquel advocatus diabo li de tan grato recuerdo, la controversia brilla por su ausencia, y se reparten tt ulos de santo y de beato como quien regala estampas a la puerta de una iglesia. Debemos, pues, centrarnos (en aras del estudio) en el feliz periodo comprendido entre 1587y 1983. Dichosos tiempos en que los implacables abogados (conocidos ta mbin como promotores fidei) oponan vicios a virtudes, desmontaban argumentos y exi gan pruebas. No era fcil burlar sus ojos vigilantes. Ni colar como presuntos candi datos a monjas ignorantes, frailes milagreros, reyes poderosos y crueles, o dama s de alcurnia acostumbradas a distribuir las migajas de su almuerzo y a practica r la penitencia en das de especial aburrimiento. Pero ni los ms grandes santos ent re los santos (algunos, en verdad, hombres piadosos) se libraron de las insidias y objeciones de los promotores de la fe. De los abogados del diablo. Aqullos s er an procesos animados distantes aos luz de los actuales nombramientos en que las par tes enfrentadas no ahorraban esfuerzos en defender sus posiciones. Juicios trepi dantes que, en muchos casos, llegaron a rozar la violencia. E independientemente del veredicto final Procede o No procede, testimonios de inapreciable valor para, hoy en da, detectar la presencia de taimados PPDD en los altares. Suponiendo (es slo una suposicin) que los insignes abogados del diablo no mintieran. Porque nada imp ide aventurar que, entre los honestos y rigurosos acusadores, se hubiera infiltr ado (ah tambin) algn que otro miembro de la maliciosa estirpe. ~354 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Si eso lleg a ocurrir, no lo sabremos nunca. Sus vidas, por desgracia, no estn doc umentadas. Nadie se ha tomado el trabajo de fiscalizar a los fiscales. Y tampoco vale aqu presumirles aviesas intenciones. Privar de la santidad a quien ostenta mritos. 0 eludiendo pruebas, silenciando vicios subir a los altares, como burla, a gentes sin ningn merecimiento. Pensar as equivaldra a atribuirles una elaborada lnea de conducta, una patente intencionalidad de guasa al servicio de un amo poderos o. Y los PPDD no lo olvidemos ignoran lo que son, no tienen amo, ni reconocen otra voluntad que sus propios intereses. (Sigue fecha y una acotacin al margen: Adnde qu iere llegar?. Y ms abajo: El cuento de nunca acabar... Me estoy hartando.)
La noche en que nos vimos en Granada, Claudio apareci con el rostro desencajado. Llevaba una camisa con los puos rozados, no se haba afeitado en dos das y pareca aus ente. No quiso hablar del estado en que se encontraba su trabajo. Desech la idea con la mano como quien aparta una mosca. Tampoco mostr el menor inters por los apu ntes que, esta vez, haba tenido la previsin de llevar conmigo. Mir el cuaderno con absoluta indiferencia y me lo devolvi sin molestarse en hojearlo. Bebi copiosament e. Demasiado. Pero no lleg a emborracharse. A medida que consuma copa tras copa su s ojos se convertan en la ms viva expresin de la tristeza. Estoy cansado, dijo. Pero ms que cansado pareca enfermo. Algn problema... personal? pregunt. Y me arrepent ense da. Todos los problemas son personales. Claudio hizo un esfuerzo por sonrer. Pero no dijo nada. Se limit a picotear con desgana unas hojas de lechuga. Nunca le ha ba visto as. Qu le ocurra? La idea de que acababa de sufrir un desengao se fue abriend o paso en aquella mesa plagada de silencios. Si quieres hablar... insist an. Tena que tratarse de eso: un desengao. Apenas saba nada de su vida, pero a lo largo de la ma esos veinte aos que nos separaban haba aprendido a detectar el mal de amores con e scaso margen de error. A tiro hecho. En el caso de mi amigo no tena mrito. Claudio presentaba todos los sntomas. Intent apartarle de pensamientos sombros. Si no habl aba l, hablara yo. De cualquier cosa. Y como el da en que nos conocimos en la terra za del Majestic, no le di respiro. Record de pronto una pelcula maravillosa que le recomend encarecidamente. Despus un libro. Enseguida un nuevo bar que acababa de descubrir en Barcelona y en el que preparaban deliciosos dry martinis... Por qu no nos veamos all? Neg con la cabeza. No haba forma de arrancarle de su abatimiento. Y yo, de pronto, empec a ~355 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos sentirme cansada. Claudio, fueran cuales fueran sus problemas, no tena edad para comportarse como un adolescente. Pues tendr que ser en Barcelona dije resuelta. Dura nte un tiempo no me voy a mover de all. Tengo trabajo y adems... quiero estudiar i ngls. Era cierto: tena trabajo. Y tambin era cierto que todos los aos por las mismas fechas me asaltaba la necesidad de refrescar mi ingls. Pero sobre todo, como si temiera ser engullida por aquel ominoso mutismo, no poda dejar de hablar. No s cunto durar. Siempre me ocurre lo mismo. No me molest en comprobar si a Claudio le inte resaba averiguar qu era eso que me ocurra siempre. Prosegu. No acierto con el nivel. Tengo un ingls fluido. Pero ni idea de gramtica. Por eso me ponen en clases en la s que me aburro. Y termino largndome. Claro dijo Claudio. Su voz haba sonado firme, despierta. Me sorprend de que el asunto clases fuera lo primero que le interesara e n toda la noche. El problema viene de haber vivido en pases con el ingls como segun do idioma continu. No encajo en los programas. Y tengo la sensacin de perder el tiem po. Claudio me mir con los ojos vidriosos. Deje de hacer el idiota dijo. Le mir sorp rendida. Inscrbase en la clase ms alta. En el nivel superior. Re sin ganas. El comed or al completo pareca pendiente de nosotros. Qu ms quisiera! Hay exmenes de acceso. Pr uebas escritas... Mueva influencias. No es usted escritora? Lo tomarn por una rarez a. Alz el tono de voz y me cogi bruscamente del brazo, Qu le pasa? No quiere avanzar? es que le gusta jugar siempre con ventaja? El alcohol empezaba a pasar factura. Me liber de su mano y me levant. Estbamos dando el espectculo. No hace falta que me a compaes dije. Pero todas mis tentativas resultaron intiles. Se puso en pie, volvi a encerrarse en su mutismo y camin pegado a m como una sombra. Ahora ya no me esforz aba en hablar. Slo deseaba llegar al hotel y olvidarme de la noche. Aunque, qu haba ocurrido en realidad? Nada digno de mencin; nada imprevisible. Claudio y yo perte necamos a dos mundos, a dos generaciones que inesperadamente se haban encontrado u na extraa maana en Mxico. Pero extrapolar aquel encuentro, tal ~356 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
como tema, era un error. Mejor hubiera sido no vernos nunca, y los apuntes PPDD, que ahora languidecan en el bolso, hubieran permanecido como el recuerdo festivo de unos das irrepetibles. Los apuntes, ah estaba la prueba. Apenas haba aadido unos pocos prrafos desde el vuelo Mxico-Barcelona. Quedaran tal como estaban ahora. Inco mpletos. El juego haba dejado de fascinarme, y no senta ya la menor intencin de con tinuar. Porque no era ms que eso, un juego. Una puntual ocurrencia de la que posi blemente el propio autor estaba empezando a cansarse. Record lo peor que se puede decir de un escritor y de su obra: El tema no da para un libro; puede ser ventil ado en un artculo. Eso era lo que le suceda a Claudio. La ocurrencia empezaba y termi naba ah. Y las prolongaciones el filn del santoral o las celebridades de la histori a se me aparecieron como una excusa para demorar lo irremediable. El viaje empren dido no llegaba a puerto. Lo dems, la eventualidad de un desengao amoroso o cualqu ier otro problema personal, no me concerna. En nuestra relacin y as haba sido desde el primer momento la vida privada quedaba excluida. Habamos llegado al hotel. Claudio me mir con indefinible tristeza. Me sent conmovida. Algn da quiz te decidas a contarm e lo que te ha ocurrido dije al despedirme. Por qu lo haba hecho? No acababa de elimi nar la posibilidad de confidencias? Claudio par un taxi. Algn da dijo. Pero ms que una promesa me pareci una despedida. No volvi a llamar. Y no me pareci extrao. Le supuse avergonzado y demasiado orgullo so para reconocerse avergonzado. Decid dejar pasar un tiempo. No dispona de su dir eccin ni de su nmero de telfono, pero conoca sus apellidos y, en ltimo caso, siempre poda acudir a antiguos amigos de la facultad para localizar a la familia. La idea no acababa de gustarme la familia, pero todava menos la posibilidad de que nuestra relacin terminara de una forma tan precipitada. Fij una fecha y apunt en la agenda : Claudio. La fij al azar. 27 de julio. El da lmite para iniciar mis investigaciones. Pero el azar de nuevo el azar, el mismo azar que nos haba reunido en el Majestic s e encargara de ahorrarme las pesquisas. A mediados de julio, una maana que nunca o lvidar, me despert un timbrazo largo y sostenido. Me levant de malhumor. Era el car tero. Traa un paquete en el que se lea frgil y un acuse de recibo en el que, medio do rmida an, estamp una firma ilegible. El hombre me pidi el nmero de mi DNI. Nunca lo he sabido de ~357 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos memoria. Me invent uno. El envo vena de Mxico, de la calle Once Mrtires de Tlalpan. U na tarjeta y un paquete. Cerr la puerta, me restregu los ojos y le la tarjeta: Hoy m e he acordado de ti. De tu paso por casa, de nuestras conversaciones y de la tes is de tu amigo. Un abrazo. La expresin de tu paso por casa me avergonz. Abr el bulto e nvuelto en papel guateado y me encontr con una figurilla de escayola, burda, grac iosa. Un rostro de cejas arqueadas y piel rojiza. Me puse a rer. Tambin el diablil lo pareca sonrerme. Pens en Claudio. Haca casi un mes que no tena noticias suyas. Per o, sobre todo, pens en mi amiga. Ahora mismo le enviara una carta. Ahora mismo le agradecera el detalle. Record nuestras escasas conversaciones. La tesis de Garca Be rrocal, la desaparicin de los ambulantes del Zcalo... El diablillo que tena en las manos no se pareca en nada al vendedor arrogante. Era un juguete. Un mueco inofens ivo. Un nio disfrazado de demonio... En aquel momento son el telfono. Yo estaba an j unto a la puerta. Dej que saltara el contestador y esper el mensaje. Garca Berrocal, o. Corr al estudio y descolgu el auricular. De nuevo la casualidad, el azar. De nue vo Claudio. No s si te acuerdas de m escuch perpleja. Y all estaba an. En la terraza de la casa familiar, abanicndome con la carta, oyend o los murmullos que llegaban del saln, participando en una intimidad que no me co ncerna. Me senta una intrusa. Claudio no me haba hablado jams de su madre; tampoco d e sus amigos. Ni siquiera, hasta aquella misma maana, tena la menor idea de dnde po da vivir. Pareca imposible. No haca ni dos horas que el cartero me haba entregado el paquete de Mxico. Ni dos horas que Ral me haba informado de la desgracia, del erro r, de la sobredosis accidental de barbitricos. Me recordaba anotando la direccin. Como si yo fuera otra. Me vea estampando el estpido diablillo contra la pared. Com o si todo hubiera ocurrido haca siglos. Vistindome apresuradamente, subiendo a un taxi, tomando el ascensor, llamando a una puerta... Hasta las palabras de Ral Graci as por venir sonaban ahora tremendamente lejanas. Y las de la chica del pasillo... Qu haba dicho antes de ponerse a llorar? Estaba asustado. Muy asustado... El despach o, la orla, Pablo VI, los cigarrillos rancios, mis intentos por postergar el mom ento de afrontar la realidad... Entr en el saln. No paraba de llegar gente. Chicas jvenes y guapas que abrazaban a la llorosa novia del pasillo. Tambin ellas me par ecieron novias. Antiguas rivales que olvidaban sus diferencias e intentaban cons olarse unas a otras. Hombres y mujeres de la edad de la madre. Una serie de cara s que no me resultaron desconocidas y que me miraron, a su vez, con mal disimula da sorpresa. All estaba el grupo de Ral. Cabellos canos que en otros tiempos fuero n morenos o rubios, rostros bronceados, trajes oscuros que sustituan al recurrent e blazer de mi memoria. No tena ms que entornar los ojos para creerme en el bar de la facultad. Ellos hablando ~358 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos de finanzas. Yo con el grupo de teatro. En aquella poca Claudio no exista. No haba nacido an o era una criatura que gateaba en el mismo suelo que ahora yo pisaba co nfundida. Mir a la madre. Su rostro careca de expresin. Andaba encorvada apoyndose e n el brazo de una de las jvenes. A su manera fue un buen hijo dijo antes de interna rse en el pasillo. Me sent en un rincn. Alguien, a mi lado, enumer la lista de somnf eros encontrada en la mesilla de noche. Un cctel letal. El chico iba sobre seguro. Me levant. En los duelos se oyen muchas cosas. Frases interrumpidas. Comentarios. Loas que no lo son. Elogios discutibles. Retazos de conversaciones. Parches. Re miendos. Contradicciones. Frmulas de cortesa. Psames de manual. Meteduras de pata.. . La vida del ausente va configurndose como un puzzle al que siempre le faltan un as piezas. Recorr el saln, el comedor, el vestbulo... Y fue como si un Claudio que desconoca se prestara a guiarme por lo que haba sido su casa. Mi amigo viva all. Con su madre. Ah estaba su cuarto. Al fondo del pasillo. Viva o recalaba en la casa de vez en cuando. Viajaba continuamente y le gustaba el lujo. No se le conoca oficio ni beneficio, tan slo una persistente capacidad para pulirse el patrimonio famil iar y satisfacer sus caprichos. De ah sus malas relaciones con Ral y los disgustos que de continuo le proporcionaba a la madre. Ella, sin embargo, se lo perdonaba todo. Era su hijo preferido. Un don, un regalo... De su inteligencia nadie se p ermita dudar, como tampoco de su desfachatez o su vagancia. En los ltimos meses ha ba opositado (con envidiables perspectivas y excelentes resultados) a distintos o rganismos internacionales. Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Mxico... Pero no op t por la mejor oferta ni se molest siquiera en contestar las cartas. Quemaba etapa s con una rapidez insultante. Abra frentes y, una vez logrados sus propsitos, se a bandonaba a un estado de ociosidad y desgana. Todo era, segn unos, una excusa par a vivir a cuerpo de rey. Una eterna indefinicin adolescente, segn otros. Ahora por fin descansar, sentenci una mujer a mis espaldas. Y entend enseguida que no se refera a Claudio sino a su madre. Busqu a Ral. Tena que irme. Era guapo, listo. Podra haber llegado a donde se hubiera propuesto la madre volva a estar sentada en el saln, Por qu nos has dejado, hijo mo? Ha sido un accidente dijo Ral con los ojos brillantes. Me acerqu y le cog del brazo. Estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no derrum barse. El slo quera dormir, mam. No abandonarnos. La madre se enjug los ojos. Y mir ha cia el pasillo. Ahora, por fin aadi ms calmada, ha encontrado la paz. De pronto repar n m. Y yo, de nuevo, me sent una intrusa. ~359 ~
Cristina Fernndez Cubas Le gustara verle? dijo sonriendo. Parece un ngel. Todos los cuentos Me desped atropelladamente y sal a la calle. Haca ya un buen rato que al puzzle no le faltaba una sola pieza.
Entr en un bar, me acod en la barra y ped un dry martini. No me molest en indicar muy fro. El establecimiento estaba refrigerado y ya no necesitaba darme aire con la c arta. La guard en el bolso, junto a la libreta que haba llevado conmigo a todas pa rtes desde haca casi un mes y que ya nunca podra mostrar a Claudio. Apuntes PPDD. Du rante el camino, de la casa al bar, no haba querido pensar en nada. Ahora, a salv o del bochorno del da, lejos del duelo familiar, las palabras de Claudio resonaba n difanas, reveladoras, cargadas de sentido. Record nuestro ltimo encuentro. Yo ins istiendo en ayudarle: Algn da, quiz, me contars lo que te ha pasado. Y l, con el aspec o desencajado, doliente, subiendo a un taxi y perdindose en la noche: Algn da.... No haba faltado a su palabra: hoy era el da. Estaba equivocada al creerme una intrusa , al sentirme invasora de una intimidad que no me concerna. Eso es lo que quera Cl audio. Que viera, que escuchara, que paseara por los escenarios de su vida. La c arta era una despedida, un guio. Pero tambin un seuelo. El reclamo para que acudier a a su casa y comprendiera lo que l acababa de descubrir, lo que le impeda concili ar el sueo. Y lo que era. Lo que siempre fue, aunque hasta hace poco lo ignorara. Estaba cantado, murmur. No tena ms que releer mis apuntes o recordar nuestras conver saciones y confrontarlas con lo que acababa de ver u or. Claudio era un autntico p ariente pobre del diablo. Pero un pariente pobre que escapaba a las clasificacio nes de mis notas y que quiz tampoco estuviera contemplado en el montn de folios de vorados por el fuego. Una categora especial dentro de la casta. Una singularidad dentro de la estirpe. Tal vez se me ocurri de pronto una reversin. Un atavismo. Caso s contados en los que ciertos caracteres ancestrales (tara o degeneracin, segn los suyos) afloraban de nuevo burlndose de la evolucin o del olvido. Porque Claudio az ote de su familia, pariente pobre del diablo era, por encima de todo, un valiente . No alc la copa. La inclin y vert unas gotas en el suelo. A tu salud, Claudio murmur. Y record el despacho. El calor, la escribana de plata, la petaca de marfil, el ol or a legajo polvoriento y a papel quemado, la chimenea Record, sobre todo, lo que me era imposible recordar. El manuscrito rociado con gasolina, Claudio encendien do una cerilla, llamas azules, rojas, verdes, algunos folios que, retorcindose, d estacaban de los otros, como si intentaran escapar, como si se resistieran a ser alcanzados por el fuego. Prrafos tercos y obstinados, palabras sueltas, hojas re beldes que un implacable atizador de hierro devolva una y otra vez a la pira del sacrificio. All ~360 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
estaba todo. El trabajo de Claudio, su obsesin, el estudio de las actitudes ms fre cuentes en los miembros de la temible casta, vidas de santos tocados por la arro gancia y la soberbia, clebres personajes de la historia finalmente desenmascarado s, glorias de las artes y las letras... Y l, mi amigo. El momento en que el ensay o el estudio, la tesis, la ocurrencia se converta, muy a su pesar, en un diario. El pn ico sbito en medio de una atroz pesadilla. La sensacin de orfandad. La nostalgia d e algo que sin embargo no se recuerda. La desazn. La sospecha de que en otro luga r, en otro momento, no se dio la talla. El desprecio cerval de todo lo que podra co nseguir, sin apenas esfuerzo, y la aoranza de lo que nunca obtendra por ms que se l o propusiera. Y la evidencia final. La puntilla. La seguridad de haber estado ca minando en crculo cuando no tena ms que mirarse al espejo para descubrir el objeto mismo de sus pesquisas. S, all estaba todo. Resumido en las nueve letras que haban logrado sobrevivir al fuego: DEL DIABLO. Y la decisin. Lcida, irrevocable. De qu le se rva brillar en un mundo regalado? Dnde estaba el valor? Qu mrito tena? Estoy orgullos e ti dije en voz muy baja. De haber sido t amiga. Ahora me explicaba el abatimiento de la ltima noche. Su tristeza infinita. Tambin la brusquedad con la que me asi de l brazo para espetarme: No quiere avanzar? O es que le gusta jugar siempre con vent aja?. Pero sobre todo su heroicidad, su arrojo. Porque Claudio renunciaba a sus p rerrogativas y regresaba a casa. Abandonaba una vida de privilegio y se converta en rmora, en obstculo, en lastre. Cambiaba brillantez por torpeza, admiracin por bu rla, facilidad por esfuerzo. Claudio, en fin, elega voluntariamente su destino. E l reino de la sagacidad, la rapidez, la inteligencia. Y tambin su lugar. Un puest o miserable entre los ltimos de la clase. Beb el dry martini de un trago y me llev la mano a la sien. Estaba fro. Muy fro... Y de repente, en esos breves instantes e n que pareca que la cabeza me iba a estallar, cre verle. A l. All donde estaba ahora . All correg enseguida donde estuvo siempre. Y, en una inverosmil inversin de fechas y recuerdos, entend finalmente la razn por la que nunca, ni siquiera de pequea, sint iera el menor asomo de temor ante la palabra infierno. ~361 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos El moscardn
Imaginemos a una vieja. Vive sola, ve la tele, tiene un canario. Sus sobrinos va n a visitarla de vez en cuando. No le pasa nada. Nada grave, al menos. Est a punt o de cumplir ochenta y siete aos y su salud es de roble. Pero cada vez resulta ms difcil hablar con ella. El mundo al completo a excepcin de sus sobrinos le parece, e n das de especial buen humor, un disparate. Y se lo hace saber al mundo sin moverse de su casa, sentada en un silln, con los ojos fijos en la pequea pantalla. Mamarrac hos!, Payasos!, Botarates!... No ignora que no pueden orla, pero se desahoga. A veces calma. O se entusiasma. Tiene sus preferencias, sus dolos. En los programas de d ebate, por ejemplo, se muestra arrebatada ante una de las contertulias habituale s, una abogada belicosa que habla muy bien, que convence. Rechaza en cambio a otra, una juez, calmada, medida, respetuosa con los turnos de intervencin. sta no sabe na da. Es una sosa. Ocasionalmente, uno de los sobrinos, a quien no le va ni le vien e el programa, rompe una lanza a favor de la supuesta ignorante. Pues lo que dice est bien. Tiene su lgica. La ta, entonces, preguntar de inmediato: Ah s?. Y cambiar ndo. Lo que dice un sobrino es sagrado (por lo menos cuando est delante). Despus, sola y siempre frente a su televisor, seguir aplaudiendo en silencio a la letrada agresiva Qu bien habla! No le tiene miedo a nadie! y compadeciendo para sus adentros la correcta y pausada juez. Es una televidente de encuesta, un modelo, la base misma de los ndices de audiencia. La abogada, con su gritero, le parece una estrel la de televisin. La juez, que en ningn momento pierde la compostura, un desastre. Cuando vuelvan los sobrinos, ante un debate semejante y tras la posible defensa de la denostada de turno, ocurrir exactamente lo mismo. Ah s? Paso a las filas enemig as durante un rato y olvido de su traicin en cuanto cierre la puerta. Son ya much os aos de vivir sola. Da de comer al canario con autntica dedicacin. Pshiu, pshiu, po, po, tshi, tshi. De joven, que se recuerde, no era precisamente una entusiasta de los animales. Pero nadie debe sorprenderse: el tiempo pasa. Y con los aos las personas cambian, adquieren nuevos gustos o descuidan antiguas aficiones. Un da r ecibe a sus invitados con una apetitosa tarta de queso. Son las cuatro de la tar de, ninguno de los sobrinos tiene hambre, pero, atentos, alaban la presentacin, r ecuerdan su buena mano para masas y pudding, y, aunque protestan las raciones que est sirviendo son mastodnticas, se disponen a agradecerle el detalle. Es de queso, d ice la ~362 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
anciana sonriendo. Los sobrinos, durante unos segundos, se han quedado con el te nedor en la mano sin saber adnde mirar ni qu decir. La tarta no es dulce; tampoco salada. La tarta no sabe absolutamente a nada. Se ha olvidado del queso, murmuran consternados en cuanto se cercioran de que la ta no puede orles. Entonces? Aire. La t arta est hecha de aire cuajado. Es un homenaje al vaco. A la nada. Da lo mismo com erla que dejarla. No es ni buena ni mala. En realidad no es. Cmo la has hecho, ta? La pregunta es sincera. Como pastel resulta desconcertante; como creacin un milagro . Con queso, ya lo he dicho. Y se sirve un trocito minsculo. Come como su canario. Pshiu, pshiu, pshiu... Y parece que le gusta, que no nota nada raro, porque, por una vez y sin que siente precedente, dice orgullosa, repite. La merienda de la nada , a las cuatro de la tarde, no ser durante un tiempo ms que una ancdota, la ilustra cin de cmo con la edad se pierden ciertas facultades (y se adquieren otras), el re cuerdo risueo de unos instantes de estupor compartido. Pero bien puede ocurrir qu e un da cualquiera, semanas despus o quiz meses, la visita de los sobrinos no concl uya de forma tan festiva. Y una vez hayan tomado el ascensor, alcanzado la calle y respirado oxgeno, resuelvan que la ta no carbura, que no rige, que a la pobre se le ha ido la olla. Y todo porque, en medio de iras e improperios ante los debates a los que es adicta, un moscardn se ha colado por la ventana abierta, ha recorrido zumbando la sala para detenerse en el televisor, para rodearlo, para, de nuevo, instalarse en la pantalla. Y entonces la ta, olvidada de sus tomas de partido, lo ha mirado con cario, con familiaridad, como si lo conociera de toda la vida e hi ciera tiempo que no la visitara. El Anticristo! Lo ha dicho sonriendo. Como el da q ue indic que cierta tarta era de queso. Y tambin como aquel da ha repetido: S. Es el Anticristo.
(La vieja soy yo. No voy a andarme con rodeos. Por lo menos ellos me ven as, viej a. Palabra repugnante sobre la que ahora no me voy a detener ni cambiar por otra s todava ms asquerosas. Anciana, tercera edad, gente mayor... Eufemismos! Me he apu ntado la palabra eufemismos que supongo que querr decir pamplinas. Se la o el otro d na abogada muy guapa, muy arreglada, muy pintada. Una chica listsima que habla mu chas tardes por televisin y a la que mis sobrinos, que no tienen nada mejor que h acer, le han cogido mana. Dicen que si siempre sale en la tele, de dnde sacar tiemp o para atender a sus clientes. Qu sabrn ellos! Pues bien, ser vieja, pero no tonta. A veces me confundo y qu!, o de repente se me va el santo al cielo ya volver!, o quie explicar las cosas y no logro juntar las palabras. Lo nico grave es que siempre m e sucede en el momento ~363 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
ms inoportuno. Es decir, cuando estn ellos aqu. Si vinieran ms seguido no me pasaran estas cosas. Pero no, aparecen cuando les da la gana y, aunque me llaman antes p or telfono, es como si me pillaran por sorpresa, con la guardia baja. Y eso es lo que ocurri el otro da. Nada ms. Como si no supiera que un moscardn es un moscardn! Pe ro se les puso tal cara de estpidos que todo lo que les iba a decir se me fue de golpe. Y cuando me volvi, ya se haban ido. Cuestin de minutos. Pero no me qued tranq uila. No, esta vez no me qued tranquila. Me asom a la ventana y, a pesar de que vi vo en un sptimo piso, les vi perfectamente en el momento en que salan del portal. Mara, la pequea es un decir, est mucho ms arrugada que yo, se llev un dedo a la frente y lo movi repetidas veces, como si ajustara o aflojara un tornillo. Qu se ha credo e sa mocosa? Ms vale que vigile a sus hijos que cada da van vestidos ms raros y no se meta en los asuntos de los dems. Lo curioso es que la mayor, Magda, que siempre h a sido muy buena, no sali en mi defensa, o, por lo menos, no me lo pareci desde aq u arriba. Los chicos tampoco. Pero seguro que ellos que son estupendos no se dieron cuenta. De la que se libr la tontaina de Mara! De todas formas tengo que estar pre parada. De un tiempo a esta parte, aunque la gente no hable, a m me parece leer s us pensamientos. Los oigo, vaya. Y no me fio un pelo. Por eso, en la misma libre ta en la que he apuntado eufemismos, escribo ahora asociacin de ideas. Lo escuch el ot ro da por la radio. A veces una cosa una mesa, una silla, una palangana nos recuerd a a otra. Y eso es lo que me pas con el moscardn. Ojal el prximo da me pregunten, y y o me acuerde, y pueda contestarles. Si ni siquiera preguntan, malo.) La vieja, ahora, lleva la cabeza vendada. El da anterior, domingo, se estrope la t elevisin y no se le ocurri otra cosa que subir al terrado y manipular la antena. N o recuerda si se desvaneci o fue el viento el que movi la maraa de cables y le ases t un golpe en plena frente. Nada grave dice. Aunque en muy mal sitio. Los sobrinos h an vuelto. No tenan noticia del accidente, pero sospechaban algo. Magda, esta maan a, dio la voz de alarma: Ha llamado la ta. Se ha quedado sin televisin y est histrica . No se entiende una palabra de lo que dice. De modo que han venido todos. En gru po. Lo hacen a menudo as. Se ponen de acuerdo y aparecen juntos. Saben que es abs urdo, que mejor sera establecer turnos y, en lugar de una vez cada quince o veint e das, visitar a la ta semanalmente. Pero tambin que ciertas obligaciones, asumidas entre cuatro, resultan ms llevaderas que en solitario. Adems, a la salida, se van a tomar una copa y aprovechan para comentar. En la ltima ocasin, incluso, termina ron cenando juntos. Cada vez peor. ~364 ~
Cristina Fernndez Cubas Habr que pensar en algo. Sacarla de su casa sera matarla. Pues buscarle compaa. Le gu vivir sola. Una cosa es que le guste y otra que pueda. Todos los cuentos En algo estn de acuerdo. Es vieja, pero no se da cuenta. Duerme una media de quin ce horas, lo cual, francamente, es extrao. Como tambin el que conserve un inquieta nte cutis terso, de nia, de mueca. O quiz lo segundo no sea ms que la consecuencia d e lo primero. En todo caso hay que estar preparados. El lunes, cuando les recibe con la cabeza vendada, despus del consiguiente susto ven el cielo abierto. Ha ll egado la hora de hablar. Cmo se te ocurre encaramarte a una antena? Es peligrossimo e mpieza Magda. La vieja le quita importancia al accidente. Slo le interesa la tele visin y el hecho de que los chicos estn all. Ellos sabrn cmo arreglarla. Jorge toca u n par de teclas. Luego se agacha y mira algo. Cuando se incorpora, la pantalla s e ilumina. Siempre han sido estupendos. Jorge y Damin, los chicos. Estaba desenchu fada dicen.
(He vuelto a meter la pata. En vez de reconocer que yo misma desconect el aparato el sbado por la noche amenazaba tormenta, le he echado todas las culpas a la pobre asistenta. Enseguida Mara, que no pierde comba, me ha preguntado con voz de mosq uita muerta: Cuntas veces a la semana viene la chica?. Dos, he dicho. Y, tonta de m, p ra demostrar que tengo memoria, he aadido: Los lunes y los jueves. Magda, que mejor hubiera estado callada no s lo que le pasa a esta nia ltimamente, me ha mirado con i ncredulidad: Y aguantaste desde el jueves sin televisin?. Aqu he estado a punto de ar reglarlo. A veces, cuando no puede los jueves, viene los sbados. No se lo han credo porque, de nuevo, tonta de m, he aadido por la maana, y entonces ha quedado claro que me lo acababa de inventar. De haber sido as el sbado por la tarde dan uno de mis p rogramas favoritos no hubiera esperado al domingo para subir al terrado. De todos modos, han perdido enseguida el inters por la televisin y se han concentrado en l a asistenta. Qu perra les ha entrado con la asistenta! Que cmo se llama, que si me parece buena persona, que si me gustara que viniese ms das... Pero yo estaba ya en guardia. Imposible. Tiene muchsimo trabajo. Sufre de reuma... Y ellos dale que dale . Que por qu no les doy el telfono, que, quiz, pagndole un buen sueldo... ~365 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Me he mantenido firme. Slo faltara que ahora se descubriera no ya que la pobre no desconect ningn enchufe, sino otras muchas cosas que a veces le cuento para pasar el rato y que tambinson inventadas pero muy bonitas. Entonces Damin me ha dado un susto de muerte. Ta ha dicho. Lo nico claro es que no puedes pasar tanto tiempo sola. Y ah s, la habitacin ha empezado a dar vueltas y he credo que iba a desmayarme. Por que, aunque no han dicho nada ms, yo que leo sus pensamientos, que los oigo, vaya h e visto la terrible palabra a todo color, como el ttulo de una pelcula, con msica d e fondo y con un eco. S, los cuatro, por un momento, han pensado lo mismo. Re-si-d en-cia. Y la tonta de la pequea, como una gramola rayada, se ha puesto a repetir ei a, eia, eia.... Te encuentras bien, ca? Me he llevado la mano a la cabeza para seren arme. Pero ellos se han credo que me dola. Claro que estoy bien. Cosa de das. El mdic o me ha recetado unas pastillas. Tampoco es verdad. No he ido a ningn mdico. Ni pi enso. Esto no puede volver a pasar. El qu? De pronto me he olvidado de lo que estam os hablando. Estos crios tienen la virtud de confundirme. Pero la palabra segua a ll. En sus cabezas. Sobre todo en la de Mara. He cerrado los ojos. Vamos a buscarte compaa. Por un tiempo, al menos. Bueno, mejor eso que lo otro. Ya me quitar la comp aa de encima. Pero qu quiere decir por un tiempo? El canario se ha puesto a cantar y y , de repente, he recordado que tena que explicarles algo. Asociacin de ideas. Pero n o, no era del canario de lo que quera hablarles. No, canario no digo mirando al can ario. Pues si no es un canario, qu es? pregunta la estpida de Mara. Me he encogido de hombros desconcertada. Siempre terminan salindose con la suya.) Los sobrinos, esta vez, no toman un taxi. El otro da, a un par de manzanas, se fi jaron en un rtulo: AGENCIA DE EMPLEO. Ha llegado la hora de pasar a la accin. Ni un da ms, dice Jorge. Ahora mismo lo solucionamos, confirma Magda. De nuevo estn de acue rdo. La ta no ha opuesto resistencia a la idea de tener a alguien ~366 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos en casa (porque se siente dbil), pero en cuanto se recupere (cosa de das) se negar en redondo. Hay que aprovechar la ocasin. Hechos consumados, sentencia Damin. Y se e ncaminan a la agencia. A los pocos pasos Mara se vuelve y alza la vista. Las vent anas del sptimo estn cerradas, pero le ha parecido ver una sombra tras las cortina s.
(En cuanto desaparecen por la puerta, consigo acordarme de todo. De lo que quera hablarles era del moscardn. De aquel bicho tan simptico que entr un da por esta mism a ventana y que era igual parece imposible, exactamente igual, a uno que conoc de p equea. El de mi infancia apareca cada da en clase de religin, daba unas vueltas por el techo y se pona a revolotear en torno al crucifijo. Un da Teresa Torrente, que era muy mandona pero saba bastantes cosas casi todas las semanas le daban banda y muchos meses cordn de honor, me dijo en voz baja: Cada da lo mismo. No se separa de la cruz. Y enseguida, como si hablara sola o acabara de descubrir algo muy import ante: Ser el Anticristo?. Yo entonces no saba lo que quera decir anticristo ahora ta , se me ha olvidado, pero cuando me enter, cierto tiempo despus, me qued perpleja. Es taba loca Teresa Torrente? Y cmo poda ser yo tan idiota para dejarme impresionar po r sus palabras? Pues bien, aqu est el misterio. S perfectamente que un moscardn es u n moscardn y que un anticristo, sea lo que sea, es un anticristo. Y no haba por qu poner aquellas caras de mamarracho. Fueron ellos como siempre los que me liaron. P arece mentira. Tantos aos de universidad y, a la menor asociacin de ideas, se qued an pasmados.) Soy Jessica dice la chica. La vieja la invita a pasar. Sintate, hija, ests en tu casa . Cmo has dicho que te llamas? Jessica dice Jessica. Bien, Jesusica, escribe tu nombr e en esta libreta y as no me olvido. La chica deja el bolso en un sof y mira disim uladamente a su alrededor. La casa es luminosa, lo cual le gusta. Pero tambin bas tante ms grande de lo que haba imaginado. Tendr que ocuparse ella de la limpieza? O t odo su trabajo consistir en dar conversacin? Es el primer empleo de su vida y quie re hacerlo bien. Por eso, en el papel cuadriculado en el que lee Eufemismos y Asoci acin de ideas, escribe su nombre, Jessica, tambin entre comillas, por si acaso. Mient ras, mira de reojo a la anciana. Es amable, pero un poco rara. Parece una mueca. No tiene una sola arruga. Y, segn la familia, va para los ochenta y tantos. ~367 ~
Cristina Fernndez Cubas Duermo mucho dice la vieja. Ser, adems, adivina? Todos los cuentos Y como duermo tanto contina apenas necesito compaa. Vendrs slo por las maanas. Qu ? A Jessica le parece bien. Los sobrinos le han dicho: Al principio te ser un poco difcil. Est acostumbrada a vivir sola. Pero, la verdad, su primer da de trabajo no se presenta complicado. Todo lo contrario. Un caf con leche, Jesusica? No le ha dad o tiempo a contestar. Enseguida se encuentra sola en el comedor, como una invita da, y ella, la duea, la seora a la que se supone que ha ido a cuidar, removiendo c acharros en la cocina y cantando un villancico. Adems es alegre dice en voz muy baj a. Est encantada. (La tengo en el bote. Ahora, al llegar a su casa, llamar a Magda o a Mara y les co ntar maravillas de mi persona. Su ta es encantadora. Una seora agradable y guapa. Con qu agilidad se mueve por toda la casa! Qu bien puesta tiene la cabeza! Y cmo les qui ere a todos! Habla de la familia y se le hace la boca agua. Ja. Desde el primer m omento he comprendido que era una espa. Una buena chica, s, pero una espa. Al servi cio de los que le pagan que, desde luego, no soy yo. Por eso le cuento todo al revs que Mara es estupenda, por ejemplo, para que luego ella lo repita como un loro. Maa na, antes de que me prepare la comida, iremos a dar una vuelta por el barrio. Le dir: Siempre lo hago. Y nos detendremos, como por casualidad, en un escaparate de la calle de atrs. Hace tiempo que le tengo echado el ojo a un vestido. Debe de se r caro, porque pasan los das y sigue all. Que Jesusica entre y pregunte el precio. Nunca se sabe, dir. Tambin esto, como buena correveidile, se lo contar a mis sobrino s. Y a ver si captan. Estoy harta de colonias y pauelos!) Hola dice Teresa Torrente, pasaba por aqu y me he dicho: Voy a hacerle una visita a m i amiga Emi. La vieja mira el reloj. Las siete y cuarto. A esa hora tendra que est ar ya en la cama, durmiendo. En realidad est en la cama. Y si no recuerda mal (po rque algunas veces ~368 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos se hace los) antes de acostarse ha cerrado con tres vueltas de llave y ha puesto la cadena de seguridad. Por dnde ha entrado Teresa? Por la puerta explica tranquilam ente. Teretorris est igual. No ha cambiado en nada. Lleva el uniforme de invierno , aquel azul oscuro que picaba un poco con el cuello marinero impecable y el corb atn recin planchado, y se ha puesto encima todas las bandas y cordones de honor que ha ganado en la vida. Parece un almirante. El almirante Canaris. Espera a que en cuentre la bata dice la vieja. No son horas para recibir a nadie, pero la culpa l a tiene ella por no avisar. Tampoco es el momento de tomarse un caf, que despus no se pega ojo. Una manzanilla, mejor. Prefiero Agua del Carmen dice Teresa, Te acuerd as, Emi, cuando bebamos a escondidas? Emi asiente. Se acuerda de todo. Como tambin de que un da las pescaron y Teretorris aquella semana se qued sin banda. Me acuerd o de todo dice. De todo lo de antes. Y para demostrarlo recita la lista de reyes g odos. A la altura de Chindasvinto, Teresa la interrumpe. No llegaste a casarte, ve rdad? La vieja frunce el ceo. La pregunta le ha parecido una impertinencia. Prese ntarse a estas horas y, zas!, lanzar el dardo. Pretendientes nunca me faltaron prot esta. Teresa se encoge de hombros. No estabas mal. Pero como guapas, guapas, tus hermanas mayores. Pobrecitas. Cuando le sus esquelas me llev un disgusto. Pero, en fin, tarde o temprano... Bebe un sorbo de Agua del Carmen y dos de sus bandas, una a la derecha y otra a la izquierda, se deslizan por los hombros hasta alcanz ar el codo. La vieja parpadea. Parece como si se hubiera puesto un traje de noch e, con el escote algo desbocado, sobre la marinera. En el fondo las envidiaba pros igue. Sobre todo a la mayor, tan rubia y con aquel admirador que se permiti rechaz ar. Rubn. Guapo, alto y millonario. Un hacendado argentino. Todas, en clase, sobamo s con Rubn. Eso es agua pasada dice molesta la vieja. A nuestra edad, Emi, ya todo e s pasado. ~369 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Teresa Torrente sigue tan sabia como siempre. Peln pedante. Pero ahora la vieja c omprende que se encuentra ante una ocasin providencial para aclarar una duda. Int enta recordar. Cul era esa duda? El Anticristo! dice al fin. La amiga la mira con sor presa. Vacila. Entorna los ojos. Me suena, s, pero qu era? Tambin a ella a la sabia le falla la memoria. El demonio, quizs? La vieja se encoge de hombros. Para dudas se b asta sola. S dice Teretorris ahora con voz firme. El demonio. Uno de los nombres del demonio. Y se va. Un tanto apresurada porque sobre el sof ha quedado abandonada una de las bandas. Bueno, se dice la vieja, ahora a dormir. Ya volver otro da. Y, exte nuada, se mete en la cama. Casi enseguida suena el timbre. La pesada de Teresa! No poda esperar a maana? Recoge la banda, se interna por el pasillo, da tres vueltas a la llave y descorre la cadena de seguridad. Qu hace con un calcetn en la mano? pre gunta sorprendida Jessica.
(Luego ordenar los acontecimientos de la noche. Ahora, con la espa delante, se me han quitado las ganas. Como nota que no estoy para conversaciones empieza a limp iar. Eso s lo hace bien, las cosas como son. Al principio la asistenta se puso un poco celosa. Si le han buscado ayuda, para qu quiere que vaya yo ahora por las tar des? Lo de tener gente en casa por las tardes nunca me ha gustado demasiado. Pero peor sera que coincidieran las dos. Ah no! Eso imposible. Fui rpida (a veces an lo soy). Slo una tarde a la semana, le dije por telfono en voz muy baja para que Jesusi ca no me oyera. Nos sentaremos frente al televisor, charlaremos y usted podr ir li mpiando la plata. Qu plata?, pregunt ella. Tambin haba previsto este detalle. La pla pet. Cuando llegue la tendr preparada en la mesita. Esper a que la espa desapareciera y busqu entre todos los llavines el que abre el cajn del aparador. Saqu un juego de cucharillas, dos ceniceros, una tetera rota, el servilletero de la primera comu nin, un salero y la medalla de Hija de Mara. Creo que se qued contenta con sus nuev as tareas (lo cual es comprensible: no hace nada) porque al despedirse me coment: Ay, doa Emilia, hablando con usted se me pasan las horas volando!. En fin, a lo que iba. Jesusica limpia y lo hace muy bien. Pero hoy, de vez en cuando, me dirige una mirada rara, como de control, que me pone nerviosa. ~370 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Cuando estoy nerviosa lo mejor es no hablar demasiado, no sea que me pase aquell o tan desagradable de querer decir las cosas y de que no te salgan. Adems, me con viene tenerla a buenas. La observo de reojo mientras pasa la aspiradora. La pobr e chica viste que da grima. Hoy calza unos zapatones de plataforma que le hacen parecer un gigante lleva un suter tan canijo que cuando levanta los brazos se le ve el ombligo. Ha llegado la hora decido de hacerle un regalo. En parte porque soy as, buena, y en parte para borrar de su cabeza la impresin que le he causado esta maana. Cuando faltan unos minutos para que se vaya la llamo desde el dormitorio. Mira digo abriendo el armario de par en par. Qu guay dice la chica. Supongo que ha s ido el orden lo que le ha llamado la atencin. El orden y tambin la variedad y el c olorido. Porque ah estn, perfectamente alineados, mis zapatos de distintos modelos y de diferentes pocas de mi vida. De tacn fino, de tacn grueso, forrados de satn, c on hebilla y sin hebilla. Unos con una borla plateada. Como en una tienda. Igual . Slo que ya va siendo hora de renovar el escaparate. Tengo los pies hinchados y n o puedo usarlos. A ti te quedaran muy bien. Jesusica protesta, pero no le hago ca so. Es ms, completo el lote con dos blusitas muy monas que compr hace aos en unas r ebajas y nunca me he puesto. Se queda mirando una de la poca de Brigitte Bardot, a cuadritos y con chorreras. Qu autntica dice. Pero me parece que no ha entendido an que se trata de un regalo. Por eso le pido que traiga bolsas del cajn de las bols as y tengo que repetirle (de pronto parece tonta) que el cajn de las bolsas est, c omo siempre, en el armario de la cocina. Llenamos tres y todava quedan zapatos. U na funda de abrigo que hace tiempo que no uso ya no me molesto en guardar los ab rigos nos va de perlas para recoger los ltimos pares y las dos blusitas. Est segura? Pobrecilla. Yo aprovecho para decir: S, ahora tengo otro estilo, y recordar, como q uien no quiere la cosa, aquel conjunto tan apropiado que vimos hace unos das en l a tienda de la esquina. Jesusica se va a casa emocionada, cargada como un Pap Noe l. Y yo me derrumbo en el sof. Esta noche, entre una cosa y otra, apenas he desca nsado.) Estbamos en lo del argentino dice la asistenta. El da que cay de rodillas, desesperado , ofrecindole el oro y el moro, y usted (que aqu se equivoc, perdone la ~371 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos franqueza) terca como una mula: Lo siento, Rubn. Por nada del mundo cruzara el char co. La vieja carraspea. No est de muy buen humor. Agua pasada. Hoy hablaremos de Te rsa Torrente. Y le cuenta la ancdota del moscardn revoloteando en torno al crucifij o, las palabras de su compaera de pupitre, y lo parada que se qued ante aquella re velacin inesperada. Anticristo quiere decir demonio. Ah dice la asistenta. No le ve la gracia a la historia. Preferira seguir con Rubn o con cualquiera de los muchos pr etendientes de doa Emilia. Suspira resignada, se concentra en su trabajo y saca p or tercera vez brillo a una cucharilla de plata. Teresa Torrente saba muchsimas cos as. O se las inventaba, para darse pisto. Pero eso del demonio... Ayer vino a ve rme y not en ella algo raro. Me acord de una pelcula. Gente que hace pactos con el infierno. Porque lo curioso es que han pasado muchos aos y el uniforme del colegi o le sigue quedando bien. De maravilla. Pero todava lleva uniforme esa seora? El fra squito de limpiametales acaba de derramrsele sobre la mesa. Corre a la cocina, vu elve con una bayeta, frota y refrota, y mira un tanto cohibida a la vieja. En el mantel ha quedado un cerco rebelde. Lo tapa con un peridico. No, claro que no pros igue doa Emilia como si no hubiera reparado en el percance. Pero a veces, en su ca sa, se lo prueba frente al espejo. Lo hace para comprobar que no ha ganado ni pe rdido un solo centmetro. Eso s que se parece a una pelcula dice la asistenta ya ms rel ajada, Una historia de dos hermanas. Dos seoras mayores. Una, que de pequea fue muy mona, se prueba un vestido de nia ante el espejo y canta. Daba un poco de miedo. El canario, como la seora mayor de la pelcula, se pone a cantar menos mal! y la asis tenta intenta concentrarse ahora en la tetera rota. Ya no puede brillar ms de lo que brilla. Pero algo hay que hacer. Lo de la pelcula no parece haberle gustado d emasiado a doa Emilia. Mejor volver a Teresa Torrente. Pero tambin usted dice ahora con voz pillina algn secreto debe de guardar bien guardado. Porque tiene un cutis. .. La vieja sonre con su perfecta cara de luna. Pero, ms que una sonrisa de nia, ho y, por primera vez, compone un rictus de anciana. Se levanta para dar de comer a l canario. Psiu, psiu, psiu... De nuevo parece de malhumor. Lo est. Algo no acaba de salir bien esta tarde. Qu puede ser? El canario, pobre infeliz, no tiene la re spuesta. ~372 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Vuelve a la mesita de la plata. La asistenta acaba de cruzar las piernas y se di spone a atacar el salero. Entonces estar soando? lo ve. De dnde ha sacado estos zapat pregunta con un hilo de voz. La mujer sonre orgullosa. Despus baja la vista. Me da un poco de vergenza... Disimuladamente se desprende de uno. Es notorio que le que dan estrechos. De un contenedor confiesa. Y se pone colorada como un tomate. De pr onto ha entendido la magnitud de su error. Comportarse como una indigente, una tr apera, una vulgar fregona, ahora que, como por milagro, haba ascendido a dama de compaa! Qu estar pensando doa Emilia? Por nada del mundo querra contrariarla. O perder el trabajo, que es lo mismo. Las horas ms descansadas de toda su vida limpiando p lata limpia. Por lo cual se decide a desembuchar. Y haba muchos ms. La vieja apriet a los dientes. Y un par de blusas. Los ojos de doa Emilia lanzan fuego. He dejado l as bolsas abajo. En la portera. (La hipocritona de los zancos aparece hoy, a las diez en punto, tan pimpante. Ja . Prepara el desayuno y me pregunta de qu queremos hablar. De nada, digo. Esta noche no he dormido bien. Se pone a limpiar y yo, para matar el rato, hojeo una revist a de chismes. A las once llama Mara. Cmo va todo, ta? Me cuenta tonteras de sus hijos, de su hermana Magda, de sus primos Jorge y Damin. Ha amanecido conversadora. O l o que pasa es que tiene remordimientos. Desde que me enjaretaron a la espa no han vuelto por aqu. Dentro de poco es Nochebuena, no te olvides. Cmo me voy a olvidar? Y enseguida Reyes preciso. Claro. Nos reuniremos todos. Como siempre. ~373 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos No quiero que me enternezca, que me le o que me aparte de mis objetivos. Por lo c ual hago como si no la oyera bien. Te paso a Jesusica digo. La chica coge el telfon o y se pone a rer. Qu bien se llevan las dos! Mara y la espa a sueldo. Ella me llama s iempre as, Jesusica. Recorro con los ojos el saloncito. Ella debo de ser yo. Y, a veces, Jacinta. Ser mentirosa? Me entran ganas de llamarla Jernima, que es mucho ms feo que Jacinta. Pero no quiero perder la calma. Todava no. Entendido dice ahora. El veinticuatro en su casa. Y cuelga. Asiento con la cabeza para que no me repita lo que ya s Nochebuena en casa de Mara y sigo aburrida con la revista. Las artistas de ahora no valen nada. Como las pelculas. Me voy oigo al cabo de un rato, pero res ulta que han pasado varias horas. Tiene la comida preparada en la cocina. He dado unas cabezadas, mema de m. Menos mal que he sido despertada a tiempo! Dejo la rev ista en la mesita y, con un gesto, le indico a la chica que me acompae al dormito rio. Mira digo abriendo el armario. Todo para ti. Jesusica se ha quedado muda (no e s para menos). Ah estn los zapatos perfectamente ordenados. De tacn fino, de tacn gr ueso, forrados de satn, con hebilla, sin hebilla... Faltan los de la borla, pero no lo nota. Aado al lote un par de blusitas y espero un poco. Intil. No oigo ningn guay ni tampoco qu autntico. Coge unas cuantas bolsas del cajn de las bolsas ordeno. Esta vez trae muchas. Pero hago como que no me doy cuenta y descuelgo un guardab rigos. Hace tiempo que no guardo los abrigos explico. La estudio con el rabillo de l ojo. No me haba fijado nunca en que fuera tan plida. Ahora dobla cuidadosamente la blusita de vichy, la de las chorreras, y no tardo en apreciar (mejor no mirar la directamente porque me delatara) un creciente temblor en sus dedos tatuados. C omo parece algo mareada (y sigue muda) la acompao hasta la puerta. Hasta maana, hij a. Ahora mismo almuerzo y enseguida me meto en la cama. ~374 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Pero no lo hago. Espero a que tome el ascensor y corro al balcn para no perderme detalle. Mi plan, de momento, est saliendo a la perfeccin. Me sabe mal por la asis tenta, con lo contenta que estaba con su hallazgo y lo triste que se puso luego, cuando la convenc de que yo misma para evitarle el bochorno me encargara el domingo por la maana de entregar el botn a la parroquia. nicamente transigi en los zapatos de boda despus de todo ya los haba deformado y ella, roja como la grana, me lo agra deci efusivamente. (Con toda razn, porque son mos.)La chica acaba de salir a la cal le. Anda algo patosa no s si por las plataformas, el peso de las bolsas, o es que sigue mareada. El contenedor de marras est dos calles ms abajo. Si va hacia all, fat al. Pero no, claro que no. Cmo va a ir hacia all! Con aires de sonmbula cruza la cal le. Bravo! Una moto frena bruscamente. Ha ido de un pelo, pero ella ni se entera. Sigue impasible en direccin a su casa. Lo dicho: parece un zombi. Ahora se detie ne en una esquina para tomar aliento o para meditar, quin sabe! y prosigue su camino tambaleante. Jernima pobrecilla est aterrada.)
Cu-cu oye la vieja a sus espaldas. A que no sabes quin soy? Tarda slo unos segundos en reaccionar. Se crea en la cama, durmiendo. Pero no. Debe de estar tumbada o sent ada en la butaca, y la oscuridad procede nicamente de unas manos que le oprimen l os ojos y que ella recorre ahora con sus dedos. Teretorris! dice. Y enseguida se ha ce la luz. Teresa Torrente ha vuelto. Qu cosas! Tantos aos sin verla y en menos de una semana aparece dos veces. Seguro que viene a por la banda. Cmo te encuentras, E mi? No. No parece acordarse de la banda lgico; tiene muchsimas, y mejor as: ahora mis mo no sabra decir dnde la ha guardado. La mira de arriba abajo. Va vestida de fies ta, con zapatos de medio tacn, y empieza a girar sobre s misma como si bailara o q uisiera darle envidia con su vestido. La sala, de repente, parece mucho ms grande . Y hoy no he venido sola. Corre las cortinas de la galera qu curioso!, Emi hubiera j urado que haca aos que haba suprimido las cortinas y entran de sopetn, riendo como lo cas, las compaeras del colegio. Las ms amigas. El grupo al completo. Menos mal que la sala es ahora enorme. De pronto lo recuerda. Claro. Hace unos meses hizo obr as. Tir tabiques y acristal la terraza. Qu buena idea! Esto s que es una sorpresa dice ~375 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Beben Agua del Carmen y hablan sin hablar (porque lo saben todo). Loles es viuda , Laurita estudia en la universidad, Merche... Pero no haba muerto Merche? No, clar o que no dice muy tranquila Merche. Aquello fue un bulo. Tambin ellas van vestidas de fiesta y todas sin excepcin incluso Teresa Torrente, no se haba fijado llevan col gada al cuello la medalla de Hija de Mara. Emi abre el cajn del aparador y coge la suya. Pero qu raro! La cinta no es azul cielo como la de sus amigas, sino verde. N o sirve dice Teresa Torrente, Es slo de aspirante. Y fjate, est casi borrada. Es cier to. De tanto frotarla apenas se aprecia el relieve. Pero nadie ms lo ha visto. Ah ora las amigas la esconden dentro del escote, en la cintura, entre los pliegues del vestido. Casi haba olvidado esa costumbre. En verano, lejos del colegio, siem pre con la medallita puesta. La sujeta con un imperdible en la parte interior de un bolsillo. No se nota. A ninguna se le nota. Porque ya estn en la fiesta y par ecen salidas de las pginas de Menaje o de Mujer o de La Moda Ilustrada. Los camar eros sirven ponche y tisana, y el jardn huele a verano, a los primeros das de vera no. Emi aspira el olor olvidado. Verano! Por primera vez en mucho tiempo se sient e feliz. Y al fondo, apoyado en la pared de un cenador, acaba de descubrir a Rubn . Atrpalo! S valiente! Tal vez no tengas otra ocasin! De nuevo Teretorris. Adems... dalla no sirve. (Hoy no estoy para charlas. A la abogada esa chica tan lista le han dado un progra ma para ella sola. Ya era hora! Se trata de una especie de consultorio. Ella lee unas cartas, o hace como que las lee; cartas que le preguntan sobre las cuestion es ms raras del mundo. Seguro que ya lo trae preparado, pero aun as, qu gusto da esc ucharla! Lo sabe todo. S concede la asistenta. Tiene mundologa. Preferira estar a sola s con la tele. Pero qu remedio! Hoy, lunes, toca asistenta. Pues bien, aguantemos a la pobre asistenta. He conseguido, para entretenernos, un par de almohadones d e punto de cruz. Una labor tirada. Pero la pobre no tiene ni idea. Sus dedos, go rdos y amoratados, no hacen ms que pasearse por el bastidor sin decidirse a hundi r la aguja. El almohadn tena que ser blanco, pero, sospecho, terminar siendo gris. Y no precisamente gris perla. Nunca hasta hoy haba bordado se excusa. ~376 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Le ruego silencio. La abogada acaba de leer por encima una de las cartas y ahora , quitndose las gafas, nos mira muy resuelta. A veces uno se despierta bruscamente en la mitad de un sueo. En el momento ms inoportuno. El preciso instante en que a lgo maravilloso, o apasionado, o deliciosamente ertico, va a ocurrir. No culpemos al despertador ni a las obras de la casa de al lado. Los nicos responsables de q ue aquello no llegue a realizarse somos nosotros mismos. La censura. La au-to-ce n-su-ra que habamos dejado olvidada a los pies de la cama, como unas zapatillas o un batn, y que de pronto invade el mundo onrico haciendo acto de presencia. Aqu est oy yo, nos dice. Pero como no puede con el embrujo de los sueos, acude a su nico me dio al alcance. Interrumpirlos. Vuelve a calarse las gafas y cabecea con compren sin. Frustrante? Quiz s. Pero, por otra parte, nos libera de algo aterrador. Enfrenta rnos a un hecho que moralmente no podemos aceptar. La asistenta se pincha un ded o (porque no sabe manejar la aguja) y yo tambin (pero por otros motivos). Ahora r esulta que fui slo yo, yo-mis-ma, quien decidi que aquello no ocurriera nunca. Bie n, pero qu era exactamente aquello? Teretorris siempre se me adelanta. Me lleva de sorpresa en sorpresa y no me deja pensar. Y luego, enseguida, aparece la espa. O la asistenta. O Mara y Magda al telfono. Esta casa, en los ltimos tiempos, parece el vestbulo de un cine. Tendr que consultarla. A ella. Escribirle una carta. Por c ierto, cmo se llama? Lisarda? Leandra dice la mujer con su lanza en ristre. Se llama L eandra Campos. Y las cartas se envan a Prado del Rey, Madrid. Antes era ms fcil. Cu ando haba varios invitados. Cada vez que uno tomaba la palabra y Leandra lo haca to do el rato apareca su nombre escrito en letras muy gordas. Ahora no. Un momentito al principio y otro al final. As cualquiera se confunde. La ltima carta del da dice L eandra. Soy una seora mayor y me siento muy sola...No me interesa. Para viejas me ba sto y me sobro. Slo me faltara ms gente en casa. Por eso me pongo a cantar y sigo b ordando. Pero a la seora mayor le pasan ms cosas. No consigo acordarme de casi nada. L a memoria me falla. No en las cosas antiguas, sino en las de ahora. Ya no me acu erdo, por ejemplo, de lo que hice ayer...Aj. Ahora s entramos en materia. A ver qu s e le ocurre a la abogada. Voy a proponerle dos soluciones. La primera, una libret a. Un cuaderno en el que apunte todo lo que no desea olvidar. Nombres, aniversar ios, das de la semana, las cosas que debe hacer y las que ya ha hecho... Una espe cie de diario. Lo mismo que hago yo. Slo que hace das que no encuentro la libreta. ~377 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Y la otra, la mejor. Acostumbrarse a emplear el sistema mnemotcnico. Escribe mnemotc nico en una pizarra (cosa que le agradezco) y yo lo copio sobre la caja de los hi los. Ya lo pasar en limpio cuando aparezca el cuaderno. El nombre se las trae, pe ro la abogada lo explica muy sencillo. Se lo invent una diosa antigua para acorda rse de todo, y, en el fondo, se parece bastante a la asociacin de ideas. Pone algun os ejemplos y yo me invento otros. Leandra Campos, Prado del Rey, Madrid. Pues bie n: ladrona! (espero que no se lo tome a mal). Una ladrona del campo que va a la c iudad (Madrid) a robarle al rey mientras cabalga por su prado. De ladrona a Lean dra no hay ms que un paso Ldrrr, y si vuelve a aparecer Lisarda la elimino. Ladrona! d igo en voz alta para no olvidarme. La zafia ha vuelto a clavarse la aguja (a est e paso terminaremos en urgencias). Miro el almohadn. Vaya birria! Gris subido y en cima, ahora, salpicado de motitas rojas. Pero, como estoy de buenas, disimulo.)
No sabe cmo ha podido ocurrir. De nuevo es verano, se encuentra en un jardn y la f iesta no ha hecho ms que empezar. Rubn sigue al fondo, junto al cenador, y Teresa Torrente no se ha movido de su lado. Sin embargo, hay algo que no acaba de enten der. Cuntos aos tenemos, Teretorris? La amiga se encoge de hombros. Diecisis, quince.. . Los que t quieras. Y dnde estamos? En el jardn de Loles. Dnde va a ser! Claro dic Y es verdad. De repente lo ve todo muy claro. Los padres de Loles que todava no es viuda porque an va al colegio las han invitado a la puesta de largo de la hija ma yor, la amiga de sus hermanas. Por eso visten de fiesta y por eso Emi, para la o casin, se ha rizado el pelo en la peluquera. Se encuentra guapa. Aparenta, por lo menos, un par de aos ms. Qu suerte! Porque ahora le parece que Rubn, desde el cenador , la mira sonriendo. Hoy o nunca! ordena Teresa Torrente. En las manos lleva arruga da una cinta azul celeste que Emi reconoce al instante. Pero qu est haciendo? La en tierra en una maceta y disimula. ~378 ~
Cristina Fernndez Cubas Pschit dice. Cuidadito. Todos los cuentos
Y con los ojos seala hacia una sotana. El cura del colegio, enfrascado en la lect ura de un breviario, acaba de pasar muy cerca de las dos. Teresa Torrente aguard a unos segundos, respira aliviada, mira al cenador y vuelve al ataque. Lo malo de tu historia es que no tiene historia. No le envi tu hermana a frer esprragos? Eres l ibre! Emi va a protestar. A decirle a su amiga que siempre se adelanta. Que va d emasiado aprisa, y que eso lo de las calabazas de su hermana a Rubn todava no puede haber ocurrido. De la misma forma que Loles an no es viuda ni Merche ha muerto. P ero ya Teretorris se ha ocultado tras un seto y besa ahora apasionadamente a un muchacho. De dnde ha salido el muchacho? Emi busca desconcertada a las dems amigas. Tambin ellas han enterrado sus medallas en macetas y, riendo, se han refugiado e n la oscuridad. Y Rubn? Adnde ha ido Rubn? Aqu oye a sus espaldas. Rubn est a su la le a verano. Rubn es el verano. Y ella siente el cosquilleo de muchos veranos. Vay amos donde ellos dice con su dulce acento, mirando hacia el seto. La ocasin tantas veces esperada! Aquello. Rubn est a su lado, acaba de tomada de la mano y le repit e: Vamos. Emi recuerda que su medalla es slo de aspirante, que no sirve, que no tie ne por qu enterrarla en una maceta como sus amigas. A punto est de ceder, pero se detiene. Qu es lo que desea realmente? De nuevo hay algo que no cuadra. Ella sabe lo que Teresa sabe (que su hermana mayor, la guapa, terminar dndole calabazas), pe ro l, Rubn, por lo visto, tambin lo sabe. Cmo si no perdera el tiempo con una mocosa, en vez de hacerle la corte a su hermana! As no. As no vale. Pdemelo de rodillas dice orgullosa. Rubn obedece. Y ella ahora comprende perfectamente lo que debe hacer. Aquello. Lo siento. Nunca cruzara el charco. Y, sbitamente inspirada, aade: Y menos c on un hombre que se pone de rodillas. Suspira feliz. Su historia ya tiene histor ia. (La asistenta lleva hoy los dedos cubiertos con esparadrapos. De vez en cuando m ira con envidia la blancura de mi almohadn y yo, para no ofenderla, evito ~379 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
detenerme en el suyo. Pero s lo que piensa; lo veo como si estuviera escrito. Unas tanto y otras tan poco. Se refiere a nuestras labores, desde luego, pero sobre t odo a la forma diferente como nos ha tratado la vida. A pesar de todo no es renc orosa. Disfruta con mis recuerdos como si fueran suyos, y la verdad es que no me extraa. Hoy se lo he contado todo muy bien (lo tena fresco). Por eso no para de c omentar y se resiste a cambiar de tema. Fue usted muy valiente, doa Emilia. Hace f alta coraje para rechazar un partido como aqul. Eso es lo que dice, pero piensa: Y qu diferencia hay entre un millonario de pie y otro de rodillas?. Lo lleva escrito en la frente ahora en redondilla, y tambin: Seguro que se arrepentira despus, cuando ya era tarde. Y no se arrepinti nunca? pregunta como si se le acabara de ocurrir. Jams espondo. Me gusta vivir sola. Aqu, en mi casita. Con mis recuerdos... La buena muj er se queda meditando y yo me levanto con la excusa de que hace rato que no oigo cantar al canario. S que he soltado una frase un tanto liada. Contradictoria, que dira la abogada. Porque, veamos, si no me arrepiento de haberle dado calabazas a Rubn y estoy encantada de vivir sola, no acabo de entender del todo que lo bueno de vivir sola sea, precisamente, poder recordar a Rubn. Qu vida la suya, doa Emilia! s uspira admirada la asistenta. Y ya no dice ms. Es la hora de Ldrrrrrr... Leandra! El sistema mnemotcnico funciona de maravilla. Ah est la ladrona, el rey burlado, el caballo al trote... Y ni sombra de Lisarda. Leandra Campos. Prado del Rey. Madri d. Un da de stos me animo y le escribo. Querida Leandra.Queridas amigas dice ahora Lea dra.)
Suena el telfono. Es Mara. Hola, ta. Cmo ests? Divinamente dice la vieja. Por qu? No son ni las diez de la maana. Has dormido bien? pregunta Mara con voz preocupada. Mu y bien. Pero poco. La vieja mira con recelo el auricular. Algo raro pasa, seguro . Pero ella, por si acaso, se la ha clavado. Poco, ha dicho. Lo que es muy parecid o a soltar: Y menos dormir si te empeas en llamarme a estas horas. Jesusica no viene hasta las once aade para dejar las cosas claras de una vez. ~380 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Hasta las once es como si ella no existiera, salvo que ocurra algo muy important e. Nada importante dice Mara (entonces, por qu la molesta?). Pero es que me ha llamado una de tus vecinas... La vieja frunce el ceo. Una vecina? S, hace tiempo tuvo la o currencia de dar los telfonos de la familia a un par de vecinas. Por si le pasaba algo. Pero esto fue antes de estar tan acompaada. Y ahora, qu quera la vecina? Dice que por las noches no paras de mover muebles, abrir y cerrar armarios, pasear... Que no pueden pegar ojo, vaya. Sern mentirosas? La vieja sigue con el ceo fruncido . Mira, ta, si alguna noche no puedes dormir, te lo tomas con calma. Paciencia... H a dicho paciencia? La ta aparta el auricular. Ah est otra vez. La palabra fatal. Resi-den-cia.O le pedimos al mdico que te recete alguna pastilla... No la necesito. Du ermo como una nia de quince aos responde orgullosa. La vecina dice tambin que te has pasado la noche cantando himnos. A grito pelado. Pero se habr vuelto loca la vecin a? Ja dice resuelta la vieja, la tendran que internar en una... No llega a acabar la frase. Se para en seco. Un poco ms y se le escapa la palabra maldita. Pero a lo mejor, quin sabe, Mara no se ha percatado. Por si las moscas, toma aliento y prosi gue: Nunca me han gustado los himnos ni me acuerdo de la letra de ninguno. Slo la del colegio. La del himno del colegio. Lo ha dicho para defenderse, pero ensegui da cae en la cuenta de que acaba de cometer un desliz. S, recuerda perfectamente la letra palabra por palabra del himno del colegio. Y es posible, aunque no seguro , que una de las noches en que la han visitado sus amigas se empearan en evocar v iejos tiempos y lo cantaran a coro. Pero, ms a su favor: hace ya unas semanas que no aparecen sus amigas. Te repito que por las noches duermo. Y adems hace ya much o que no viene a verme Teretorris. Quin? Teresa Torrente. Y Merche, Laurita, Loles.. . Las amigas del colegio. Amigas que tienen la delicadeza de visitarme... A punt o est de aadir: No como otras, pero se detiene a tiempo. Como respuesta estara bien. Slo como respuesta. Pero lo que menos desea es que aparezcan Magda o Mara. Y esta conversacin hace ya rato que le est cansando. ~381 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
Y estas amigas tuyas... Mara, de pronto, parece dudar te visitan por las noches? El r eloj marca ahora las diez en punto. La vieja aprieta los dientes. Siempre igual. Siempre la pillan desprevenida. No poda haber esperado hasta las once para interr ogarla? Porque esta llamada no es ms que eso: un interrogatorio. Ni siquiera lo d e la vecina debe de ser verdad. Mara pretende acorralarla, pescarla en un error.. . Qu hara Leandra en su lugar? Querida Mara responde pausadamente, con voz de locutora Permteme decirte que, a veces, pareces tonta. Deberas saber, como saben tu herman a y tus primos, que para m la noche y se toma la molestia de subrayar noche empieza en cuanto se va el sol. Y en invierno oscurece muy pronto. A las seis de la tar de ya es de noche. Le ha salido redondo. Casi como el da en que le dio calabazas a Rubn. Mara dice Ah y otras cosas que la vieja no se molesta en retener. Al colgar respira hondo. La sobrina, en cambio, se ha quedado intranquila. Despus de todo, q u sabe de la vecina? Tena voz de joven y se expresaba con toda correccin. Pero y si fuera ella la que sufre de insomnio? Y si le faltara un tornillo? Duda en volver a llamar a ta Emilia. Pobre mujer! O se le ha desarrollado un ingenio sbito o ha te nido ms paciencia que un santo. Decir que mueve muebles y canta por las noches... Tiene que estar furiosa. Pero teme incomodarla y no se decide a llamar. Hace bi en. Ahora la vieja acaba de sacar el pao negro de la jaula, mira al canario Pshit, piu, piu, piu, pshit, pshit... y le dice en secreto: Si vuelven a molestar nos ha remos los muertos. (Aquel traje tan mono el conjunto de la tienda de enfrente ya no est en el escapara te. Buena seal? No estoy muy segura. Miro a Jesusica de reojo, pero ella, que much o gusto no tiene, se ha quedado embobada ante una birria de suter, de esos que pa recen encogidos antes de la primera lavada. Como veo que nos podemos pasar all, c omo tontas, media maana, decido ir directamente al grano. Aquel vestido tan mono, el vestido azul marino con su chaqueta ribeteada a juego... Te acuerdas? Jesusica sale de su encantamiento y dice: S. Pero no s si lo hace para seguirme la corriente . Lo han vendido! ~382 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos Nada. Ni media sonrisa cmplices (que me dara a entender que ha cumplido su cometid o de correveidile) ni la ms leve expresin de susto (que indicara a las claras que s e le ha olvidado). A lo mejor dentro tienen ms... responde simplemente. Pienso, par a consolarme, que tal vez los chicos quieran darme la gran sorpresa y le han ped ido que no suelte prenda. Pero no acabo de convencerme. A ratos Jesusica me pone nerviosa. La asistenta, en cambio, me parece mucho ms lista. Entiende las cosas. Y tiene sentido comn. Me gustara que ya fueran las cuatro y estuviramos frente al televisor escuchando a Leandra. Todos, en la vida, necesitamos contar con un inte rlocutor vlido, dijo el otro da. Se refera a que no basta con hablar con alguien de vez en cuando o con tener un perro o un canario. Lo importante es que se produzca un intercambio y que este intercambio resulte enriquecedor. Y la asistenta, la ver dad, a pesar de sus limitaciones y despus de Teretorris es un buen interlocutor. A ve ces dice cosas que yo ya he pensado, pero que, al orselas a ella, es como si se m e acabasen de ocurrir. La semana pasada, sin ir ms lejos, estuvo estupenda. Una t elespectadora haba escrito una carta muy triste hablando de ese asunto que me sac a de quicio y que hoy me ha recordado la pesada de Mara, y yo hice como que no me i nteresaba y me puse a tatarear una cancin inventada. Pero aquella pobre seora cont aba horrores. De su familia, de las cuidadoras, de las compaeras con las que comp arta dormitorio en una digmoslo ya re-si-dencia... Y alguna cara rara deb de poner po rque la asistenta dej su labor que ahora es ya un autntico pingo, suspir abatida un p ar de veces y meneando la cabeza murmur: Cuando no hay posibles.... Pareca tambin muy triste, pero yo, casi enseguida, me puse muy contenta. Porque yo tengo posibles. Mi piso (por ejemplo), del que nadie me va a sacar. Con lo cual dej de cantar y m e qued tranquila. Y no le hubiera dado ms vueltas al asunto si no fuera por la lla mada intempestiva de esta maana. Volvamos a casa digo de pronto. Empiezo a tener fro. No es verdad. Hace un da de lo ms soleado, pero a Jesusica que no es interlocutora ni tampoco vlida le da igual y responde nicamente: Como quiera.) El piso, de vuelta del paseo, le parece a la vieja ms bonito que nunca. Acaricia el sof, alisa el tapete de la mesita, abre la puerta del dormitorio y mira a hurt adillas a Jessica. La chica est pendiente del reloj. Tengo que irme dice. Ya es la h ora. Claro, Jesusica. Maana ven pronto. Me acompaars al notario. ~383 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
No parece que la chica sepa muy bien lo que es un notario. Ni para qu sirve. El no tario aclara la vieja sirve para hacer testamento. Cuando les cuentes a mis sobrin os que me encantara aquel vestidito tan mono puedes aadir: El otro da hizo testament o. Jessica intenta recordar. A qu vestido se refiere? Y por qu quiere que hable a sus sobrinos de un testamento? El vestido sera una buena sorpresa. Azul marino, con l a chaqueta ribeteada de blanco. Aquel que estaba en el escaparate y ya no est... Es importante. Que no se te olvide. Porque... A la vieja se le ha puesto cara de misterio. Te conviene, Jesusica, te conviene... Ahora parece una nia traviesa. De lo dems, ni palabra. Que he hecho testamento, bien. Pero, claro, los testamentos son secretos. Muy secretos. La chica asiente y de nuevo mira el reloj. Hoy almor zar en una pizzeria con una amiga. Le han hablado de un posible trabajo en el que todava hay menos trabajo. Y seran dos. Ella y su amiga. Quizs acepte. Est empezando a aburrirse de la vieja. En las herencias nunca se sabe prosigue doa Emilia sin ab andonar su aire de misterio y ms de uno termina quedndose con un palmo de narices. Otros, en cambio, otros que ni siquiera son de la familia... Pero no quiero habl ar. Los testamentos son secretos... No te lo haba dicho, Jesusica? Jessica no cont esta, pero una chispa se ha encendido en sus pupilas y se pone a estudiar el sal oncito con la mirada de un tasador. Luego se queda embobada, como si soara despie rta. El dormitorio en el saln y el saln en el dormitorio... La mesita de noche la con servo... El sof y los sillones me valen... Las fotos y los cuadros a la basura.Los ret atos de familia para la familia interrumpe la vieja. Doa Emilia ha vuelto a su hab ilidad de adivinar pensamientos. Pero a la chica eso ahora no le importa. Ha est ado a punto de estropearlo todo. Mira que si se le llega a escapar lo del nuevo t rabajo! Coge el abrigo y se despide hasta el da siguiente. Al cerrar la puerta y llamar al ascensor no puede contenerse. Salta, grita Yuhuuu!, se tapa la boca y ter mina golpeando el aire con los puos. La vieja la contempla sonriendo a travs de la mirilla. Esta Jernima, vista desde aqu, parece enana. ~384 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
(Los notarios de ahora no se parecen en nada a los de antes. Como las artistas d e cine, igual. El que he elegido as, un poco a boleo, porque vive cerca y no estoy para viajes no infunde respeto, ni autoridad, ni nada por el estilo. Es un niato. Al llegar, un seor muy trajeado, que yo he tomado por el verdadero notario, me h a llevado al despacho del nio, que yo he tomado por eso, por el nio, el hijo del n otario, que a ratos le da por sentarse en el silln de su padre y jugar a ser nota rio. Al verme se ha levantado muy correcto, ha rodeado la mesa y me ha indicado que tomara asiento. Qu bien lo haces, guapo!, he estado en un tris de soltarle. Y qu s rio te pones! Pero no lo he hecho. Hoy el da ha amanecido gris y desangelado, y yo no puedo con los das grises y desangelados. Me ponen de malhumor y no me expreso todo lo bien que deseara. De modo que me he limitado a sentarme y a esperar que el verdadero notario sacara de un empujn a su hijo del despacho. Pero el seor traj eado nos ha dejado solos, y el chico venga a jugar y a darse importancia. Hasta que ha entrado un segundo seor, que tambin pareca notario, y muy respetuoso le ha d ado al niato unos papeles y le ha llamado seor notario. Ah s que me he quedado confund ida. Pero he disimulado. Eso, los das grises, lo hago muy bien. Cuanto menos se h abla, mejor. As que ha dicho el niato quiere usted otorgar testamento. Y entonces s, e ntonces me he puesto a hablar. Le he hablado de mis posibles: el piso, unos ahor ros y algn que otro objeto de valor. Y he decidido empezar por lo pequeo: la asist enta. A mi querida asistenta, con la que tan buenos ratos me paso charlando, le dejo mi vestuario al completo (zapatos, bolsos y cinturones incluidos), el canar io (si vive an) para que lo cuide, y la tetera, las cucharillas de plata y la med alla de aspirante a Hija de Mara. Como recuerdo. Los pendientes de fantasa no. sos sern para los hijos de mis sobrinas que son muy modernos. Los hijos? pregunta el not ario. Eso es, los hijos. Y doy sus nombres. Que se los repartan. Pero como parec e que el notario no lo ha entendido del todo le explico: Pobres chicos. Si los vi era... Con un solo aro en la oreja cada uno. Como si fueran pobres... Y ahora vi ene la parte importante. Los ahorros y el piso. Pido un vaso de agua porque lo q ue tengo que decir es un poco difcil. El moscardn. Y cada vez que hablo del moscar dn termino lindome. Pero el agua me aclara la garganta y de paso las ideas. Los aho rros que tengo en el banco sern para mis sobrinos voy a aadir lo que quede, pero no m e parece necesario. Para mis cuatro sobrinos. Magda, Mara, Pedro y Damin. Con una c ondicin. Que se encarguen de poner una lpida a mi nicho. Una lpida sencilla, discre ta, no hace falta que sea muy cara... Una lpida con ~385 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos mi nombre, una cruz... y un moscardn. Una cruz sencilla en la que, como por casua lidad, se ha posado un moscardn. Bebo ms agua. Lo he soltado todo de un tirn, a pes ar del da gris, o ser quiz que, desde hace un rato, ya no me parece tan gris. El mo mento es emocionante. Una cruz repite el notario con un moscardn. A ser posible de or o aado. Y como ahora levanta los ojos del papel me veo obligada a aclarar: El mosca rdn. Me refiero al moscardn. Me mira sorprendido y yo pienso: Otra vez, lo de siemp re. Tendr que explicarle lo que es un moscardn? Tendr que imitar su zumbido o recordar le que se trata de aquel bichito tan simptico que en verano se mete en las casas y da vueltas por el techo, las ventanas o la pantalla de la televisin? De que yo po r las razones que sean y que ahora no vienen al caso siento hacia l cario y agradec imiento? Y por un momento se me ocurre hablarle del Anticristo. Si le contara... Pero no, me par en seco. Ni nombrarlo siquiera. El otro da, en la radio, lo dejar on muy mal (lo pusieron verde) y no quiero que me tomen por una hereje y me enti erren fuera del camposanto. Una cruz lisa y lasa con un moscardn de oro me limito a recordar. Est usted segura? Pero ahora entiendo que los tiros la sorpresa iban por o tro lado. Que el notario, pese a su aspecto de mequetrefe, tiene sentido comn (co mo la asistenta) y (mejor an que ella) piensa en detalles en los que a m no se me haba ocurrido pensar. Si me permite... Yo no sera partidario de colocar un objeto d e oro, de valor, digamos, por pequeo que fuera, all, en una lpida, a la vista de to dos... Los cementerios, como usted sabr, no estn exentos de visitas de desaprensiv os, de merodeadores... Por qu darles facilidades? Tiene razn. Ms razn que un santo. Sl o se equivoca en eso de por pequeo que sea. Porque el moscardn tiene que ser grande. No dir mayor que la cruz, pero s grande. El notario-cro sigue diciendo cosas como S era ponrselo en bandeja y yo pienso en otras, cosas terribles que a veces oigo por televisin, y de las que, tonta de m, he estado a punto de olvidarme. Esos desapren sivos, s, que incluso llegan a profanar tumbas para hacerse con cualquier cosa. C on un anillo, una medalla... De latn! digo. Y me quedo la mar de contenta. El latn no tiene valor, pero es muy bonito y, adems, se limpia estupendamente. Ya me parece verlo. Un moscardn negro con ~386 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
unas alas relucientes (de latn) y la asistenta, emocionada, sacndole brillo con lgr imas en los ojos. Pero de la asistenta ya hemos hablado. Ahora a lo importante: el piso. Se encuentra bien? Claro que me encuentro bien. Divinamente. Slo que a vec es (ahora, por ejemplo) el sistema mnemotcnico no acaba de funcionar. Voy a decrse lo: sistema mnemotcnico, pero, como es tan joven, lo mismo no me entiende y prefier o explicar: Estoy haciendo memoria. Cierro los ojos eso es lo que necesitaba, conc entracin y enseguida se me aparece lo que quera recordar. Casi todo. Empiezo por el final: Madrid. Sigo con el nombre de mi heredera: Lisarda Reyes. Y de pronto un a duda. Sin nmero, s, pero... cmo era la calle? Prado del campo? Campo del Prado? Cam dn! suelto al fin. Todo arreglado. Lisarda Reyes. C/ Camprodn s/n. Madrid. Qu contenta se pondr la abogada! Lisarda Reyes repite el notario. Calle Camprodn sin nmero... Eso s digo. Pero de repente me parece que queda un cabo suelto. Ladrona!, me oigo decir con el pensamiento. Y qu tendr que ver una ladrona con Lisarda? Ladrona, ladrona, la drona... Vuelvo a cerrar los ojos. Ya lo tengo! La ladrona es la sinvergenza que se quera hacer con mi moscardn. La merodeadora desaprensiva que gracias a la intelig encia del notario se va a quedar con un palmo de narices. Te fastidias, ladrona! di go sin hablar, slo con el pensamiento. Y me dispongo a firmar. Pero en ese mismo instante entra una secretaria con una botella de agua y a travs de la puerta entr eabierta veo a la espa en la sala de espera, sentada en el extremo de un sof, ties a como un palo. Pobre chica! Mira que si llego a olvidarme de ella... Al cabo de media hora vuelvo a estar en la calle. El cielo se ha puesto negro. Llover. Jesus ica, como si acabara de pasar un examen, me pregunta bajito: Qu tal ha ido todo? Me encojo de hombros. Ya te enterars, hija. En su da... Parece emocionada. Ahora esto y segura de que no se le escapar el detalle del conjunto y llamar a Magda o a Mara. Si no lo ha hecho ya. Con lo cual, a la larga, ~387 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos saldr ganando la asistenta. Entre mi vestuario figurar el trajecito azul marino co n el ribete blanco. Quiere que le haga compaa esta tarde? Niego con la cabeza. Hoy, ms que nunca, necesito estar sola. Me apoyo en su brazo y nos encaminamos en sile ncio hacia mi casa. Ella va pensando en sus cosas. Yo en las mas. La miro de reoj o y, como a veces adivino, la veo tirar tabiques, poner moquetas y tapizar sillo nes. No tiene mucho gusto que digamos. Pero la dejo hacer. Que juegue a arquitect a si le divierte! En su da ya se enterar y seguro que me lo agradece. Porque mi le gado se dice as es, adems de un legado, algo parecido a una leccin de vida. Dos objet os de artesana. Uno valioso. El otro no. Mi cojn de punto de cruz (ejemplo de lo q ue hay que hacer) y el pingo que bord la pobre asistenta (ejemplo de todo lo cont rario). Huy! dice la inocente. Seguro que enfrascada en sus chapuzas acaba de pinch arse con un clavo. Sigo en mi silencio (el clavo, despus de todo, es de mentira, tan de mentira como las reformas a las que se ha entregado esta pobre ilusa) y sl o lo interrumpo cuando, por fin, entramos en mi calle. Qu ganas tengo de llegar a c asa!) La vieja cierra la puerta con llave. Respira hondo. Saca del bolso la copia del testamento y la esconde en el cajn secreto de un escritorio. Piensa: Secreto. El t estamento es secreto, por lo cual el secretario (yo misma) lo guarda en el cajn s ecreto del secreter. Le ha gustado mucho la lectura que, con voz pausada, ha hech o el notario antes de la firma. Sobre todo la descripcin de la lpida con la cruz y el moscardn. Qu buena idea! Y qu tranquila y descansada se siente! Ser agradecido es de bien nacido, murmura. Y se queda embobada mirando los cristales de la galera. H a empezado a llover, pero l, el bichito, el simptico moscardn al que tanto debe, en tr por esta misma ventana una maana de sol. Y desde entonces nada sera ya lo mismo. l entr, ella lo reconoci enseguida, al momento record a Teresa Torrente y despus... e l grupo al completo! Loles. Merche, Laurita... Qu aburrida viva antes de que la vis itaran sus amigas! Y Teretorris, sabia como siempre, la llev a la fiesta en la qu e estaba Rubn... En la cocina le espera el almuerzo dispuesto sobre un fogn, listo para ser recalentado. Pero no tiene hambre ni sed. Se sirve una copita de Agua del Carmen y brinda ante un espejo. Por m!! La tarde se le presenta como un premio (a su generosidad, a haberse comportado como un Rey Mago). Hoy no toca asistenta da libre! y doa Emilia necesita meditar, aclarar ideas, atar cabos y olvidarse del ~388 ~
Cristina Fernndez Cubas Todos los cuentos
sistema mnemotcnico que ahora, para llegar a lo que quiere llegar, no le sera de n inguna ayuda. Se sienta en la galera y entorna los ojos. La fiesta de Loles, la p uesta de largo de la hermana mayor de Loles, los jardines de los padres de Loles ... Se recuerda perfectamente, con el vestido vaporoso, un poco de nia, y el pein ado de peluquera que le hace mayor, tan slo un par de aos, lo suficiente para que R ubn no le quite los ojos de encima... Y ah estn tambin las amigas, escondiendo sus m edallas en la tierra de las macetas. Y Teretorris, animndole a dar el paso. Tu his toria no tiene historia. No le mand tu hermana a frer esprragos...? Abre los ojos. Es a frase la de las calabazas de su hermana no le gusta. Ya no le gust ni pizca el ot ro da con lo bien que se lo estaba pasando. Teretorris la solt zas!, como un dardo, s eguramente sin mala intencin, pero le agu la fiesta. Aunque (ya entonces se dio cu enta) era una frase absurda. Cmo contar con lo que ocurrir despus si todava no ha ocu rrido? El canario se pone a cantar y la vieja lo mira sonriendo. Cada cosa a su t iempo, dice con voz enigmtica. A su tiempo. De pronto le parece entenderlo todo. Cmo h a podido ser tan estpida? Y se siente capaz de poner orden al galimatas de imgenes y enmendar a Teretorris que el otro da se pas de lista. Porque su hermana mand a Ru bn a frer esprragos, cierto. Pero en la fiesta nada de todo esto haba ocurrido an. Rub la pretenda... a ella. Con su traje vaporoso y sus rizos de peluquera. S, Rubn slo te na ojos para ella, la pequea (ah est la razn del desaire de su hermana, aos despus, re corosa y resentida, incapaz de dominar su orgullo). Ahora lo ve con claridad. La primera, en la lista de preferencias, es ella, Emi. Y antes de que Emi le recha ce (porque eso est comprobado: que Emi terminar rechazndole y obligndole a ponerse d e rodillas) bien podra haber sucedido un montn de cosas. Ah estn. Las cosas. En su t iempo. Aquello... Quiere volver a la fiesta. Necesita regresar al jardn de las ti sanas y los ponches. Pero hoy no acudir a la mediacin de Teretorris. Dice Rubn, Rubn, Rubn, Rubn.... Cuando cae agotada, a punto de dormirse, oye su voz. Aqu estoy, Emi. Siempre a tu lado. Pero Rubn no est a su lado sino al fondo de un corredor oscuro. Primero se sorprende. Luego recuerda que es de noche. Es su primera fiesta de n oche. Ven dice Rubn. No tengas miedo. La noche de hoy no se parece a las otras noche s. No sabe por qu. Pero es distinta. Anda ligera por el pasadizo oscuro, como si se hubiera desprendido del cuerpo, como si lo hubiera abandonado en cualquier si lln de la galera. Y, mientras avanza sin sentir sus piernas y se acerca al punto d e luz donde est Rubn, se da cuenta de que sobre el trajecito vaporoso recin plancha do se ha puesto la chaqueta azul marino con el ribete blanco. Le gusta, s. Pero n o le cuadra. En su tiempo la chaqueta ribeteada no exista. ~389 ~
Cristina Fernndez Cubas Ven repite Rubn. Te estoy esperando. Todos los cuentos La vieja se detiene. Frunce el ceo. Esperando..., murmura. Esperando... Toda la vida se le aparece de pronto como una interminable sala de espera. Se ajusta la chaqu eta, retoca su peinado... Paraqu correr? Piensa: Hazte valer, Emilia. Hazte valer... Pero slo dice: Ja! Y reemprende el paso. Despacio. Muy despacio. No tiene prisa. S abe que ya nadie se atrever a interrumpir su sueo. El verano no ha hecho ms que emp ezar. Y la noche, esta vez, no acabar nunca. Fin 1.a edicin: octubre de 2008 Cristina Fernndez Cubas, 2008 Tusquets Editores ISBN: 9 788483830970 ~390 ~
You might also like
- Literatura Hispanoamericana Contemporània ApuntesDocument33 pagesLiteratura Hispanoamericana Contemporània Apuntespablitoo98No ratings yet
- Trabajo - La Conciencia Ling. en El S. de OroDocument6 pagesTrabajo - La Conciencia Ling. en El S. de OroLuPlanoNo ratings yet
- Poesia Social Espanola Contemporanea Antologia 1939 1968 Introduccion 1215176Document46 pagesPoesia Social Espanola Contemporanea Antologia 1939 1968 Introduccion 1215176Carlos Cerdan tudancaNo ratings yet
- El Porvenir Del Español de Juan Ramón LodaresDocument3 pagesEl Porvenir Del Español de Juan Ramón LodaresJohanna CaprilesNo ratings yet
- Guia Cancion III GarcilasoDocument17 pagesGuia Cancion III GarcilasoManuel HernandezNo ratings yet
- Tratado de La Formación de Palabras en La Lengua CastellanaDocument226 pagesTratado de La Formación de Palabras en La Lengua CastellanaJuan DeutschNo ratings yet
- Línea Del Tiempo de La Lengua EspañolaDocument3 pagesLínea Del Tiempo de La Lengua EspañolaAndres MarquezNo ratings yet
- Historia de La Lengua EspañolaDocument27 pagesHistoria de La Lengua Españolairati bernaolaNo ratings yet
- Español Coloquial Pragmática de Lo Cotidiano - (1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPAÑOL COLOQUIAL (... ) )Document14 pagesEspañol Coloquial Pragmática de Lo Cotidiano - (1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPAÑOL COLOQUIAL (... ) )Fredy PadillaNo ratings yet
- El Latín Vulgar y El Tipo Lingüístico Romance.Document8 pagesEl Latín Vulgar y El Tipo Lingüístico Romance.joyrosasvioletasNo ratings yet
- Informe 2Document18 pagesInforme 2DeliaNo ratings yet
- La Abertura Vocálica en Andaluz Oriental: Un Estudio Desde Los Universales LingüísticosDocument10 pagesLa Abertura Vocálica en Andaluz Oriental: Un Estudio Desde Los Universales LingüísticosJosé María Lahoz BengoecheaNo ratings yet
- Que Historia de La Lengua Rolf EberenzDocument12 pagesQue Historia de La Lengua Rolf EberenzLilian TORRENTENo ratings yet
- Los Anglicismos en El Español PeninsularDocument61 pagesLos Anglicismos en El Español PeninsularvallinskiNo ratings yet
- Comentario MarañónDocument1 pageComentario MarañónPaula Medio TorrubianoNo ratings yet
- Análisis de La Traducción de Uf - InternacionalDocument56 pagesAnálisis de La Traducción de Uf - InternacionalCarla FernandezNo ratings yet
- Literatura Hispanoamericana Del Siglo XXDocument51 pagesLiteratura Hispanoamericana Del Siglo XXIsabela TavaresNo ratings yet
- Lambdacismo 4Document91 pagesLambdacismo 4Aravoss VladNo ratings yet
- Sobre El EsperpentoDocument8 pagesSobre El Esperpentokyokyo69No ratings yet
- La Novela Gabriel MiroDocument62 pagesLa Novela Gabriel MiroSandra CisnerosNo ratings yet
- La Novela Picaresca Entre Realismo y Representación de La Realidad El Caso PDFDocument10 pagesLa Novela Picaresca Entre Realismo y Representación de La Realidad El Caso PDFisaías_marín_10No ratings yet
- Monografia AstilleroDocument14 pagesMonografia AstilleroilemissNo ratings yet
- LECTURA 4 Combrie Bernard Universales Del Lenguaje y Tipologia LinguisticaDocument13 pagesLECTURA 4 Combrie Bernard Universales Del Lenguaje y Tipologia LinguisticaBiankechi MiztontliNo ratings yet
- Vocalismo 2Document6 pagesVocalismo 2Channel FelizNo ratings yet
- LatínDocument30 pagesLatínMarité MaricchioNo ratings yet
- Sintesis El Rapto Del Santo GrialDocument1 pageSintesis El Rapto Del Santo GrialCamila MayoralNo ratings yet
- Ficha Teatro Medieval Ed. Pérez PriegoDocument7 pagesFicha Teatro Medieval Ed. Pérez PriegomargisfeNo ratings yet
- T 41Document16 pagesT 41Elena Gómez CuervoNo ratings yet
- 04 Gimeno Menéndez (1990) Dialectología y Sociolingüística - Cap 2Document88 pages04 Gimeno Menéndez (1990) Dialectología y Sociolingüística - Cap 2Aldana TrombettaNo ratings yet
- Cuadro Comparativo Verbos Inacusativos IntransitivosDocument2 pagesCuadro Comparativo Verbos Inacusativos IntransitivosMaferMéndezNo ratings yet
- Niveles Del LenguajeDocument4 pagesNiveles Del LenguajeLuis DiazNo ratings yet
- Apuntes Sobre El Español Del Uruguay - BERTOLOTTI&COLLDocument10 pagesApuntes Sobre El Español Del Uruguay - BERTOLOTTI&COLLIzaurralde MateoNo ratings yet
- SssDocument7 pagesSssFEDERICO SÁNCHEZNo ratings yet
- Lenguas Aislantes Resumnen I PresentarDocument6 pagesLenguas Aislantes Resumnen I PresentarMoidelaCruzNo ratings yet
- Periodismo Literario Español Durante El Siglo XXDocument10 pagesPeriodismo Literario Español Durante El Siglo XXJavier TéllezNo ratings yet
- El Ensayo en Feijoo PDFDocument21 pagesEl Ensayo en Feijoo PDFAnonymous KmMxuWWNo ratings yet
- Soluciones - Diálogo C1Document15 pagesSoluciones - Diálogo C1VERONICA ALEJANDRA MOYANONo ratings yet
- Riley - La Profecía de La Bruja (El Coloquio de Los Perros)Document12 pagesRiley - La Profecía de La Bruja (El Coloquio de Los Perros)Noelia VitaliNo ratings yet
- Antología de Textos Literarios. Los Siglos de Oro PDFDocument44 pagesAntología de Textos Literarios. Los Siglos de Oro PDFtrota2mundosNo ratings yet
- Francine Masiello Sobre Manuel PuigDocument13 pagesFrancine Masiello Sobre Manuel Puigcarina_gonzález_1No ratings yet
- Masullo Con CambiosDocument28 pagesMasullo Con CambiosRaquel NoriegaNo ratings yet
- BMenéndez Pidal - Manual Gramática Histórica EspañolaDocument366 pagesBMenéndez Pidal - Manual Gramática Histórica EspañolaTrajano1234No ratings yet
- Demonte - Lengua Estándar, Norma y Normas en La Difusión Actual de La Lengua EspañolaDocument12 pagesDemonte - Lengua Estándar, Norma y Normas en La Difusión Actual de La Lengua EspañolaAgustín EchevarríaNo ratings yet
- PETRELLA, Lila La Unidad y La Diversidad Del Español Americano. TextoDocument11 pagesPETRELLA, Lila La Unidad y La Diversidad Del Español Americano. TextoMarinaFersterNo ratings yet
- Martinez - La Oracion CompuestaDocument4 pagesMartinez - La Oracion CompuestaGabriela Capel100% (1)
- Vera Luján. La Estructura Del Campo Deíctico-Personal en Español - El PronombreDocument23 pagesVera Luján. La Estructura Del Campo Deíctico-Personal en Español - El PronombrePremioNobeldeYoyo2No ratings yet
- El Idioma Del Periodismo - Lázaro CarreterDocument15 pagesEl Idioma Del Periodismo - Lázaro CarreterLeidy R JiménezNo ratings yet
- Garcilaso de La VegaDocument28 pagesGarcilaso de La VegaArmando LokesoyNo ratings yet
- 1 Pec NOTA 10 Teorías Literarias Del Siglo XXDocument5 pages1 Pec NOTA 10 Teorías Literarias Del Siglo XXmartaNo ratings yet
- Literatura Española. Poesía - Práctica 3Document5 pagesLiteratura Española. Poesía - Práctica 3Carolina CuberoNo ratings yet
- Tema 64. La Novela Española en La Primera Mitad Del XX: 1. IntroducciónDocument7 pagesTema 64. La Novela Española en La Primera Mitad Del XX: 1. IntroducciónMPGNo ratings yet
- El Español en AméricaDocument16 pagesEl Español en AméricaSamir HernandezNo ratings yet
- La Teoría Del Túnel, CORTAZARDocument2 pagesLa Teoría Del Túnel, CORTAZARMariela Fuentes LealNo ratings yet
- CORREAS Vocabulario R.a.E. 1906Document662 pagesCORREAS Vocabulario R.a.E. 1906UTECONo ratings yet
- Artículo Sobre La Enseñanza de La GramáticaDocument17 pagesArtículo Sobre La Enseñanza de La GramáticaCésar CevallosNo ratings yet
- Literatura y Sociedad en El Siglo de Oro - Sílabo - Formato OficialDocument7 pagesLiteratura y Sociedad en El Siglo de Oro - Sílabo - Formato OficialTsujio AbeNo ratings yet
- TAV: La Traducción de Textos Literarios Narrativos IDocument39 pagesTAV: La Traducción de Textos Literarios Narrativos IBERENICE100% (1)
- Con Óscar de La BorbollaDocument4 pagesCon Óscar de La BorbollaMajenda AliagaNo ratings yet
- 1934 - Diez Canseco, Jose-DuqueDocument130 pages1934 - Diez Canseco, Jose-DuqueWaldir Perez OrellanaNo ratings yet
- El Carnaval de BradburyDocument3 pagesEl Carnaval de BradburyMajenda AliagaNo ratings yet
- Amorós, Cecilia (Ed.) - Feminismo y FilosofíaDocument162 pagesAmorós, Cecilia (Ed.) - Feminismo y FilosofíaAndrés CarrerasNo ratings yet
- Amorós, Cecilia (Ed.) - Feminismo y FilosofíaDocument162 pagesAmorós, Cecilia (Ed.) - Feminismo y FilosofíaAndrés CarrerasNo ratings yet
- Yasunari Kawabata Lo Bello y Lo Triste PDFDocument140 pagesYasunari Kawabata Lo Bello y Lo Triste PDFMiguel Muñoz100% (10)
- Correlato ObjetivoDocument7 pagesCorrelato ObjetivoAriel CalderonNo ratings yet
- Decreto Supremo-Movilizacion de CourierDocument24 pagesDecreto Supremo-Movilizacion de CourierMajenda AliagaNo ratings yet
- PromartDocument2 pagesPromartMajenda Aliaga100% (1)
- Corominas Joan - Breve Diccionario Etimologico de La Lengua Castellana PDFDocument628 pagesCorominas Joan - Breve Diccionario Etimologico de La Lengua Castellana PDFMartín RNo ratings yet
- MonterrosoDocument3 pagesMonterrosoMajenda AliagaNo ratings yet
- Los Lados en La MiradaDocument1 pageLos Lados en La MiradaMajenda AliagaNo ratings yet
- AmorlíquidoDocument12 pagesAmorlíquidoAlan Torres-orozcoNo ratings yet
- Botón, Botón PDFDocument8 pagesBotón, Botón PDFFranco TacchettiNo ratings yet
- Pginas Desde El Mundo Sin Las Personas...Document10 pagesPginas Desde El Mundo Sin Las Personas...Majenda AliagaNo ratings yet
- Lecciones para Una Liebre Muerta FragmentoDocument4 pagesLecciones para Una Liebre Muerta FragmentoMajenda AliagaNo ratings yet
- Corominas Joan - Breve Diccionario Etimologico de La Lengua Castellana PDFDocument628 pagesCorominas Joan - Breve Diccionario Etimologico de La Lengua Castellana PDFMartín RNo ratings yet
- MonterrosoDocument3 pagesMonterrosoMajenda AliagaNo ratings yet
- Tres Poemas de Ralph Waldo Emerson en La Traduccion de Jose MartiDocument10 pagesTres Poemas de Ralph Waldo Emerson en La Traduccion de Jose MartiFabián H. Gracci100% (1)
- MonterrosoDocument3 pagesMonterrosoMajenda AliagaNo ratings yet
- Mitsubishi Electric AG-150A User Manual Eng 2.en - EsDocument56 pagesMitsubishi Electric AG-150A User Manual Eng 2.en - EsAlberto Jimenez OiverNo ratings yet
- Testamento OlografoDocument7 pagesTestamento Olografojinson joelNo ratings yet
- Jacquier, Maria de La Paz y Pereira G (..) (2010) - El Rol Del Cuerpo en El Aprendizaje Del Lenguaje Musical. Reflexiones Acerca Del Aport (..)Document7 pagesJacquier, Maria de La Paz y Pereira G (..) (2010) - El Rol Del Cuerpo en El Aprendizaje Del Lenguaje Musical. Reflexiones Acerca Del Aport (..)PensieroNo ratings yet
- Tarea 4 Educacion A DistanciaDocument7 pagesTarea 4 Educacion A DistanciaYermin carreras dominguezNo ratings yet
- Bielas, Pistones y AnillosDocument31 pagesBielas, Pistones y AnillosEnrique Ramirez HerreraNo ratings yet
- Diapositivas EmprendimientoDocument17 pagesDiapositivas EmprendimientoSilvana ManchayNo ratings yet
- Sesiones-3ro-Secundaria-02-06-20 (3) - 16-18Document3 pagesSesiones-3ro-Secundaria-02-06-20 (3) - 16-18aliciaNo ratings yet
- Estándares de Peritaje Informático Análisis Forense de Una EvidenciaDocument19 pagesEstándares de Peritaje Informático Análisis Forense de Una Evidenciaalexander_osorio_1100% (1)
- PDM Uyuni 2008-2012Document152 pagesPDM Uyuni 2008-2012Mijail C. Muriel ZambranaNo ratings yet
- Teoria General Del Derecho Procesal PDFDocument688 pagesTeoria General Del Derecho Procesal PDFKarlita P Castillo89% (18)
- Guia de Aprendizaje Q 10ºDocument18 pagesGuia de Aprendizaje Q 10ºsolidus2No ratings yet
- Análisis No Lineal y Elementos Finitos NIVDocument20 pagesAnálisis No Lineal y Elementos Finitos NIVLUIS FELIPE RUMALDO CASTILLONo ratings yet
- Manual de Laboratorio Principios de Analisis CuantitativoDocument68 pagesManual de Laboratorio Principios de Analisis CuantitativoJosue CarmonaNo ratings yet
- Flow Cytometry (Citometría de Flujo) PDFDocument1 pageFlow Cytometry (Citometría de Flujo) PDFOscar Antunez BitesNo ratings yet
- Recursos HumanosDocument7 pagesRecursos HumanosJulieth Paola Casas MoralesNo ratings yet
- Assessment CenterDocument26 pagesAssessment Centerd vasquez fNo ratings yet
- Sesión de Aprendizaje #01 La Ética Como Teoría de La MoralidadDocument1 pageSesión de Aprendizaje #01 La Ética Como Teoría de La MoralidadAnibal Moran CarrilloNo ratings yet
- Tipos de Memorias y CaracteristicasDocument2 pagesTipos de Memorias y Caracteristicaschako300796100% (1)
- GrafoscopíaDocument9 pagesGrafoscopíaManuel Bernal DiazNo ratings yet
- PQ - 3er Parcial. Funciones de La LenguaDocument11 pagesPQ - 3er Parcial. Funciones de La LenguaJony PaniaguaNo ratings yet
- FDS AntiespumanteDocument11 pagesFDS AntiespumanteJulian Mora AntivarNo ratings yet
- Metodos para El Analisis EconomicoDocument3 pagesMetodos para El Analisis EconomicoBalmore LópezNo ratings yet
- Compromiso - Nivelacion UtmDocument5 pagesCompromiso - Nivelacion UtmJuliana gabriela Alvarez andradeNo ratings yet
- Plan de Contingencia en Rellenos SanitariosDocument6 pagesPlan de Contingencia en Rellenos Sanitariosjuanes vargasNo ratings yet
- Maya Curricular Trabajo Final Felipe BastoDocument19 pagesMaya Curricular Trabajo Final Felipe BastoAndres Felipe BastoNo ratings yet
- Electro ST Á TicaDocument13 pagesElectro ST Á TicaAlbert OlivarNo ratings yet
- Conflictos y Negociaciones en La OrganizaciónDocument4 pagesConflictos y Negociaciones en La Organizaciónstevenleonardo1No ratings yet
- Actividad 3 Metodologia de La InvestigacionDocument10 pagesActividad 3 Metodologia de La InvestigacionDANIELA ELIZABETH PARRA DOMINGUEZNo ratings yet
- PC2 Concre 2021-1Document11 pagesPC2 Concre 2021-1RHAY ALFRED PALOMINO QUISPENo ratings yet
- Cap 1 Presentación 01-11-2018Document81 pagesCap 1 Presentación 01-11-2018Andrés Orellana100% (1)