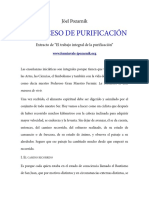Professional Documents
Culture Documents
El Bien
Uploaded by
Jackeline FioriOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
El Bien
Uploaded by
Jackeline FioriCopyright:
Available Formats
EL BIEN INTEGRAL DE LA PERSONA
Se trata de algo evidente y por tanto no necesitado de mayor profundización;
o el bien es algo netamente individual, ya que cada uno define el suyo propio,
y por tanto no es posible hacer generalizaciones.
Si nosotros partimos de un concepto adecuado y no moralístico de la ética, en
el cuál el centro es la persona que, en apertura total a lo trascendente, va
haciéndose «hombre», mutuamente con los demás, en la historia, mediante
una praxis concreta, entonces no podemos obviar qué significa el «hacerse
hombre» y por ende, qué significa «ser hombre».
Así, el «bien» de la persona no puede ser otra cosa que su «hacerse hombre»
(«humanizarse»), y su «mal» no es distinto de aquello que no se lo permite
(«des-humanizarse»). Será, pues, «éticamente bueno» lo que humaniza, y
«éticamente malo» lo que deshumaniza. En el fondo, se encuentra entonces la
pregunta fundamental sobre que es «ser hombre», es decir, la verdad
antropológica.
El «bien» de la persona es, pues, irse «haciendo» mutuamente con los demás,
progresivamente «más hombre». Es decir, el «bien del hombre» es su
«humanización», la cuál para ser «real» debe ser concreta e histórica, y que
sólo puede darse en la radical relacionalidad con los otros.
El «bien moral» es el verdadero «bien» de la persona, y lo que es el «verdadero
bien» de la persona es su «bien moral», es decir, el «bien» al que debe tender
la persona con todas sus fuerzas y opciones. En otras palabras, la realización y
felicidad de la persona consistirá en perseguir y alcanzar su «verdadero bien»,
o sea, en llegar a ser plenamente «hombre», o sea, en alcanzar la plenitud de
sentido como existencia.
Pero en la historia, el «bien» no es perseguible en sí mismo por las personas,
sino que ante ellas se presenta una pluralidad muy diversa y contradictoria de
«bienes» concretos. Esos «bienes» pueden ser de muy diferentes tipos
(materiales, afectivos, espirituales, etc.), pero siempre serán históricamente
concretos, y por tanto gozarán siempre de la limitación y ambigüedad de todo
lo histórico. Sin embargo esos son los «bienes» alcanzables, y por tanto
únicamente a través de ellos podrá «hacerse hombre», es decir, realizarse
como persona.
A la persona concreta se le presentan una pluralidad de «bienes» que resultan
atractivos en sí mismos, pero que en su globalidad no son todos perseguibles
(por limitación de tiempo y/o «fuerzas»), y que en muchos casos inclusive son
contradictorios entre sí. Esto lleva a la persona a la necesidad de «optar», es
decir, de «elegir» algunos bienes y para ello «renunciar» a otros. Esto
pertenece a la naturaleza histórica del hombre, y como realidad en sí, es
éticamente neutro.
Lo que no es éticamente neutro es el proceso y el resultado de esa elección, ya
que de ella depende la realización o no del sujeto, es decir, de su verdadera
humanización e inserción en la historia de salvación.
En primer lugar podríamos decir que desde esta perspectiva, la «libertad» no
consiste tanto en poder «elegir» cualquier opción posible sin «interferencias»,
sino que la libertad consiste en edificar trabajosamente la propia unidad de sí
en una coherencia de proyecto de vida, frente al riesgo real que corre de ser
llevado a la disgregación de sí por la dualidad de las tendencias y apetitos. La
libertad consiste, en un ejercicio de liberación.
Frente a la pluralidad de bienes, la persona no puede disgregarse persiguiendo
cosas contradictorias, sino que debe buscar a través de ellos su «verdadero
bien», que llamamos el «bien integral» de la persona.
Pero aquí debemos hacer una aclaración no sólo pertinente, sino que nos
conduce a uno de los núcleos fundamentales sobre la verdad sobre «el
hombre»: la diferenciación entre «egoísmo» y «legítimo interés personal».
El punto es fundamental porque es aquí donde justamente se da en muchas
oportunidades una más o menos consciente y más o menos (mal) interesada
confusión entre el «interés» legítimo que la persona pone en todo lo que hace
y el «egoísmo» que pueda tener. Veamos más despacio ambas posibilidades.
En primer lugar el «bien integral» de la persona tiene una dimensión objetiva
ineludible. No es la propia persona quien lo establece con su sola voluntad,
sino que ella lo descubre ya inscrito en sí y en los otros como ya dado, y al
mismo tiempo la persona debe conformarlo en un proyecto propio. No es
cualquier proyecto de vida ni cualquier acción que pueden conducir al propio
bien, sino que todo fin y todo medio tienen su calificación ética según
colaboren o no al bien integral de la persona.
La «objetividad» del bien integral del ser humano es, en otras palabras, la
objetividad de lo verdaderamente digno de la persona, que a su vez es la
objetividad de lo auténticamente humanizante.
De esa misma objetividad que tiene el bien de la persona es que se derivan las
dos dimensiones de la dignidad humana. La primera dimensión es referida a
que toda persona por ser tal tiene derecho al acceso real a todos los bienes
(materiales, espirituales, etc.) que necesita para alcanzar su bien integral. Así,
es violatorio de la dignidad de la persona, por ejemplo, el quedar excluido del
«circuito de consumo real» de bienes.
La segunda dimensión de la dignidad de la persona es referida a su rectitud de
conciencia, es decir a obedecer la voz de su conciencia que le ordena «hacer el
bien y evitar el mal» por una ley «que él no se da a sí mismo pero a la cuál
debe obedecer». Incluso lo más íntimo de sí mismo, la propia conciencia, debe
responder no al arbitrio personal sino a una objetividad que lo trasciende.
No es el ser humano quien establece por sí y ante sí lo que es bueno o malo, es
decir, aquello que constituye su verdadero bien, su humanización, sino que va
descubriendo trabajosamente en la historia lo que es la «verdad» sobre el
hombre. Mucho menos aún, el individuo puede establecer por sí y ante sí lo
que es su propio bien, al margen de los demás, y sin tomar en cuenta la
objetividad de su ser creado.
En segundo lugar, el bien integral de la persona exige diferenciar los bienes
«verdaderos» de los «aparentes». En principio no es pensable una persona
sana sicológicamente que buscase conscientemente su «mal», es decir, su
frustración como persona.
Lo que sí ocurre es que la persona persiga lo que considera un «bien» para sí,
pero que en realidad lo conduce a la frustración. En este caso nos encontramos
frente a los «bienes aparentes». Un bien es algo que despierta el «interés» de
la persona, pero al menos desde dos perspectivas ese «bien» puede
constituirse en un «mal». No alcanza, pues, con el «interés» de la persona por
algo para que eso se convierta en un «bien».
La primera perspectiva consiste simplemente en que se trate de un «mal»
objetivo, que por diferentes razones es percibida como un «bien».
La segunda perspectiva consiste en que se trate de un «bien» objetivo, pero
que para la persona concreta, constituye un «mal». Esto es posible en cuanto
todo «bien» concreto debe ser integrado dentro de un proyecto global de vida
que conduzca hacia el bien integral de la persona. Perseguir un bien que vaya
contra la unidad y coherencia del proyecto de vida, se constituye en un «mal
para la persona».
No resulta fácil discernir cuáles son «bienes verdaderos» y cuáles son «bienes
aparentes». Para ello es imprescindible, por un lado, buscar seria y
permanentemente junto con los demás hombres la «verdad sobre el hombre»,
de modo de clarificar qué caminos y acciones son objetivamente
humanizadores y cuáles no.
Por otro lado, es imprescindible integrar los bienes buscados en un «proyecto
de vida» coherente, y objetivamente humanizante. Esto exige renunciar a
muchos bienes alternativos para poder hacer realidad los bienes elegidos. A su
vez, los bienes elegidos deben ser compatibilizados mediante una ponderación
que permita que todos colaboren en alcanzar la unidad de la persona y así el
bien integral, y no que la disgreguen.
En tercer lugar el bien integral de la persona incluye de por sí la apertura a los
otros como amor que es servicio.
El bien de la persona no es un bien autónomo de los demás, ni un bien
separado, aislado, al margen de los demás. El «bien integral» de toda persona
está indisolublemente unido al «bien» de las demás personas.
No se trata únicamente de un «deber» moral, sino de algo mucho más
profundo aún que es la radical unidad de vinculación que todos los seres
humanos tenemos más allá de nuestros deseos y voluntades.
El ser humano como ser esencialmente relacional no puede «hacerse» persona
al margen del resto de la humanidad, sino que su proceso de humanización o
deshumanización dependerá en gran parte y, a su vez, apoyará en gran
medida el proceso de humanización o deshumanización de la humanidad
entera.
La persona puede aceptar y asumir en forma positiva su intrínseca relacionali-
dad abriéndose a los demás (personas y sociedades), o por el contrario, puede
intentar desconocerla «cerrándose» y pretendiendo realizarse como persona,
sola.
Se trata de una opción fundamental y básica de la persona, que no se hace en
un momento específico de la vida, sino que subyace como sentido de fondo de
todas las opciones concretas que va realizando. La persona va
progresivamente «abriéndose» a los demás, es decir, va progresivamente
integrando en su propio horizonte de realización la realización de los demás, o
por el contrario, va progresivamente negando su relación con la realización de
los demás.
La postura de «encerramiento» es justamente identificada con la actitud del
«egoísmo». El egoísta es quien busca «su propio bien», al margen de los
demás (o incluso «a pesar de los demás», porque es muy difícil uno sin el otro),
como si le fuese posible hacerse plenamente persona por sí solo.
"Que cada uno se preocupe de buscar su propio bien", que es una frase
infinitamente repetida en forma explícita e implícita, debe ser completada para
que manifieste su verdadero sentido con: "sin preocuparse por el bien de los
demás".
El «bien integral» de la persona, por tanto, no sólo incluye la apertura a los
demás, sino que ella es central. El egoísmo, de por sí, imposibilita alcanzar al
plenitud propia y colectiva, ya que destruye la identidad más propia del ser
humano, y de hecho constituye su «mal» central.
Es necesario, sin embargo, explicitar que el «amor» no es un sentimiento, sino
que es esencialmente una actitud, una forma de vivir en concreto. En la última
cena Jesús insiste reiteradamente a sus discípulos «ámense unos a otros como
yo los he amado», porque no es cualquier forma de concebir el amor la que
vale, sino que es verdadera una sola forma de amor: la que lo concibe como un
«servir» a los demás.
Sin entrar en un desarrollo fundamental sobre el «servicio», pero que escapa a
las posibilidades de este libro, simplemente diremos que el servicio implica
asumir como «más importante la felicidad ajena a la propia. No se trata de una
actitud masoquista o de autoinmolación, sino que se trata de comprender y
asumir que la propia realización personal no pasa por el aferrase a sí mismo,
sino por el «entregarse» a los demás. No se trata de esperar un «premio» de
Dios en el más allá, sino de que la propia realización «acá», la propia
humanización, pasa por salir de sí para encontrar al otro.
Trabajar por la «humanización» de los demás tiene como resultado, en primer
lugar, la propia humanización.
You might also like
- Masa y Poder. Desprecio de Las Masas. Canetti y Peter SloterdijkDocument15 pagesMasa y Poder. Desprecio de Las Masas. Canetti y Peter SloterdijkFabián MartínezNo ratings yet
- Etica y MoralDocument41 pagesEtica y MoralKenia Vinces MorenoNo ratings yet
- Capítulo 1. La Sociología Del RacismoDocument14 pagesCapítulo 1. La Sociología Del RacismoSebastian SanabriaNo ratings yet
- Positivismo y Voluntarismo OptimistaDocument1 pagePositivismo y Voluntarismo OptimistaRafael Mora RamirezNo ratings yet
- Defensa de Santo Tomás de AquinoDocument3 pagesDefensa de Santo Tomás de AquinoHanSuYinWongSarmientoNo ratings yet
- Reseña Sobre La TelevisionDocument3 pagesReseña Sobre La TelevisionAnthony CeballosNo ratings yet
- Dinámica El RefugioDocument2 pagesDinámica El RefugioJimenaRdzNo ratings yet
- ManosDocument6 pagesManosAdriana Taboada RodriguezNo ratings yet
- Sobre La LibertadDocument19 pagesSobre La LibertadChristian Cao100% (1)
- Definiciones Historicas de CampesinoDocument5 pagesDefiniciones Historicas de CampesinopaolagalanNo ratings yet
- Byung Chul HanDocument5 pagesByung Chul HanjpvartNo ratings yet
- Mentira VerdadDocument6 pagesMentira VerdadAna Belén FigueroaNo ratings yet
- Ensayo, El Existencialismo Es HumanismoDocument7 pagesEnsayo, El Existencialismo Es HumanismoLaura Rodríguez100% (1)
- La Forma en Que Se Ejerce La CiudadaníaDocument4 pagesLa Forma en Que Se Ejerce La CiudadaníaPacers07No ratings yet
- Análisis y Comentarios de AutoresDocument4 pagesAnálisis y Comentarios de AutoresAlinson AlcantaraNo ratings yet
- La Interpretación de Los Derechos FundamentalesDocument5 pagesLa Interpretación de Los Derechos FundamentalesAnonymous MH4gO5XoNo ratings yet
- La Cámara RitualDocument3 pagesLa Cámara RitualDraco OlafNo ratings yet
- DogmaDocument10 pagesDogmaandersonboy2No ratings yet
- El CapitalismoDocument8 pagesEl CapitalismoNataly Flores100% (1)
- Resumen Entrevista Filosofo Byung Chul HanDocument3 pagesResumen Entrevista Filosofo Byung Chul HanJosé Antonio PérezNo ratings yet
- El CompañerismoDocument4 pagesEl CompañerismoMontse Quesada GinerNo ratings yet
- Blanch - El Trabajo Como Valor en Las Sociedades Humanas PDFDocument32 pagesBlanch - El Trabajo Como Valor en Las Sociedades Humanas PDFLu PalmaNo ratings yet
- FILOSOFIA ONTOLOGIA 2.tema - Ontologia-Ser DOCUMENTO PERTENECIENTE A TEMA Desarollo de Habilidades Filosofica y Subtema El Saber Mcs20jl2016845pmDocument39 pagesFILOSOFIA ONTOLOGIA 2.tema - Ontologia-Ser DOCUMENTO PERTENECIENTE A TEMA Desarollo de Habilidades Filosofica y Subtema El Saber Mcs20jl2016845pmEscuela De Meditacion Antaranga Nirvaticittamana0% (1)
- La Purificacion de La MenteDocument4 pagesLa Purificacion de La MenteCarlos Alberto Carreño Ramirez100% (1)
- El Neoliberalismo en BrasilDocument5 pagesEl Neoliberalismo en BrasilOsmar DeimosNo ratings yet
- La Purificacion Del HombreDocument12 pagesLa Purificacion Del Hombregrupostop8145No ratings yet
- El Gran Libro de La Fraternidad Hijos de Cristo JesusttDocument497 pagesEl Gran Libro de La Fraternidad Hijos de Cristo JesusttAndres GonzalezNo ratings yet
- Ejemplos de Ensayo y Marco TeoricoDocument9 pagesEjemplos de Ensayo y Marco TeoricoANILUSNo ratings yet
- Cierre de La Unidad Tematica 1Document1 pageCierre de La Unidad Tematica 1jose luisNo ratings yet
- La Gestión Educativa Como ProcesoDocument7 pagesLa Gestión Educativa Como ProcesoFabian CruzNo ratings yet
- Jöel Pozarnik El Proceso de PurificacionDocument3 pagesJöel Pozarnik El Proceso de PurificaciondanieldeaguiarNo ratings yet
- La ConcienciaDocument12 pagesLa ConcienciaJose Eduardo Alejo QuispeNo ratings yet
- Cuentos para Que Pienzen Prueba Gratis PDFDocument11 pagesCuentos para Que Pienzen Prueba Gratis PDFPatry VianaNo ratings yet
- La SociologíaDocument9 pagesLa SociologíaRt KeniaNo ratings yet
- La LechozaDocument3 pagesLa LechozaGarcia SobeidaNo ratings yet
- Hughes, Trabajo SucioDocument14 pagesHughes, Trabajo SucioFederico Lorenc ValcarceNo ratings yet
- La Conciencia TrabajoDocument20 pagesLa Conciencia TrabajoDiego A Melendez R100% (2)
- Cultura RegionalDocument3 pagesCultura RegionalDaniel Arevalo100% (1)
- Crisis Francia Crack 1929Document3 pagesCrisis Francia Crack 1929Larico LizzhyNo ratings yet
- Descartes, Meditación IIDocument2 pagesDescartes, Meditación IIAntony Guzman100% (1)
- PapelerasDocument5 pagesPapelerasMatias MarinoNo ratings yet
- Cuadro SinópticoDocument3 pagesCuadro Sinópticosandra patricia gaviria sanchezNo ratings yet
- Tesis Adam SmithDocument5 pagesTesis Adam SmithPhablisimoSerranoVillegasNo ratings yet
- La Cadena, La Escuadra y El CompasDocument2 pagesLa Cadena, La Escuadra y El CompasCesar A. GarciaNo ratings yet
- Casa TomadaDocument6 pagesCasa TomadaCarolina D.G.No ratings yet
- Trabajo Teoría Del SerDocument4 pagesTrabajo Teoría Del SerEduardo Lorenzen Trabajador-SocialNo ratings yet
- Adultos MayoresDocument20 pagesAdultos MayoresPaul Freire DiazNo ratings yet
- Etica SpinozaDocument2 pagesEtica SpinozaJan Alejandro CasasNo ratings yet
- Resumen Filosofia (Primer Parcial) - TerminadoDocument10 pagesResumen Filosofia (Primer Parcial) - TerminadoGuadi GNo ratings yet
- Libertad Desde Una Concepción MasónicaDocument10 pagesLibertad Desde Una Concepción MasónicaEsteban Hoyos PerezNo ratings yet
- Caos y EquilibrioDocument6 pagesCaos y EquilibrioGustavo MontañoNo ratings yet
- SindemiaDocument8 pagesSindemiaJazmin ArellanoNo ratings yet
- MPPE Clase 1 Paniagua UddDocument55 pagesMPPE Clase 1 Paniagua UddCarlos Caro AguileraNo ratings yet
- DogmaDocument3 pagesDogmaL Carvallo MiguelNo ratings yet
- El DueloDocument39 pagesEl DueloColibrí GonzálezNo ratings yet
- Baphomet Bafomet Quien o Que EsDocument2 pagesBaphomet Bafomet Quien o Que EsRicardo Andres Parra RubiNo ratings yet
- El Dualismo PlatonicoDocument3 pagesEl Dualismo PlatonicoMonica Gutierrez BartolomeNo ratings yet
- Menonitas en Rusia - ResumenDocument5 pagesMenonitas en Rusia - ResumenMissionario Gilberto RamosNo ratings yet
- Utilitarismo y DignidadDocument10 pagesUtilitarismo y DignidadLuis AntonioNo ratings yet
- Andorno 2.0Document15 pagesAndorno 2.0Maria CejasNo ratings yet
- Triptico AnorexiaDocument2 pagesTriptico AnorexiaJackeline FioriNo ratings yet
- Mandalas Animales y FloresDocument2 pagesMandalas Animales y FloresJackeline FioriNo ratings yet
- BOLETINDocument1 pageBOLETINJackeline FioriNo ratings yet
- Infografia Niños HeroesDocument1 pageInfografia Niños HeroesJackeline FioriNo ratings yet
- Mate Adoles en ActulidadDocument1 pageMate Adoles en ActulidadJackeline FioriNo ratings yet
- La Imagen PublicitariaDocument8 pagesLa Imagen PublicitariaJackeline FioriNo ratings yet
- Trabajo CompromisosDocument1 pageTrabajo CompromisosJackeline FioriNo ratings yet
- Exam Trim 1 FceDocument2 pagesExam Trim 1 FceJackeline FioriNo ratings yet
- AdivinaDocument1 pageAdivinaJackeline FioriNo ratings yet
- El CuervoDocument1 pageEl CuervoJackeline Fiori100% (1)
- Examen Final de Español IDocument3 pagesExamen Final de Español IJackeline FioriNo ratings yet
- Interactivo InquisicionDocument1 pageInteractivo InquisicionJackeline FioriNo ratings yet
- AdivinaDocument1 pageAdivinaJackeline FioriNo ratings yet
- AdivinaDocument1 pageAdivinaJackeline FioriNo ratings yet
- Contribución Del Área de Tecnologías A Las Competencias BásicasDocument1 pageContribución Del Área de Tecnologías A Las Competencias BásicasGómez JesúsNo ratings yet
- Exam Extra Tecnologia Informatica 1Document6 pagesExam Extra Tecnologia Informatica 1Jackeline FioriNo ratings yet
- CaligramasDocument8 pagesCaligramasJackeline FioriNo ratings yet
- A Un Hombre de Gran NarizDocument1 pageA Un Hombre de Gran NarizJackeline FioriNo ratings yet
- Autonomía CurricularDocument17 pagesAutonomía CurricularJackeline FioriNo ratings yet
- CrucigramaDocument2 pagesCrucigramaJackeline Fiori100% (1)
- Extraoprdinario Primeros 14-15Document16 pagesExtraoprdinario Primeros 14-15Jackeline FioriNo ratings yet
- Examen de Tecnologia 1er Bimestre Primer GradoDocument4 pagesExamen de Tecnologia 1er Bimestre Primer GradoJackeline FioriNo ratings yet
- Dosificacion de ContenidosDocument9 pagesDosificacion de ContenidosJackeline FioriNo ratings yet
- La Planificación en Los Sistemas Técnicos 3°Document11 pagesLa Planificación en Los Sistemas Técnicos 3°Jackeline FioriNo ratings yet
- La Planeación en Los Sistemas TécnicosDocument6 pagesLa Planeación en Los Sistemas TécnicosJackeline FioriNo ratings yet
- Fichas LecturaDocument7 pagesFichas LecturaJackeline FioriNo ratings yet
- Dosificacion de ContenidosDocument9 pagesDosificacion de ContenidosJackeline FioriNo ratings yet
- Plan Anual Tecno Tres GradosDocument17 pagesPlan Anual Tecno Tres GradosJackeline FioriNo ratings yet
- Examen Extraordinario de Artes IIIDocument9 pagesExamen Extraordinario de Artes IIIJackeline FioriNo ratings yet
- Plan Anual Tecno InformaticaDocument11 pagesPlan Anual Tecno InformaticaJackeline Fiori100% (1)
- Propuesta Reinsercion SocialDocument33 pagesPropuesta Reinsercion SocialMoises Isaias Valerio JimenezNo ratings yet
- Instrumentos Ópticos. TelescopioDocument31 pagesInstrumentos Ópticos. TelescopioOSVALDONo ratings yet
- Test de Retención Visual de BentonDocument1 pageTest de Retención Visual de BentonGénesis BalladaresNo ratings yet
- DANONEDocument8 pagesDANONEJuan Pérez SchussNo ratings yet
- Tesis Pueblo ShuarDocument124 pagesTesis Pueblo ShuarEuler LupercioNo ratings yet
- Informe Corto Análisis Farmacéutico Carolina Zapata-Katherine Barrera Sánchez Ficha 2359682Document6 pagesInforme Corto Análisis Farmacéutico Carolina Zapata-Katherine Barrera Sánchez Ficha 2359682Katherine BarreraNo ratings yet
- Principios Ofensivos y Defensivos A Aplicar en Las Distintas CategoríasDocument17 pagesPrincipios Ofensivos y Defensivos A Aplicar en Las Distintas CategoríasJesusAntonio100% (1)
- Comportamiento Organizacional 15edi RobbinsDocument11 pagesComportamiento Organizacional 15edi RobbinsErick Santos0% (1)
- Violeta Percia - Entre El Español y El Zoque: La Poesía y La Traducción en Mikeas Sánchez Frente A La Violencia Contra Las Mujeres y La CulturaDocument17 pagesVioleta Percia - Entre El Español y El Zoque: La Poesía y La Traducción en Mikeas Sánchez Frente A La Violencia Contra Las Mujeres y La CulturaRomán LujánNo ratings yet
- G. Stanley Hall EnsayoDocument4 pagesG. Stanley Hall EnsayoIna MartínezNo ratings yet
- Oligarcas Del Cacao ReseñaDocument1 pageOligarcas Del Cacao ReseñapepitalaoriginalNo ratings yet
- Antecedentes Del Romanticismo LiterarioDocument9 pagesAntecedentes Del Romanticismo LiterarioφιλοσοφίαNo ratings yet
- Ficha UrgoClean AgDocument2 pagesFicha UrgoClean AgMaría José CárcamoNo ratings yet
- Clases Ucm GenodermatosisDocument49 pagesClases Ucm GenodermatosisRorro AbarzúaNo ratings yet
- Evidencia 1, Temas 7 Aplicaciones de Las Leyes de Newton y 8 Trabajo y Energía Cinética.Document32 pagesEvidencia 1, Temas 7 Aplicaciones de Las Leyes de Newton y 8 Trabajo y Energía Cinética.Juan Francisco Sosa GarciaNo ratings yet
- Adimus GuerrerosDocument2 pagesAdimus GuerrerosAwo Ni Orunmila OM0% (1)
- Mónica Correia Astrología AntarakanaDocument301 pagesMónica Correia Astrología AntarakanaAndrea Sosa100% (3)
- Ponentes y Terapeutas World Wellness Weekend Canarias 2022Document83 pagesPonentes y Terapeutas World Wellness Weekend Canarias 2022SigoEvolucionandoNo ratings yet
- Concepto de Competencia en La UniversidadDocument46 pagesConcepto de Competencia en La UniversidadMaría Esther Cabral Torres100% (1)
- Empire The Rise and Demise of The British World Order and The Lessons For Global Power (Niall Ferguson) (Z-Lib - Org) - 1 (201-400) - 1Document200 pagesEmpire The Rise and Demise of The British World Order and The Lessons For Global Power (Niall Ferguson) (Z-Lib - Org) - 1 (201-400) - 1Gerardo pentonNo ratings yet
- Informe de Resistencia - CompresionDocument5 pagesInforme de Resistencia - CompresionYulianis HernandezNo ratings yet
- Programa Escuela Con Las Familias Propuesta FinalDocument9 pagesPrograma Escuela Con Las Familias Propuesta FinalNaillit AlvarezNo ratings yet
- M4 - Auditorías en Sistemas de Información PDFDocument20 pagesM4 - Auditorías en Sistemas de Información PDFMarcelo AndradeNo ratings yet
- Examen DecimoDocument2 pagesExamen DecimoLidy Serna RamirezNo ratings yet
- Educacion EspecialDocument21 pagesEducacion EspecialEsteban CruzNo ratings yet
- Actividad de Aprendizaje #31Document8 pagesActividad de Aprendizaje #31Silvia Verónica Garretón MagallanesNo ratings yet
- Ritmo: Estilo RepetitivoDocument3 pagesRitmo: Estilo RepetitivoDARIUS-MARIAN MOROINo ratings yet
- Discriminate y Propiedades de Las RaicesDocument2 pagesDiscriminate y Propiedades de Las RaicesDanilo MabelNo ratings yet
- Arte Gótico en AméricaDocument3 pagesArte Gótico en AméricaSofía Padilla0% (1)
- El Objeto de Estudio de La Enfermería yDocument10 pagesEl Objeto de Estudio de La Enfermería yOctavɪo GomezNo ratings yet